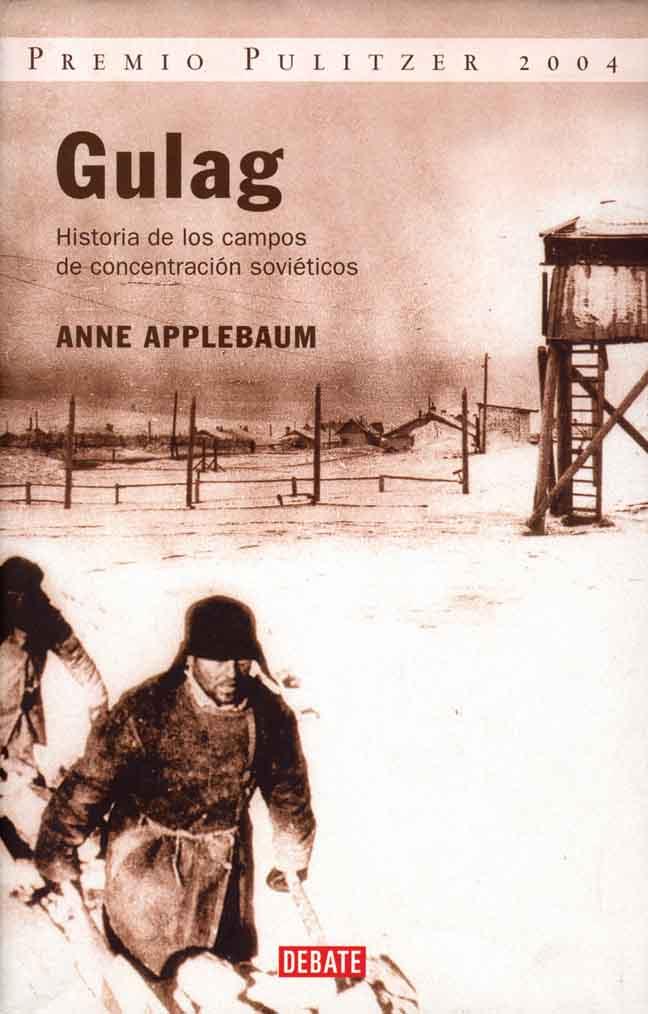No siempre, o no solo, los niños son seres tiernos, aunque suele ser más cómodo imaginar la infancia desde esa mirada romántica. En su libro de cuentos No aceptes caramelos de extraños (Seix Barral, 2012; Comba, 2015), Andrea Jeftanovic se aleja rotundamente de esa idea e indaga en los aspectos más complejos y oscuros que envuelven a la niñez, incluyendo el papel de los mayores en el seno familiar e institucional, y los rincones más sombríos de sus tabúes.
Socióloga y doctora en literatura hispanoamericana (Universidad de California, Berkeley), Jeftanovic (Santiago de Chile, 1970) ha irrumpido en la escena literaria chilena con una mirada potente y algo perturbadora del universo de la infancia, como ella misma reconoce. Los cuentos que integran este libro, premiado por el Círculo de Críticos de Arte de Chile en 2011, han causado extrañeza y fascinación. Uno de estos (“Árbol genealógico”) llegó a prohibirse en Estados Unidos y Alemania.
No es sencillo hablar de incesto, abuso sexual y otros actos aberrantes cuando las víctimas son menores, así como tampoco lo es relatar crueldades protagonizadas por los mismos niños. Pero ella ha encontrado el tono para narrar temas incómodos y cimbrar la moral de lectores y críticos. Jeftanovic posee la ventaja de una prosa visual y punzante que nos sitúa frente a imágenes que desearíamos que fueran exclusivas de la ficción.
¿Cómo surge tu interés por el universo de la infancia y el lugar del niño en nuestras sociedades?
Los niños son figuras perturbadoras, todos hemos sido niños pero, de cualquier manera, hay un “agujero negro” en torno a esa edad que se recuerda a “retazos”, me refiero a que cuesta tener una narración lineal. Es una edad en la que todo se moviliza y está en formación: el cuerpo, los afectos, los valores, la relación con los espacios y los objetos, la acumulación de saberes, los tipos de pensamiento. Como personajes literarios, los niños te ofrecen un misterio, una lucidez y una ingenuidad difícil de lograr en personajes adultos. Me interesa esa ambivalencia, esa potencia, esos ojos de testigos silenciosos.
¿Consideras que es un tema que no ha sido tratado con profundidad?
En la sociedad el tema se ha trabajado bastante, pero lo que me interesó, en especial como escritora, es la disputa alrededor de las figuras infantiles, que están en una zona de tensión entre lo público y lo privado. Todos quieren apoderarse de esos cuerpos: los padres, las religiones, el Estado, la justicia, el mercado, la salud, la psicología, el ejército. Todos ven esos cuerpos con un interés particular, una apuesta a futuro. Al mismo tiempo, implica indagar en el mundo de los adultos, y el poder habla por ellos: todos imponen sus discursos, todos saben “qué le conviene a un niño”, pero casi nadie los escucha de verdad.
En tus cuentos aparece un choque muy fuerte entre la ingenuidad que suele atribuirse a la infancia y el pensamiento interior infantil donde no hallamos esa inocencia. ¿En qué cuestiones resulta contradictorio el discurso que manejamos sobre la infancia?
En que el niño es, supuestamente, la figura más cuidada, pero al mismo tiempo la más expuesta al peligro, la que más se puede dañar. Además, los discursos familiares e infantiles están edulcorados, se simplifica la complejidad de la experiencia humana más rica: los vínculos primarios (padres e hijos) y la pareja, el crecer desde un bebé a un adulto. Es un laboratorio, un pequeño campo de batalla. No tengo una visión pesimista de la maternidad ni de la familia –todo lo contrario, en la vida real tengo una tribu maravillosa– pero es en esa intimidad donde funcionan potentes discursos manifiestos y subterráneos.
¿Qué experiencias te influyeron o impactaron para trabajar este tema?
Me ha influido, sin duda, el haber sido niña durante la dictadura chilena, lo que significó un doble silenciamiento: el de la edad misma y el de la época histórica. Acumulé mucho miedo, inquietudes, incomprensión, violencia, censura, que debía encauzar. Además, en mi caso particular, ser hija de inmigrantes en circunstancias de fuga, por guerra y hambre, le dio a mi infancia una confusión, un extrañamiento que necesitaba asirse en alguna forma creativa mía. Por ahora, la literatura es mi gran “patria”, adonde yo pertenezco; de los otros esencialismos huyo, o los habito con incomodidad: lo chilena, mujer, de ascendencia judía, latinoamericana. Están en mi adn, solo que huyo de las categorías y cultivo la independencia, la libertad, un imaginario y un lenguaje propio.
¿Qué aspectos de la infancia has descubierto a partir de la investigación que realizaste para escribir No aceptes caramelos de extraños?
Leí desde manuales de higiene pública, psicoanálisis y documentos legales hasta casos periodísticos y libros de historia y antropología. En esas lecturas, me llamó la atención que en la Edad Media las familias ricas enviaran a sus hijos con sus sirvientes para que estos los criaran y regresaran a casa ya púberes. También que los hijos fueran vistos con bastante “instrumentalidad”, por ejemplo, como mano de obra para cuidar a los mayores. En los conventos, había ventanas habilitadas para dejar a los bebés. Por otra parte, eran cuerpos en los que se satisfacía todo tipo de deseos, desde la necesidad de una golpiza hasta los impulsos sexuales. Por supuesto, en los niños hay depositado mucho amor y dedicación, pero también hay un lado b: en ellos está cifrada la crueldad de las instituciones, muchos crímenes de guerra, la injusticia de la economía. Son los testigos silenciosos de la degradación humana. En Latinoamérica tenemos demasiados protagonistas que hablan de la injusticia y el abandono.
En tus cuentos apuntas que el abuso que sufren los niños no se limita al abuso sexual. ¿Qué dimensiones del abuso identificaste en tu investigación?
Eso lo fui pensando y descubriendo al escribir y estudiar sobre este tema. El abuso sexual es quizás el más violento y determinante de los abusos pero hay tantos otros alrededor de esta figura: el tráfico de niños y de sus órganos, el ser considerado cuerpo de intercambio en la guerra, la mano de obra gratuita que muere en las fábricas. El discurso de los niños arrastra otros: el Estado de bienestar, las políticas de salud pública, la medicina, la maternidad, las leyes laborales, la educación. Por otro lado, a un nivel más íntimo y personal, creo que el vínculo con un hijo es de una intensidad y compromiso que supera todas las relaciones. Por la intensidad de esa relación, ahí están los más grandes miedos.
¿Qué obras que hayan trabajado aspectos ocultos o tabúes sobre este tema te inspiraron?
Lolita es una obra magistral pero está narrada desde el punto de vista de un adulto, el profesor Humbert Humbert. También me influyeron El tambor de hojalata, de Günter Grass, El gran cuaderno, de Agota Kristof, algunos cuentos de Herta Müller, las novelas de autores tan disímiles como Peter Handke, Diamela Eltit y Lina Meruane. En Chile, existe una novela titulada El río que cuenta las peripecias de un niño pobre en Santiago: una madre prostituta, un padre ausente, los hogares de menores, los seminarios religiosos, la cárcel. También están los niños monstruos-animales de Clarice Lispector, Marosa di Giorgio, Julio Cortázar, Horacio Quiroga y tantos más.
¿Qué repercusiones han tenido los relatos de No aceptes caramelos de extraños?
El libro salió en una editorial pequeña en Chile (Uqbar), tuvo buena crítica y ganó un premio como mejor libro del año. Me llegaron muchos mensajes de lectores que me escribían entre la fascinación y la extrañeza, pero es un libro poco conocido, incómodo. Me da gusto que haya sido publicado en México, Cuba y España. Poco a poco se han abierto espacios y algunos cuentos de este libro han sido antologados en colecciones de distintos países. Además, me ha tocado presentarlo ante gente de culturas diferentes a la mía y escuchar novedosas interpretaciones. En algunos lugares, se hizo énfasis en el abuso por parte de religiosos; en otros, en la trata de blancas; en unos más, en el cuerpo del violentado y desaparecido en las dictaduras.
En cuanto a las posibilidades que brinda la ficción para indagar en estas cuestiones, alguna vez declaraste que la literatura es un espacio interesante para la experimentación moral.
El arte es un espacio donde la imaginación no tiene límites y toda exploración es infinita y no dañina hacia un otro. Es un espacio paralelo a la dimensión vital, a la experiencia cotidiana que en un sentido es muy limitada. El arte en general, y la literatura en este caso, te entrega la posibilidad de ir hasta el infinito y encontrarte con personajes que, tal vez, en la vida no te cruzarías. Puedes exponer el amplio abanico de matices de las emociones, del impacto de hechos históricos en los individuos. Esa experiencia la debes dotar de lenguaje, de una poética, debes buscar un modo de decir. La literatura guarda los secretos de los pueblos, yo escucho ese susurro en los libros de los otros y en los míos.
¿Disfrutas más de la escritura de ficción o la ensayística?
Creo que soy más una narradora de ficción pero cada vez más me gusta alternar libros, uno de plena ficción (novela o cuento) y otro más híbrido (testimonio, crónica, ensayo). Quisiera que ambas escrituras en mi caso se cruzaran, que se contaminaran en un buen sentido. Lo que más he buscado es dejar fluir mi registro ensayístico, para que también ese tipo de texto tenga un placer estético. Estoy por publicar un libro que reúne crónicas de viaje a siete zonas fronterizas. El primer viaje lo hice en 2000 y el último en 2014. Es un libro que me ha acompañado en mi trayectoria como autora, en mis recorridos y residencias por distintos lugares. Son textos donde el lector puede hallar la curiosidad cultural, la introspección, la alucinación, la lectura, la búsqueda de un imaginario, una mirada política desde la intimidad, desde la experiencia vital y emocional. También me encuentro trabajando en una compilación de ensayos –que reúne columnas, reseñas literarias, críticas de teatro, catálogos de artes visuales y perfiles a escritores– y en un nuevo libro de cuentos. ~
Árbol genealógico
¿Qué es lo prohibido?:
“La sociedad no prohíbe más
que lo que ella misma suscita.”
Lévi-Strauss
No sé en qué momento me comenzaron a interesar las nalgas de los niños. Desde que los curas, los políticos, los empresarios fueron exhibiendo sus miradas huidizas en la pantalla de televisión, y los diarios de vida infantiles eran pruebas fidedignas en los tribunales de justicia. Nunca antes había sentido una palpitación por esos cuerpos incompletos, pero todo el tiempo con el bombardeo mediático de “las erosiones de cero punto siete centímetros en la zona baja del ano”. O, en el periódico, la frase “a los chicos reiteradamente abusados se les borran los pliegues del recto”. La brigada de delitos sexuales alertando a la población sobre las conductas cambiantes en los niños y el examen periódico de sus genitales. El servicio médico legal ratificando las denuncias después de los peritajes físicos.
Teresa miraba de reojo esas noticias y se paraba incómoda. Llevábamos casi un lustro viviendo solos desde que su madre se fue. Cuando eso ocurrió ella tenía nueve años. Quitó todas las fotos de ella y sin que yo le pidiera asumió el rol de dueña de casa. “Que falta esto, lo otro, ya hemos comido demasiada carne.” Lo demás siguió igual: sus amigos, la escuela, sus gustos. Una chica estudiosa, tímida, que dibujaba árboles contemplando más allá de las montañas.
Desde hace un tiempo Teresa espía mi mirada cansada, con un brillo especial. Se esmera en la comida y decidió que la persona que la cuidaba no se quedara más a dormir.
–¿Por qué diste esa orden? –indagué molesto.
–Ya estoy grande, no necesito que nadie me vigile de noche.
–No estoy de acuerdo, a veces llego tarde.
–Me gusta estar sola –respondió categórica.
–Puede ser peligroso.
–Hay un guardia en el pasaje y tenemos un perro.
–Está bien.
Ahora, cuando yo invitaba a alguna amiga a tomar un café, se encargaba de merodear y hacer ruidos extraños a través de los tabiques. Una vez le di un beso tímido a una compañera de trabajo en el sofá. Era una mujer fresca y dulce. Cuando estaba despegando mis labios de los de ella vi el ojo de mi hija en medio de una ranura de la pared. Era un ojo cíclope dominando con odio la escena. Contuve el grito e inventé una excusa para llevar de vuelta a mi invitada.
Teresa se maquillaba de modo exagerado. Si llegaba a casa de escolar cuando yo estaba ahí, corría por los pasillos a cambiarse de ropa. Aparecía arreglada en la sala de estar. No sé cuándo ni con quién aprendió a delinearse los ojos, a rellenar su boca con capas de lápiz labial hasta dejar sus labios entreabiertos. Su contextura infantil se veía algo grotesca con esa máscara de adulta. Pasaba por mi lado rozándome, se sentaba en mis rodillas cuando leía el diario y acomodaba sus caderas entre las mías. No sabía cómo manejar la situación, era una niña, era mi hija.
–¿Qué quieres? –le dije un día, molesto.
–Nada, verme bonita, bonita para ti.
–No me gusta que te pintes tanto.
–Como tú quieras –caminó indiferente a su habitación.
Esa noche regresé tarde, intentaba reavivar el romance con mi compañera de trabajo y salimos a beber algo. Había sido una linda noche. Algo mareado me senté en la cama y ahí estaba Teresa, con una camisa ligera, el pelo escarmenado, la cara limpia y perfumada.
–Te extrañaba.
–Sí, yo también, pero es tarde. Anda a tu pieza –dije con la cabeza entre las manos.
–No puedo dormir.
–Sí puedes, lee un libro.
–No puedo.
–¿Qué es lo que pretendes?
–Dormir contigo.
–Las hijas no duermen con sus padres. Tienes tu cuarto, tu cama.
–No quiero estar sola.
–Está bien. Quédate por esta vez.
Me arrimé a un borde de la cama, cuidando no rozarla. Le di la espalda y me quedé dormido. Al despertar giré y ahí estaban sus pupilas abiertas, fatigadas, fijas en mí. Me dio la impresión de que no cerró los ojos en toda la noche. Me afeité dándole vueltas a una serie de cosas. Ella me observaba desde el canto de la puerta, todavía en camisa de dormir, acariciándose un mechón de pelo. ~
Andrea Jeftanovic