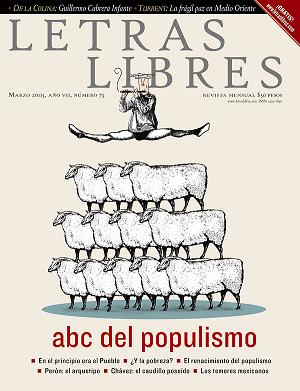Cuenta la leyenda que fue Margaret Herrick, bibliotecaria y posterior directora ejecutiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la responsable del apodo con que se conoce el trofeo diseñado por el director de arte Cedric Gibbons y elaborado por el escultor angelino George Stanley a instancias de la propia Academia, surgida como una organización filantrópica en mayo de 1927 con un total de 36 miembros entre los que se hallaban productores y estrellas de la época. “Me recuerda a mi tío Óscar”, dicen que dijo Herrick al ver la estatuilla que representa a un caballero de pie sobre un rollo de película con una espada entre las manos. Aunque se ignora si el aludido quedó satisfecho con su sobrina, lo cierto es que a partir de entonces el mote empezó a circular por los corrillos hollywoodenses.
El primero en utilizarlo en forma pública fue el columnista Sidney Skolsky al referirse a Katharine Hepburn, nombrada mejor actriz por vez primera durante la sexta entrega de premios de la Academia efectuada en 1934. (La ceremonia pionera se remonta a mayo de 1929, a un banquete celebrado en el hotel Roosevelt.) Sin embargo, la Academia tardó un tiempo en aceptar que el tío de una de sus integrantes fuera inmortalizado gracias al galardón; por fin, en 1939, adoptó oficialmente el sobrenombre.
Curiosa la biografía del Óscar: nació en 1928 pesando cuarenta kilos y midiendo 34 centímetros; creció un poco en 1945, cuando su base diseñada por Frederic Hope —asistente de Cedric Gibbons— cambió el mármol negro de Bélgica por el metal; en un principio fue de bronce, luego de yeso —la escasez de metales durante la Segunda Guerra Mundial orilló a esta determinación, aunque al cabo del conflicto los premiados fueron resarcidos con trofeos de chapa de oro— y desde 1982 es fabricado por la compañía R.S. Owens de Chicago con una aleación llamada britanio. Curioso que desde 1953, año en que debutó en la pantalla chica —la primera transmisión a color data de 1966—, un acto cada vez más previsible, al que se accede sólo por invitación, mantenga en vilo a millones de espectadores ávidos de captar el fulgor de un pequeño icono que no garantiza necesariamente la grandeza del séptimo arte.
Encabezada desde 2001 por el cineasta y guionista Frank Pierson —el primer presidente fue Douglas Fairbanks Sr.— y constituida por más de seis mil miembros que representan a catorce ramas de la industria —actuación, cortometrajes y animación, dirección, dirección de arte, división ejecutiva, documentales, edición, efectos visuales, fotografía, guión, música, producción, relaciones públicas y sonido—, la Academia parece haber optado de un tiempo a la fecha por privilegiar el espectáculo por encima de todo. Poco importa el sistema de sobres sellados, ideado a raíz de que Los Angeles Times revelara la lista de ganadores antes de la gala de premiación de 1940; poco importa la reserva con que trabaja Pricewaterhouse Coopers, ex Price Waterhouse, la empresa que desde 1935 se encarga de contabilizar los votos de la Academia, mismos que recibe en dos tandas: postulaciones (a mediados de enero) y galardones (a mediados de febrero; únicamente dos socios de la firma conocen los resultados finales antes del evento). Importa, eso sí, aplicar el viejo refrán (“El show debe continuar”) contra viento y marea; no en balde la ceremonia se ha aplazado en sólo tres ocasiones: 1938 (una semana, por las inundaciones que asolaron Los Ángeles), 1968 (dos días, por el funeral de Martin Luther King) y 1981 (veinticuatro horas, por el atentado contra Ronald Reagan). La sorpresa y el suspenso pasaron a un segundo plano a partir de que la Academia evidenció su inclinación tanto por las biopics o películas biográficas como por las historias con personajes que sufren una discapacidad física y/o mental, una inclinación a la que ya se suma el factor políticamente correcto, encarnado por filmes alternativos, de bajo presupuesto, que desde hace unos años obtienen postulaciones y aun reconocimientos en diversas categorías. Los ejemplos abundan, y para no ir lejos ahí está la reciente entrega del Óscar. De las cinco postuladas a mejor película de 2004, tres son biopics (dos en sentido estricto, The Aviator y Ray, mientras que la tercera, Finding Neverland, imagina la génesis de Peter Pan), una cuenta con un personaje que acaba por ser discapacitado (Million Dollar Baby, otra prueba del talento trágico de Clint Eastwood) y la última (Sideways) se inscribe dentro de la esfera alternativa. Los candidatos a mejor director también corroboran la tendencia: uno ya galardonado (Eastwood, que triunfó en 1992 con Los imperdonables), dos postulados con anterioridad (Mike Leigh por Secretos y mentiras y Martin Scorsese por Toro salvaje, La última tentación de Cristo, Buenos muchachos y Pandillas de Nueva York) y dos primerizos (Taylor Hackford y Alexander Payne).
¿Dónde quedó, así pues, la suspensión de la incredulidad que el cine promueve desde su origen? ¿Por qué la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se empeña en sepultarla entre bromas y coreografías cada vez más insulsas? Y todo por una efigie de 34 centímetros bautizada en honor del tío Oscar, que seguramente descansa en paz. –
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.