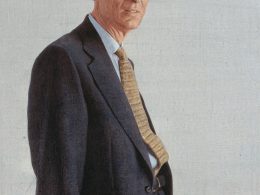Tal vez no resulte aventurado decir que Zacatecas –con sus palacios de cantera rosa, la Catedral y su colosal fachada barroca, sus angostas calles y escaleras– es una de las ciudades coloniales más sorprendentes de México. Durante la época virreinal, aquel emplazamiento estaba en la ruta de la plata y aún hoy conserva minas de ese material. Cerca del centro, después de atravesar un túnel abovedado y de ascender unos doscientos metros, se encuentra un edificio construido a fines del siglo XIX. Entre esos muros funcionó, a partir de 1888, el Seminario Conciliar de la Purísima de Zacatecas. Posteriormente, el inmueble fue usado como cuartel hasta que, de 1964 a 1995, se transformó en cárcel. Desde 1998 los claustros y portales que componen esta gran casona son la sede del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Su tempestuoso pasado alienta un ensamblamiento, imaginario o real, entre las historias de la prisión y la articulación de las obras que hoy contiene el lugar. Claro que, tratándose de estructuras no figurativas, es imposible aventurar en ellas una vinculación narrativa con la memoria carcelaria. No obstante esta imposibilidad a nivel de las semejanzas, puede dibujarse una confluencia simbólica: en nuestras sociedades occidentales sólo se permite la perversión en el espacio creativo. Considerando esta regla implícita, durante el siglo XX el invento de la abstracción fue uno de los actos estéticos más transgresores ejecutados por las vanguardias.
El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, cuya colección conjunta alrededor de quinientas obras incluyendo la gráfica, constituye un recinto artístico de referencia para todo el país y posee, además, otra cualidad: su criterio curatorial alcanza nítidos perfiles por estar circunscrito a la abstracción.
Una sala de la planta alta convoca mayoritariamente a los artistas abstractos de la Generación de la Ruptura y a algunos de sus equivalentes extranjeros. Cuando se inicia el recorrido por ese ámbito, en el momento de atravesar la puerta, se descubren, sobre la pared lateral izquierda, dos magníficos cuadros en pequeño formato de Lilia Carrillo. Lilia, la pintora de la levedad, de los espacios tenuemente habitados por esbozos, por formas en suspenso, ocupa un incontrovertible primer lugar en el informalismo mexicano. Retomo: la sala que estamos transitando contiene, a su derecha, las maquetas originales de la Ruta de la Amistad, proyecto impulsado por Mathias Goeritz en 1968. Y más allá de este conjunto hay una pintura ejecutada por Tomás Parra en 1998 que, con sus gradaciones tonales en las que domina un gris intenso, concentra uno de los resortes poéticos más altos de toda la colección. Y a su lado, una pieza en forma de serpiente hecha por Mathias Goeritz encuentra relación con la pintura de Parra, lo cual habla del adecuado montaje museográfico que atestiguan todos los ámbitos del museo. Conviene señalar que esa escultura-arte objeto de Goeritz es antológica dentro de la producción del artista. Se extraña, en cambio, la presencia de Wolgang Paalen; Felguérez comenta que fue imposible hallar un ejemplar de sus trabajos abstractos.
De Vicente Rojo la colectiva exhibe un cuadro perteneciente a la subserie “Monumentos” (dentro de la serie “Escenarios”), hecho con un juego de rojos y negros llevados a una acentuada densidad crepuscular. Es una obra insólita si se considera la relación de estilos que prevalecen en la producción de Rojo; en cambio, hay un México bajo la lluvia indudablemente arquetípico. La nunca bien ponderada Helen Escobedo participa con dos esculturas engarzadas mediante una sucesión de elementos simétricos. También es necesario remarcar la logradísima volumetría roja de Marta Palau, así como la Guitarra (1990) de Ángela Gurría y una ajustada pieza de Germán Cueto. Volviendo a los muros, cabe remarcar la presencia de Enrique Echeverría, Kasuya Sakai, Fernando García Ponce, Gabriel Ramírez, Luis López Loza y Pedro Coronel; también las pinturas que representan a Antonio Peláez y Josep Bartolí: dos verdaderas joyas. No ocurre los mismo con el peruano Fernando de Szyzslo, pero los colombianos Fanny Sanín, Omar Rayo y Carlos Rojas, por el contrario, fueron escogidos con tres vigorosos cuadros.
Tal vez el registro de mayor voltaje que guarda el Museo Felguérez sea el que agrupa los murales pintados para el pabellón de México en la Exposición Mundial de Osaka 1970. Seleccionados por Fernando Gamboa, los integrantes del envío fueron: Lilia Carrillo, Gilberto Acévez Navarro, Arnaldo Coen, Francisco Corzas, Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Roger von Gunten, Francisco Icaza, Brian Nissen, Antoni Peyrí y Vlady. Todos, sin excepción, dieron lo mejor de sí mismos para este proyecto, de ahí que cada estructura no tiene mácula, no creo que sea riesgoso decirlo y agregar que el siempre desenfadado Vlady colocó en la parte inferior derecha de su inmenso bastidor un inodoro, nada menos. Ahora bien, cuando el observador ingresa a la sala, lo primero que impacta es la obra de Lilia Carrillo; impactar no es el verbo adecuado, puede ser superficial: hay que hablar de algo extremadamente conmovedor que paraliza cualquier gesto y deja en suspenso todo movimiento; ahí sólo existe la mirada que posterga y posterga su desvío de la tela. Como pocos, como los mejores, Lilia convierte el lienzo en un espacio imantado, colmado de gradaciones y trazos que oscilan entre su visibilidad y su secreto, su ocultarse por debajo de lo pintado. Lilia Carrillo escribe con su pintura el exceso de lo sublime.
El otro gran acervo enclavado en el Museo Felguérez es una selección retrospectiva de la obra realizada por el pintor homónimo. El montaje comienza en una pequeña sala donde se exhiben tres o cuatro obras de pequeño formato cuyo engarce, sabio y silencioso, se acompasa al paisaje que devela una ventana: es el Cerro de la Bufa. Y hay otro elemento que parece alentar un virtual hilo conductor con el monte de nombre tan antipoético: la salita es, asimismo, balcón interno por el que se descubre, en la planta baja, un majestuoso mural en relieve de tonos blancos y sienas pintado por Felguérez en el año 2001. Un sistema de escaleras va generando el itinerario que permite observar la retrospectiva de este autor. Así aparecen los distintos períodos, desde las geometrías libres que giraron en torno a Doctor Caligari (1966) y La Eva futura, que también corresponde a los años sesenta, hasta la ortodoxia geométrica de La superficie imaginaria y El espacio múltiple. Salvo este período de las dos últimas series nombradas, Felguérez siempre fue proclive al despliegue formal y a una multiplicidad de recursos no sólo de carácter composicional, sino, también, con distintas soluciones en la puesta del color y de la materia.
Encontramos así fragmentos texturizados junto a suaves transparencias y veladuras; si se quiere adjetivar estas pulsiones podría decirse que lo purulento convive con acentuaciones líricas. Felguérez, en efecto, es hasta la actualidad un virtuoso de los contrastes y de las incrustaciones poéticas, como si fueran islas, en medio de la estructura. Incluso en cuadros que accionan un fuerte mecanismo geométrico, este pintor introduce zonas mesuradamente gestuales. ¿Es perfecta la geometría en el arte? El espacio múltiple –al que se ha destinado toda una sala– parecería indicar que sí. Para terminar este brevísimo acercamiento a la producción del pintor-escultor, habrá que agregar que estamos frente a un virtuoso de las tramas complejas.
Esta reseña sobre el Museo Felguérez quedará inconclusa por razones de espacio. Una disculpa entonces a las generaciones que vinieron después, dignamente representadas en la colección. Para terminar, es preciso señalar que, pese a algunos artistas que no están en el acervo –como Gabriela Gutiérrez y Martha Block–, el enorme trabajo de Manuel Felguérez y Mercedes Oteyza en pos de la consumación de este proyecto, no sólo fue y sigue siendo lúcido e incluyente, sino además con una buena dosis de generosidad. ~