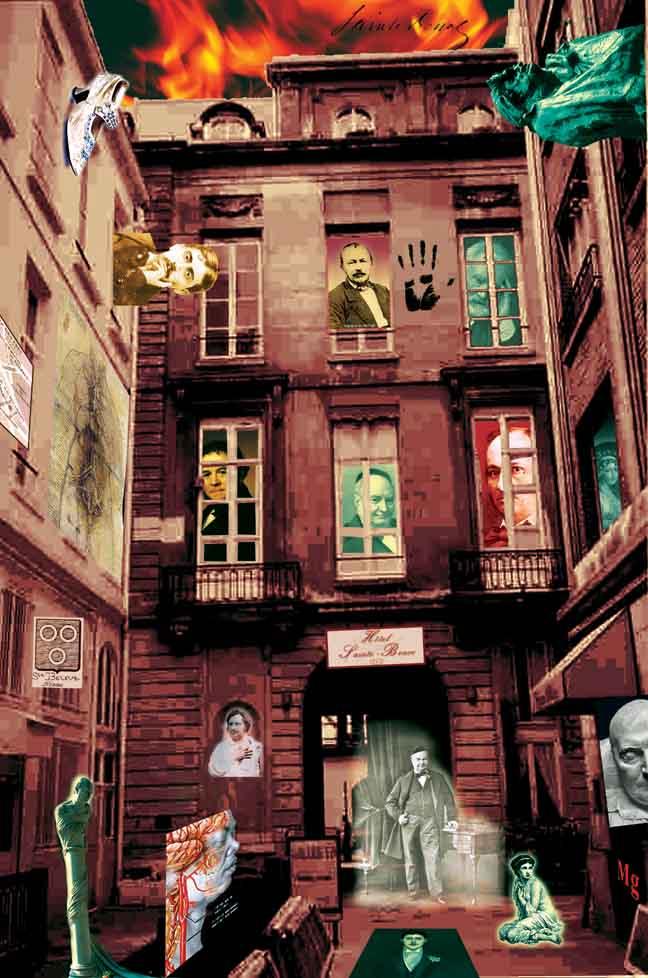Ni hablar: apreciar las obras del pasado es una manera –lenta, si se quiere, pero imparable– de ponerlas en peligro, como bien nos enseñó el acelerado proceso de deterioro que se echó a andar en el momento en que nuestros ojos se posaron por primera vez en las pinturas de las cuevas de Lascaux. El simple hecho de entrar en contacto con ellas, y ya no digamos intentar protegerlas, o, todavía peor, restaurarlas, supone un acto de paradójico alejamiento, pues la cercanía no puede sino volverlas otra cosa (en el mejor de los casos, parecida a la que era pero nunca la misma). Pero no nos queda de otra: ahí donde sea que estén, estaremos nosotros, resguardándolas, porque sabemos que de otro modo también las perderíamos, y mucho antes que si no lo hiciéramos. Pensemos, por ejemplo, en el caso del célebre teatro La Fenice, vuelto cenizas por segunda vez en su historia, después de un incendio a todas luces provocado en 1996. Para nadie era siquiera discutible la posibilidad de reconstruir, o no, el teatro: La Fenice debía estar ahí, como siempre, en la Plaza de San Fantin. Y así fue que un ejército de artesanos se dio a la tarea de reedificar, pieza por pieza –¡y en lanchas!– el gran teatro veneciano. Lo mismo ocurrió con El Liceo de Barcelona, que hubo de ser igualmente vuelto a poner en pie, “tal y como era”.
Nuestros queridos monumentos corren, pues, todo tipo de riesgos. Pero ¿qué pasa cuando a la propia institución que debería garantizar la preservación de cierto legado se le pasa la mano intentando justamente preservarlo? Aparentemente, no mucho. Este mes se cumple finalmente un año completo desde que las puertas de la salade espectáculos del Palacio de Bellas Artes se abrieran después de una larga y costosa “rehabilitación” (rarísima elección: ¿acaso antes no era habitable?), de la que, al minuto, ya podían verse sus fallas. De nuevo: las acciones de conservación necesariamente perturban el sentido original de aquello que se busca conservar. Un mal necesario, si se lo quiere ver así (quizá por eso las iglesias parecen estar eternamente envueltas en andamios). “La restauración es imposible”, decía el historiador inglés Francis Palgrave en 1847, “se puede repetir la apariencia (aunque rara vez con minuciosa exactitud), pero nunca los materiales, la mano de obra… hay anacronismo en cada piedra”. No se deja de tener, pues, la sensación de que se está ante una farsa. Pero hay de farsas a farsas. Hace unas semanas los diarios publicaron la noticia de la reapertura del Bolshói, donde hubo de todo –es Rusia–: corrupción, despidos, plazos incumplidos, pero sobre todo hubo algo que llamó especialmente mi atención: trabajo artesanal. Por poner un ejemplo: se utilizaron más de cinco kilos de hoja de oro para devolver el aspecto original a la ornamentación de los interiores, empleando una técnica antigua que involucra una mezcla de grasa de ballena, claras de huevo y arcilla, a la cual se le aplica más adelante una capa de vodka con pincel de cola de ardilla. Como es claro, la restauración tuvo un costo de más de setecientos millones de dólares. En las labores del Palacio de Bellas Artes, tristemente, se cambió la mano artesanal por las máquinas de un grupo de inexpertos expertos: arquitectos en su mayoría que, hasta donde se sabe, poco conocimiento tenían de lo que verdaderamente implicaba restaurar un teatro de las características del Palacio. Y tal vez por eso, terminados los trabajos, Philippe Amand se vio obligado a hacer unas desafortunadas declaraciones,[1] donde aseveró que “hasta los aviones se caen, no podemos pensar que las cosas son infalibles”.
Hay que decir que efectivamente la sala necesitaba una revisión de fondo, ya que, a decir del diagnóstico que entonces preparó la UNAM, “las instalaciones eran inseguras y los equipos que se encontraban en uso eran obsoletos e ineficaces para cumplir con las exigencias de una sala de espectáculos moderna”. Así fue que se decidió cambiar la maquinaria teatral y los sistemas de iluminación y sonido. Además de ello, el INBA contempló “la instalación de un sistema contra incendios automatizado, moderno y eficiente y la construcción de nuevas salidas de emergencia para el foso de orquesta. Los cambios también fueron pensados para mejorar la acústica, visibilidad y comodidad de los espectadores”. Cambios, desde luego, a los que solo un loco se opondría. Lo que sucedió, no obstante, fue que ya entrados en obra, y en gastos, el INBA decidió también intervenir el aspecto general de la sala, uno de los tesoros del Art decó mexicano. No voy a repetir aquí lo que los periódicos se han encargado de difundir con todo detalle, solo los invito a pasearse por la sala del Palacio y observar: la butaquería (con unos recargabrazos de aluminio que literalmente duelen), los palcos (a los que se despojó del mármol y herrería originales, los cuales fueron sustituidos por una chapa de nogal, completamente fuera de época), las puertas (incomprensiblemente cambiadas por unas modernas), el lobby (que ahora parece el lobby de un hotel), el piso de la platea (¡amarillo!), la platea misma (ahora escalonada), en fin: los invito a simplemente mirar a su alrededor.
Me temo que muy opacas han sido las explicaciones del INBA acerca de cómo pasó de querer poner al día las entrañas del teatro a considerar también obsoleto el estilo en que fue creado el Palacio. Cómo dio pues el paso de otorgarle un valor de antigüedad a este espacio arquitectónico a tenerlo simplemente por viejo y por tanto susceptible de modificación profunda. Lo que se alteró aquí se llama de un solo modo: espíritu del lugar[2] (tantas veces desdeñado: ¿qué hace, por ejemplo, en la explanada del mismo sitio unaestatua de Madero junto a los pegasos de Agustín Querol y Subirats?). Sí, eso –tan difícil de definir y al mismo tiempo tan evidente– es lo que se hizo a un lado; eso que te hacía entrar a la sala y suspirar, siempre. Como lo dijo la directora del INBA, Teresa Vicencio: “Hay quien prefiere tener un museo y decir no toquemos nada, que se queden las cosas como estaban.” En realidad, lo que hay es quien prefiere hacer valer, como decía Ortega y Gasset, su derecho a la continuidad. Hay, aunque a Vicencio le parezca descabellado, quien prefiere, en efecto, conservar los tesoros del pasado tal y como son (¡pinceles de cola de ardilla, ¿dónde están?!) a verlos convertidos en “teatros de Broadway”, término con el que ella, cabe suponer, apunta a lo más que puede aspirarse… whatever that means. Lo cual inevitablemente me recuerda la anécdota[3] del alcalde de Lyon, Francia, que en la conferencia de prensa del recién reabierto teatro de la ópera de la ciudad, renovado por el arquitecto nunca mejor llamado Jean Nouvel (nouvel tiene el sentido de nuevo en francés), tuvo a bien acuñar la expresión “preservación destructiva” para hablar de este nuevo edificio, hecho precisamente con las piedras del anterior: “Una obra verdaderamente original de arquitectura contemporánea, la nueva Ópera magnifica el pasado al haberlo limpiado de todo lo viejo.” A veces, se ve, preservar puede implicar una completa destrucción. Y la pregunta aquí no puede entonces ser otra que ¿quién es el dueño del pasado? ¿El INBA? ¿Sus funcionarios? O, quizá, ¿en palabras de la Convención de La Haya de 1956, la humanidad entera?
Ante las críticas, el INBA aceptó formar una comisión de expertos que revisaran el caso. Y hace apenas unos meses, esta comisión, seleccionada por el INBA, que nuevamente se erigió en juez y parte, en un acto más de opacidad, dictaminó que “la rehabilitación integral ha supuesto un grado de modificación que no compromete las condiciones de autenticidad e integridad del inmueble. En términos generales se mantiene el principio de reversibilidad en las acciones”. Recordemos que las obras tuvieron un costo de ¡690 millones de pesos! ¿De qué reversibilidad hablan? ¿Dónde están los mármoles y los espejos y las lámparas y las esculturas y los elementos decorativos y todo que le daba encanto a la sala del Palacio? Nadie sabe. Ni importa, porque según Gustavo Araoz, presidente del ICOMOS, se ha “procedido bien”, aunque en realidad, “la única manera de medir el impacto de cualquier acción en un sitio de patrimonio cultural es saber dónde descansan los valores. Hace falta medir si los cambios que se han tomado afectan de una manera significativa los atributos históricos. Sin la definición de esos atributos es muy difícil”. Cómo: ¿a estas alturas se van a definir los atributos del teatro del Palacio de Bellas Artes? ¿Sin importar que hace casi un cuarto de siglo la UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad, precisamente por sus muy únicos atributos (lo cual implica un consenso acerca de cuáles serían estos)? ¿Y no se supone que las obras que constituyen el legado del mundo incorporan valores eternos y relevantes para el conjunto de la humanidad, y negarlos es casi por tanto como ofender a todos los hombres? Qué peligro: solo cuando los atributos no resultan obvios es cuando se puede echar a andar un proceso de destrucción que puede pasar por simple indiferencia (como casi siempre) o, ay, por fiebre de remodelación. Y digo con Steinbeck: “¿Cómo sabremos que somos nosotros sin nuestro pasado?” ~
[1] Publicadas por El Universal, el 4 de abril de 2011.
[2] Término por cierto planteado en la Declaración de Quebec, de 2008, por el Comité Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), organismo cuya oficina mexicana fue la primera en denunciar los abusos cometidos durante la llamada “rehabilitación” del Palacio.
[3] Que cuenta el historiador Dario Gamboni en su libro The destruction of art, Londres, Reaktion Books, 1997, p. 331.
(ciudad de México, 1973) es crítica de arte.