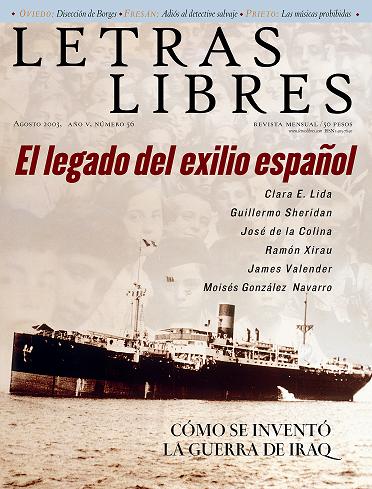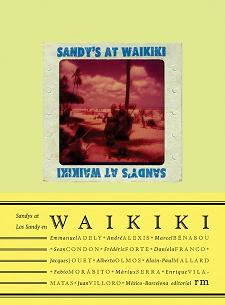A juicio de algunas voces de la crítica, la obra de Roberto Bolaño anterior a la obtención del Premio Herralde de Novela, en 1998, no es otra cosa que un ensayo general de Los detectives salvajes. Una vez declarada la soberanía del “territorio Bolaño” —como le llamó Quim Pérez en la revista Lateral—, lo demás es casi silencio y apenas murmullo: experimentos, preludios, embriones y divertimentos que, en opinión del reseñista, “poco aportan a su obra literaria más allá de un valor arqueológico”. Escondida como un tesoro entre los despojos de un incierto sitio de excavación, el crítico mexicano David Miklos halló en Los detectives salvajes una novela “monolítica” que, por lo tanto, habría que leer con pala y pico a la mano. Aserción estrafalaria si las hay, pues nada en las 609 páginas de Los detectives salvajes sugiere la existencia de una obra hermética o cerrada sobre sí misma. Todo lo contrario. Tal como dijo antes Juan Villoro, la novela no sólo está construida “al modo de un estadio donde la gente entra y sale sin tregua”, sino que además “en rigor, no termina: se disipa tras una última ventana”. Parece extraño y hasta ridículo, entonces, que parte de la crítica juzgue y acredite las obras que Bolaño entrega a la imprenta en función de su extensión, o del supuesto alejamiento que cualquiera de ellas logre respecto a un título suyo en particular. Se trate ya de un tremendo novelón o bien de alguna novelita salvaje que la crítica ha de juzgar menor, si hay un rasgo común a toda la narrativa de Bolaño es precisamente aquella condición de “inteligente alegoría del destino humano” que Enrique Vila-Matas entrevió en la saga de voces y personajes que confluyen en Los detectives salvajes.
Tomemos, por ejemplo, el caso evidente del relato con el que se cierra ese otro gran libro que es Llamadas telefónicas. Si uno no reniega del orden en progresión que imponen los índices, “Vida de Anne Moore” tiene algo así como veinte páginas, pero el cuento es tan extenso como el mundo, tan ruidoso y múltiple como el destino incluso. Recuerdo bien el pantano de asombro y desconsuelo en que me arrojó su lectura un domingo a mediodía; al igual que Anne Moore cuando vio por primera vez el rostro de carbón, manchado de tierra, de la realidad, todavía me quedan en la cara algunos rastros del pasmo de aquel domingo apacible en que el transcurso de la vida era lo más parecido a esquiar en el fango. Aunque no es en absoluto su intención, el consuelo que dejan de todas maneras las historias de Bolaño es sabernos personajes menores de dramas también menores, a lo mucho héroes de calamidades comunes y corrientes en las que, siguiendo aquella línea de Quevedo, avanzamos dejando el alma atrás y llevando adelante desierto. Algo así ocurre también en Una novelita lumpen, la aportación romana de Bolaño a la colección “Año O” de Mondadori, que recorre distintas geografías y ciudades (Travancore, df, Pekín, Moscú, Nueva York, El Cairo) de la mano de escritores como Rodrigo Rey Rosa, José Manuel Prieto y Rodrigo Fresán.
Le ahorro a la crítica los empeños de sus hallazgos. Salvo un par de truhanes con pasaporte libio e italiano, en esta novelita de Bolaño no hay latinoamericanos en plena fuga ni poetas desesperados levantando el polvo del camino al volante de un Chevrolet. La historia trata de dos adolescentes, Bianca y su enajenado hermano, condenados ambos a la orfandad tras la muerte de sus padres y lanzados sin paracaídas al siniestro y aburrido mundo de los adultos. Con el auxilio de sus dos secuaces internacionales, intentarán desvalijar a Maciste, un bodoque ex campeón de fisicoculturismo y actor de películas sesenteras, quien ya ha visto pasar sus días de gloria. Tampoco hay escenarios tocados con cielos rojizos ni aventuras indómitas; literalmente, la trama apenas se desenvuelve dentro de espacios penumbrosos y enclaustrantes: sus personajes son puro lumpen, habrían preferido no abandonar jamás su lugar frente a la pantalla del televisor, su único vínculo entre el mundo y el diminuto y vulgar apartamento que habitan en un barrio de Roma. Quizás por su propia condición, ninguno de los integrantes de este elenco salvaje implora piedad ni misericordia; prefieren no decir ni hacer mucho: le toman la palabra a Bolaño y su epígrafe de Artaud. En su desamparo cósmico, siguen a la letra el método de Thomas de Quincey para evitar hablar de la nada y acabar diciendo que todo está perdido: “Cuando se sabe que la ruina es absoluta, cuando la compasión no puede ser un consuelo y no es posible abrigar la menor esperanza, todo es distinto. Se extingue la voz, se hielan los gestos y el espíritu vuela de regreso a su propio centro” (Suspiria de profundis).
Más o menos así empieza y termina Una novelita lumpen, ésa es la trayectoria que cumple. Al final, concedo, yo también quisiera retornar a aquel territorio Bolaño en el que las aventuras y la velocidad todavía son posibles: jugarme mi suerte en la ruleta de la comedia literaria a bordo de un auto usado en compañía de Augusto Monterroso y sus personajes del “Informe Endymion”, todos, Pareja, Restrepo, Murena, Rodríguez y Larraín, conduciendo raudos desde Centroamérica hasta la Florida, Miami Beach, entre las calles 15 y 30 para más señas. El tiempo apremia, manejamos día y noche. Vamos en busca del poeta Orlando González Esteva, a quien finalmente avistamos en la playa haciendo piruetas —él las llama vueltas de carnero— alrededor de un anciano de barbas plateadas y con melena a lo Whitman. Emprendo la carrera, levanto los brazos y abro la boca bien redonda, quiero decirle algo, que la vida gira y no pasa, pero apenas logro levantar el vuelo de regreso hacia mi centro. ~
(Montreal, 1970) es escritor y periodista. En 2010 publicó 'Robinson ante el abismo: recuento de islas' (DGE Equilibrista/UNAM). 'Noviembre' (Ditoria, 2011) es su libro más reciente.