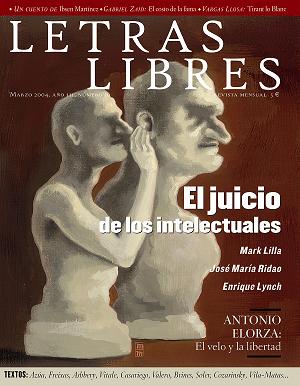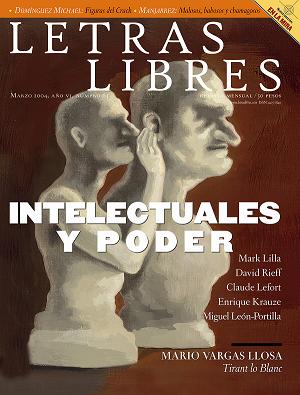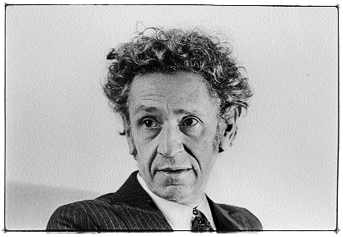Casi todos los historiadores están de acuerdo en que el momento simbólico que inicia la modernidad fue la Revolución Francesa y muy especialmente la fiesta de la decapitación. Como suele suceder, algunos anuncios previos permiten matizar tan súbito nacimiento. Me atrevo a sugerir que uno de ellos fue la aparición de las orquestas sinfónicas, embrión del actual totalitarismo sonoro de las sociedades avanzadas. Sin duda, la imagen ha sustituido a la palabra como signo dominante, hasta tal punto que Berlusconi, precioso producto de la más pura actualidad, debe someterse a la cirugía estética en público. Sin embargo, la muralla de imágenes que nos impide ver más allá del muro de nuestro calabozo va implacablemente acompañada de un totalitarismo sonoro que atruena nuestros oídos sin descanso. Atravesar el muro de imágenes que nos ciega es tan arduo como distinguir un sonido en el ruido que nos ensordece.
No obstante, si se estudian sus orígenes, es muy difícil prever el destino que esperaba a la música popular. La aparición de las orquestas públicas fue una labor lenta y admirable, movida por el deseo de arrebatar la música a sus dueños seculares, la aristocracia y la Iglesia. Los primeros conciertos públicos, los conciertos “burgueses”, son sorprendentemente tempranos. Aunque la opinión de los expertos no es unánime, puede muy bien ser que en 1712 el Collegium Musicum de Francfort constituyera la primera sociedad de suscriptores conocida en el mundo; acomodados burgueses felices de pagar, con tal de oír una música propia y que hablara su idioma emocional. Pronto le seguirían Hamburgo en 1721 y Leipzig en 1743. Se trataba, naturalmente, de pequeñas formaciones, entre veinte y treinta pupitres, tan arqueológicas y elegantes, a nuestros ojos, como los clásicos talleres textiles dieciochescos. En el caso de la orquesta de Leipzig, la célebre Gewandhaus promocionada por hombres de negocios, se dio la singularidad de que el primer director no fuera J. S. Bach, vecino del lugar, sino otro músico más “moderno”, es decir, italianizante, J. F. Doles, lo que ya indica por dónde iban a ir los tiros.
El crecimiento espectacular de la moderna orquesta sinfónica es una historia tan fascinante como la de la aviación o la de la biología genética, un ingente esfuerzo internacional, con múltiples talentos tercamente empeñados en un sueño revolucionario, la comunicación sin palabras. En pleno romanticismo, cuando la música ya había seducido a extensas masas ciudadanas, las orquestas eran aún muy toscas. Hacia 1840, la orquesta de Francfort contaba con menos de la mitad de los músicos actuales, unos cuarenta pupitres. Tales eran las orquestas con las que se las veían Beethoven o Berlioz, pequeñas y robustas como las primeras locomotoras de George Stephenson, e igualmente propicias a todo tipo de calamidades.
A la necesidad de crear una masa sonora con potencia suficiente para cubrir de tempestades unos auditorios cada vez más grandes, hay que añadir el desarrollo de los instrumentos fustigados por la fantasía de los compositores que soñaban sonidos, timbres, dinámicas que nunca antes habían vibrado en el tímpano humano. Las colosales formas sonoras surgían del silencio como enormes saurios que hubieran estado esperando su momento. Cualquier aficionado sabe que los metales, las trompas, las tubas, los trombones, las trompetas, son el alma misma de la música romántica y que de esas secciones surgiría el jazz urbano.
La fabulosa máquina sonora fue creciendo como la red de ferrocarriles, con la misma energía intelectual y financiera. Y con efectos sociales similares pues, del mismo modo que el ferrocarril permitió a los ingleses pasearse por la India como por su casa, las grandes orquestas transportaron “el alma alemana” a París (y Baudelaire ya no sería el mismo tras oír el preludio de Tanhauser), el “alma rusa” a Milán, o el “alma española” a Londres. La música es un lenguaje sin palabras y realiza una utopía propiamente burguesa, la comunicación directa, la igualación de los humanos a través de la emoción.
Cuando el crecimiento llegó a su límite orgánico con las alucinaciones sonoras de Mahler y la teratología instrumental de Strauss, la orquesta sinfónica se asemejaba a aquellos ejércitos tecnificados que poco después, en 1914 y 1940, reducirían a escombros la civilización que los había creado.
El estallido del concierto público, como la fisión nuclear de la que es espejo, nos ha dejado inmersos en una nube de partículas sonoras radioactivas esparcidas por la totalidad del espacio, un Chernobil universal. Las radiaciones sacuden a los jóvenes con descargas eléctricas en las discotecas y desde sus portátiles. Persiguen a los ciudadanos en el metro, en los ascensores, en los almacenes, en los taxis, en los dentistas y las funerarias. Es imposible moverse en tren, avión, autobús o barco sin que nos atraviesen el cerebro. Difícil es que nos concedan tregua para hablar en el bar, el restaurante, la cafetería. Su presencia, como la policía de los Estados totalitarios, no persigue ninguna eficacia sino tan sólo el imperio mismo de su presencia. Ya ni siquiera luchamos. Nos callamos.
No podemos escapar al castigo de haber construido la más perfecta máquina de comunicación. Como supervivientes de Babel, vagamos por el mundo atormentados con la constante e implacable presencia de un estruendo cuya insistencia no tiene otro fin que recordarnos que alguna vez supimos escuchar palabras. ~
Arreola, mago del mediodía
Con Arreola se va el último de los grandes escritores mexicanos del siglo XX. Sin Revueltas, sin Rulfo y sin Paz, y ahora sin Juan José, estamos enfrentándonos a una orfandad no por previsible…
Las lecciones de Guadalajara
Uno de los síntomas más curiosos del régimen cubano, en su actual fase poscomunista, es la despolitización de la literatura nacional. Antes de 1992, cuando la…
Huésped
If only the phantom would stop reappearing! John Ashbery, Faust Miro desde la puerta el polvo suspendido, la luz tardía en las cortinas, y todo el tiempo el fantasma está ahí: lo intuyo…
Metrónomo: música clásica en septiembre
En septiembre tuvimos grandes lanzamientos de músicos franceses entre ellos cuartetos para cuerdas de Schubert, además de la grabación del Concierto para violín no. 1 de Bartók.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES