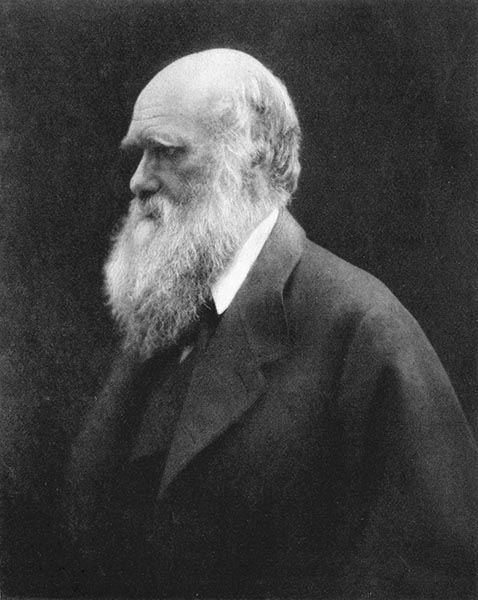Ese domingo en la tarde, al llegar a la casa de Leonora Carrington en la calle de Chihuahua, tengo la impresión de hallarme entre dos Méxicos: el de los años cuarenta del siglo XX (cuando ella y su marido, el fotógrafo húngaro Emerico “Chiki” Weisz, fallecido en 2007, llegaron a la capital entre los artistas y escritores que salieron de Europa huyendo de los nazis), y el México delirante de comienzos del siglo XXI (como la típica colonia Roma, donde la Carrington ha vivido desde hace sesenta años, y la cual, siguiendo el ritmo de crecimiento de la ciudad, se ha llenado de ejes viales, giros negros, universidades, academias, funerarias y prostíbulos). En la acera de enfrente de su casa se encuentran todavía los escombros de un edificio colapsado durante los terremotos de septiembre de 1985. Esas ruinas al paso del tiempo se parecen cada día más a una imagen de Giambattista Piranesi de las Carceri d’Invenzione que a un mausoleo involuntario del edificio clasemediero derrumbado, en la actualidad habitado por alcohólicos, drogadictos y una fauna humana subrepticia que entra y sale por debajo y por arriba de planchas de concreto y de puertas y ventanas improvisadas. Por recomendaciones de la artista yo no debía verles con fijeza, a riesgo de meterla en problemas, pues como ella me advirtió: “tú te vas, pero yo vivo aquí”. El problema es que verles resulta irresistible, ya que sus moradores han creado verdaderamente una instalación plantando entre los escombros camas, muebles de cocina, espantapájaros, antenas de televisión y banderas tricolores, todo bajo el ir y venir de perros callejeros y gatos negros.
“¿Quién es?”, pregunta Leonora del otro lado de la puerta de metal. Al identificarnos por nombre mi esposa Betty y yo, ella abre la puerta y aparece una mujer frágil, pero erguida, de rostro un poco arrugado, pero todavía bello y distinguido. Una vez en el interior de la casa, nos encontramos en un vestíbulo helado, al que nunca le da el sol, y mientras la luz se prende en el pequeño corredor (a ella no le gusta dejar las luces prendidas “si no hay nadie”) vemos sus creaciones recientes: esculturas en bronce de nagás, Lady Godiva, la Esfinge y otros seres fantásticos nacidos de las mitologías indias, mayas o celtas colocadas aquí y allá como si no tuvieran importancia. “Hice mi primera escultura cuando estaba jugando con lodo a los seis años”, ha dicho ella, aunque allí está la última, realizada más de ochenta años después.
Cubierta de suéteres y envuelta en un chal, Leonora nos conduce a la cocina, ya que en su casa no hay sala ni comedor, ocupados los cuartos penumbrosos por las criaturas de su mundo plástico, y en el primer piso, abandonado, un sofá en el que nadie se sienta. Incluso para apreciar los cuadros de Leonora que estaban colgados sobre el lecho austero de su marido, había que hacerlo en la penumbra.
Sentados a la mesa, nos ofrece té negro, tequila o whisky, y aprovecha nuestra presencia para fumarse un cigarro. Tarjetas con reproducciones de obras de arte –muchas con gatos– y fotos de la familia real británica, la princesa Diana incluida, están pegadas a las puertas de la alacena y del refrigerador. Sobre la mesa, entre tazas y platos y sobres con té y azúcar, hay medicinas y paquetes de cereal. De repente, haciendo gala de su humor negro, me pide, “cuéntame chismes de políticos. Entre más horribles, mejor”. Pero cuando empiezo a contárselos, me interrumpe: “No quiero oír más.” Lo mismo sucede con las historias sobre matanzas de animales, a los que ama apasionadamente: “Hay muchos animales que me gustan”, ha dicho. “El primero no es el ser humano; lo pongo en el lugar más bajo de mis preferencias. El ser humano es un ser terrible que asesina y me da mucha tristeza pensar que yo soy de esta especie.”
Si bien Leonora Carrington es considerada una leyenda viva del surrealismo, y es la única sobreviviente de las tres grandes pintoras surrealistas que realizaron su obra en México –las otras son Frida Kahlo (nacida y muerta en Coyoacán, en 1907-1954) y Remedios Varo (Anglès, Girona, 1908-México, 1963), quien llegó a México en diciembre de 1941 con Benjamin Péret–, ella evita hablar de su arte, aunque de su pasado inglés nunca se olvida: “La única persona presente en mi nacimiento fue nuestro querido, fiel y viejo fox-terrier, Boozy, y un aparato de rayos X para esterilizar vacas. Mi madre se hallaba ausente a la sazón, tendiendo trampas a los langostinos que por aquellas épocas infestaban las altas cumbres de los Andes.” Así ha evocado su llegada al mundo en el pueblo de Clayton Green, Lancashire, en el norte de Inglaterra, el 6 de abril de 1917.
Lo que más le incomoda, y considera casi de mal gusto de parte de la gente, es que se le pregunte sobre su relación con Max Ernst; tanto que una vez que le hice una pregunta sobre ese tema delante de Chiki me contestó molesta: “¿Te gustaría que yo te preguntara de tu vida erótica delante de tu mujer?” Sin embargo, la historia es tan conocida que parece que dejó de pertenecer a su vida privada. En 1937, sus amigos húngaros Ursula y Ernö Goldfinger la presentaron en Londres al artista alemán. “Yo ya sabía quién era Max, porque mi madre, y esto es un detalle muy curioso, me había regalado el libro sobre el surrealismo de Herbert Read por Navidad. En este libro Deux enfants menacés par un rossignol me causó una enorme impresión.” Poco después huyó a París y pronto ella y Max Ernst se instalaron en un departamento en la rue Jacob. En el verano de 1938 la pareja se mudó a una granja abandonada en Saint-Martin d’Ardèche y empezó a esculpir sirenas aladas, minotauros y criaturas fantásticas en los muros y las rampas, realizando en la parte exterior un gran bajorrelieve.
Los primeros libros de Leonora, La casa del miedo (1938) y La dama oval (1939), tuvieron ilustraciones de Max Ernst, ya que la Carrington es también escritora y ha sido una gran lectora de obras sobre los gnósticos, los celtas, el budismo tibetano, la cábala y las ciencias, y conoce bien El libro de los muertos, el I Ching y Alicia en el país de las maravillas. Disfruta los cuentos de terror –el británico M. R. James es su autor preferido de historias de fantasmas– y las novelas policíacas. “Yo quisiera tener un residente policíaco”, bromea ella. De aquellos años sobreviven especialmente dos pinturas: la de Leonora, Retrato de Max Ernst, y la de Max Ernst, Leonora a la luz de la mañana.
“Era una época muy feliz de mi vida, hasta que estalló la guerra”, recuerda Leonora, pues en 1939 Max Ernst fue internado por las autoridades francesas como un “enemigo foráneo” en un campo de Largentière, y luego transferido a otro en Les Milles, cerca de Aix-en-Provence. El año siguiente fue arrestado e internado de nuevo, esta vez como “sospechoso”. En 1943, ya en México, la artista contó la historia a su amiga Jeanne Megnen, para después escribirla en En bas, una crónica de la locura digna del mejor Artaud. “Empiezo, por tanto, en el momento en que se llevaron a Max por segunda vez a un campo de concentración, escoltado por un gendarme que portaba un fusil (mayo de 1940). Yo vivía en Saint-Martin d’Ardèche. Estuve llorando varias horas en el pueblo, luego volví a mi casa, donde me pasé veinticuatro horas provocándome vómitos con agua de azahar, interrumpidos por una pequeña siesta. Esperaba desviar mi sufrimiento con estos espasmos que me sacudían el estómago como terremotos. Ahora sé que este no era sino uno de los aspectos de esos vómitos: había visto la injusticia de la sociedad, quería limpiarme yo misma primeramente, y luego ir más allá de su brutal ineptitud. Mi estómago era el lugar donde se asentaba la sociedad, pero también el punto por donde me unía a todos los elementos de la tierra. Era el espejo de la tierra, cuyo reflejo es tan real como la persona reflejada.” Esta última referencia me recuerda su facultad de escribir con las dos manos a la vez, y al revés. “Sí, soy ambidiestra, como los locos. Pero ahora estoy más loca que cuando estuve en la casa de locos”, exagera ella, con su habitual humor negro.
Leonora viajó a España con dos amigos en un pequeño Fiat. “Me asfixiaban los muertos, su densa presencia en ese país lacerado. Me encontraba en gran estado de exaltación… convencida de que teníamos que llegar a Madrid lo más rápido posible… En medio de la confusión política y un calor tórrido, tuve el convencimiento de que Madrid era el estómago del mundo y que yo había sido elegida para la empresa de devolver la salud a este órgano digestivo”, escribió Leonora en En bas. Sin embargo, al redactar la crónica de su paso por la locura, a Leonora, honesta consigo misma, le preocupó caer en la ficción, entreverando autobiografía con fantasía. En España, al sufrir una crisis mental, explicada como una “psicosis de guerra”, su familia intervino para que fuera internada en una clínica en Santander.
“¿Cómo decir el delirio sin perderse en el grito que debe decirlo? Los más grandes, Nerval, Artaud no han podido”, escribió Jean Schuster en 1973, en la reedición de En bas, una obra que algunos consideran un ejemplo de “diario surrealista”. ¿Cómo ha podido Leonora Carrington sobrevivir a los delirios de la razón y a los acosos de las criaturas fantásticas de su mundo y otros mundos y mantenerse serena y seguir pintando?, me pregunto yo. “Yo soy una vieja dama que ha vivido mucho y ha cambiado –si mi vida vale algo yo soy el resultado del tiempo”, escribió Leonora a los 56 años a su editor Henri Parisot. Sin embargo, a menudo ella ha dicho que no sabe si inventa el mundo que pinta o ese mundo la inventa. “Probablemente lo último”, me aclara.
En 1941, en Madrid rumbo a Portugal, en un té danzante reconoció a Renato Leduc, el diplomático, periodista y poeta mexicano, diecinueve años mayor que ella, que residía en Lisboa y que Pablo Picasso le había presentado años atrás en París. El padre de Leonora, uno de los mayores accionistas de la compañía Imperial Chemicals, había arreglado que un guardián la llevara a Lisboa, desde donde sería enviada a Sudáfrica para ser internada en un sanatorio. Una vez en Lisboa, Leonora se las arregló para escapar de su captor y pidió asilo en la embajada de México, donde trabajaba Leduc. Un poco de destino venir a México, le digo. Y ella contesta: “Bueno, el destino fue esa monstruosidad que era Hitler.”
En Lisboa, pero “en territorio mexicano”, como le dijo el embajador de México, Leonora se casó con el poeta Renato Leduc para poder salir de Portugal. En 1941, entre diplomáticos mexicanos y refugiados de varias nacionalidades que escapaban de la guerra, partió hacia Nueva York en uno de los últimos barcos que pudieron salir de Europa. A su llegada a México, en 1942, obtuvo la nacionalidad mexicana y entró en contacto con el círculo de surrealistas que vivían en la capital del país: Remedios Varo y Benjamin Péret, Kati y José Horna, Wolfgang Paalen y Alice Rahon, entre otros.
Divorciada de Renato Leduc, Leonora se casó en 1946 con Emerico “Chiki” Weisz, con quien tuvo dos hijos: Gabriel y Pablo. Antes de morir, Chiki me contó que Leonora “es la mujer con quien yo quería estar, porque ella era como es ahora, muy artística y muy auténtica. Entonces estaba casada con Renato Leduc y yo la conocí en la casa de Remedios Varo y Benjamin Péret, en la colonia San Rafael. A esta casa (en la colonia Roma) vinimos cuando nació Pablo. Fue Péret quien nos encontró la casa y aquí nos quedamos. Nunca quise regresar a Hungría. La pasé muy mal. Era un lugar antisemita y como yo era judío me perseguían mucho. Mi madre vivía en un departamento de alquiler en un tercer piso, y como la ventana daba a la calle, vimos un día un desfile de jóvenes nazis cantando: ‘Cuando el cuchillo esté chorreando sangre de judíos, serán buenos tiempos.’ Después mataron a dos hermanos. Pero también a los primos y a casi toda la familia”. Desde su llegada al Distrito Federal, y hasta su muerte en 2007, Chiki no abandonó ni una sola vez la ciudad. Leonora, salvo algunos viajes cortos, salió por dos periodos largos para vivir en Chicago y Nueva York, la primera en 1968, después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco días antes de los Juegos Olímpicos, cuando su nombre apareció en la lista de intelectuales conspiradores contra el gobierno que la escritora Elena Garro entregó a las autoridades, y la segunda después del terremoto de 1985, cuyas cicatrices quedaron marcadas en el edificio colapsado delante de su casa. “Cuando los perros rastreadores que se habían fletado por una agencia internacional para las labores de desescombro de supervivientes fueron desviados y vendidos como animales de compañía, Carrington sintió que no aguantaba más vivir en México”, según la escritora inglesa Marina Warner.
En la ciudad de México, Leonora estableció una buena amistad con el cineasta Luis Buñuel, a quien había conocido en Nueva York y con quien compartía su pasión por el surrealismo. “Tenía muy buen sentido del humor negro”, explica, aunque recuerda que el cineasta no llevaba a ningún lado a su esposa Jeanne, “por tenerla encerrada”. Sobre Octavio Paz, ella recuerda que al principio lo vio a menudo, pero en los últimos años de su vida muy poco. Al hablar de “ironía” romántica y “humor” surrealista el poeta afirmó que “la plena libertad erótica se alía a la creencia en el amor único… Las heroínas románticas, hermosas y terribles como esa maravillosa Carolina de Gunderode reencarnan en mujeres como Leonora Carrington” (Octavio Paz, El arco y la lira, 1956).
Tal vez la relación más fuerte fue con la pintora española Remedios Varo –a la que había conocido en París–, quien, gracias a la política generosa de asilo a los refugiados españoles del presidente Lázaro Cárdenas, se encontraba en México desde 1941 exiliada de la España franquista. Leonora y Varo hablaban de filosofía, religión, pintura y literatura, diseñaban trajes y sombreros para obras de teatro, cocinaban platos incomestibles con ingredientes extraños que encontraban en los mercados mexicanos y se mandaban diariamente mensajes. Pero además de “compartir la sensación de que ambas estaban especialmente inspiradas por extrañas fuerzas internas, que habían sido elegidas para un viaje psíquico espacial”, según Janet Kaplan, Viajes inesperados / El arte y la vida de Remedios Varo, hubo influencias de forma y de fondo de parte de Carrington sobre Varo. Por ese tiempo, André Breton calificó a Leonora Carrington y a Remedios Varo como “los más bellos haces de luz” de la pintura de la posguerra.
La identificación de Leonora con el caballo no es extraña: la artista siempre ha sentido fascinación por ese animal, aunque cuando se le preguntó si creía en la reencarnación, respondió: “¿Quién me gustaría haber sido en mi vida pasada? No sé, quizás un animal… algo con alas… un murciélago.”
Leonora Carrington me ha dicho repetidamente que “la vejez está llena de miedos, miedo de morir, miedo de hacerse más viejo”, pero a su edad siempre hay un lugar para lo fantástico y para el humor, como cuando hace poco Betty le preguntó a dónde le gustaría ir y por ese anhelo del Norte que a veces no puede ocultar Leonora contestó lacónicamente: “a Laponia”.
“Mi ambición es cada vez más flaca, más flaca”, afirma, mientras por un pasillo exterior, y la escalera de servicio, nos lleva a su estudio en la azotea para mostrarnos las figuras en plastilina que pronto se convertirán en esculturas de bronce. “Quien diga que la vejez es idílica, no sabe lo que es ser viejo.”
Las horas han pasado y hacia las ocho de la noche nos acompaña a mi esposa y a mí a la salida. Para entonces las luces y las vallas publicitarias de las ruinas del edificio delante de su casa se han encendido y perros y gatos corretean por la calle hacia un eje vial. Al decirle adiós, me doy cuenta de que a sus noventa años –los cumplió el 6 de abril de 2007– Leonora Carrington ha creado a una mujer fiel a sí misma. Pues aunque ella ha dicho que “con los años también se van los sueños”, en su caso los sueños todavía están allí. ~
(Contepec, Michoacán, 1940) es poeta, narrador, diplomático y activista ambiental.