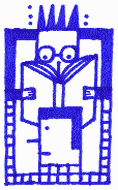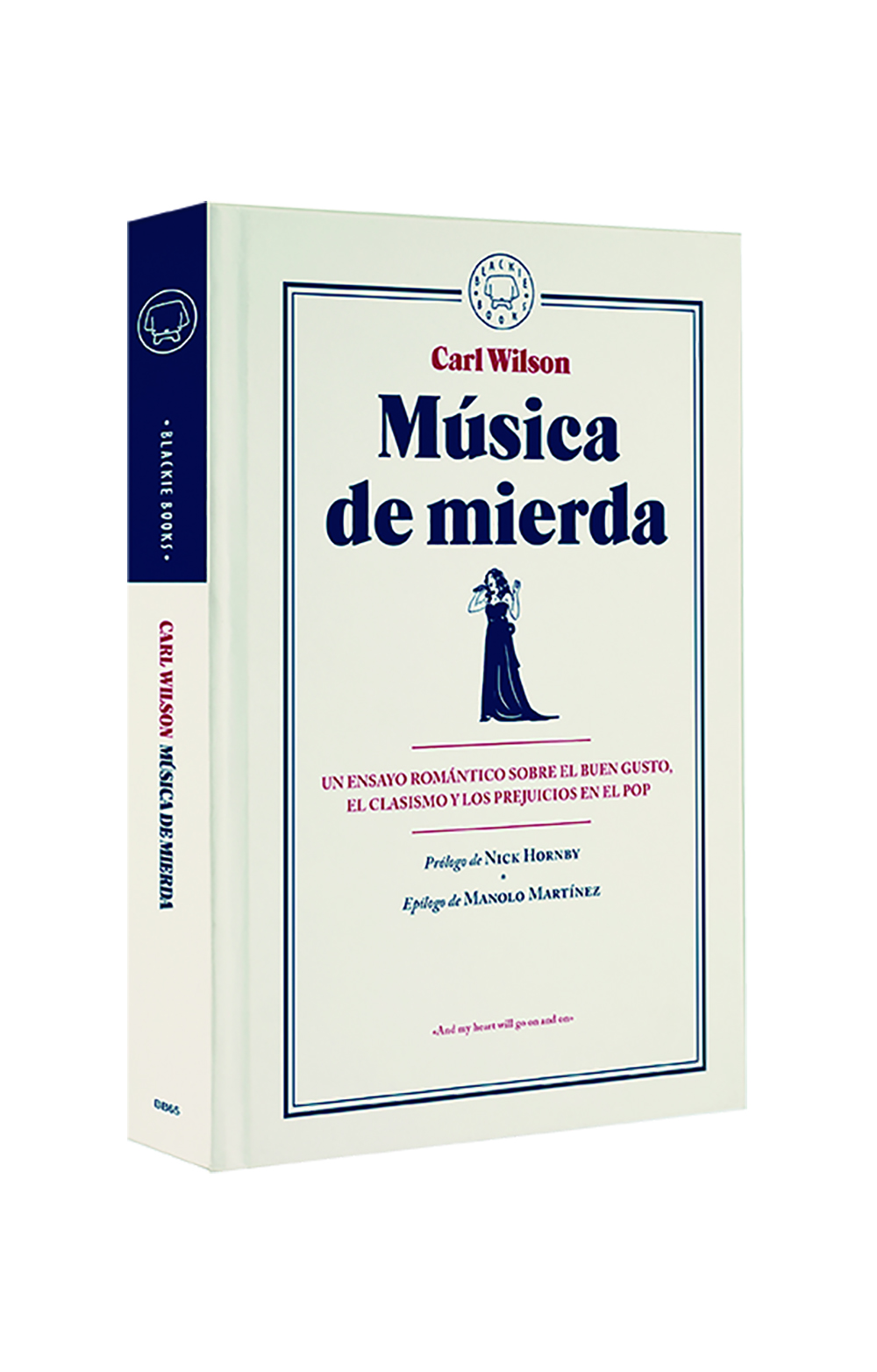Fui a ver a Vicente Rojo en su nuevo estudio de la calle de Petritxol, una legendaria calle de Barcelona que parece concentrar en ella todo el encanto y la magia que hasta ahora le ha sido posible desplegar a esta ciudad. Visitar a Rojo, que pasa cada año unos meses en su ciudad natal, es una experiencia que uno intuye de antemano que va a conceder al visitante algo que éste anda buscando desde que su vida se complicó demasiado: una extraña serenidad del alma, un equilibrio relampagueante en medio del desasosiego que engendra una ciudad que día a día va transformándose de forma tan rápida y sorprendente que se diría que está cogiendo gusto por convertirse en extraña y desconocida hasta para sus propios habitantes.
Para llegar hasta el estudio de Petritxol tuve que bajar andando por las Ramblas en el día en que se jugaba la final de la Liga de Campeones de Europa de futbol entre el Manchester United y el Bayern de Munich. Las Ramblas, en la mañana de este acontecimiento deportivo, estaban literalmente tomadas por los aficionados de ambos equipos y por la policía barcelonesa, en estado de alerta. Pero como si fuera un preludio de la calma que me esperaba en el estudio de Petritxol, tanto los aficionados ingleses como los alemanes, a pesar de que en su extraña inmovilidad recordaban a una soldadesca melancólica antes de entrar en batalla y tenían un aire inconfundible de buitres o de pájaros amenazantes de película de Hitchcock, parecían haber quedado sedados por el sol catalán de las Ramblas y exhibían una serenidad a prueba de bomba.
Rojo me mostró algo que he podido saber que siempre viaja con él: los primeros apuntes y dibujos, fechados en 1978, de lo que con el tiempo se convertiría en una serie gráfica dedicada al Paseo de Sant Joan de Barcelona; el recuerdo pintado y muy vívido del día en que, dejando atrás el Pasaje de Alió donde él nació, habiendo vuelto a tomar contacto (después de muchos años) con el barrio de su infancia, remontó el paisaje de los días de antaño y, al llegar a lo alto del mismo, situándose delante de la estatua del economista Guillem Graell, descubrió una perspectiva pictórica que como mínimo era sorprendente: más allá de la estatua del poeta catalán Verdaguer que se elevaba por encima del Arco de Triunfo, podía verse el sereno mar azul de su ciudad. Una perspectiva inesperada —él no sabía que desde lo alto del paisaje de su infancia se veían pasar barcos— que sólo alguien como Rojo es capaz de descubrir y que sigue siendo para él una fuente de inspiración, pues, cuando aparezcan estas líneas, nuevas composiciones sobre el Paseo de Sant Joan y sobre esa insólita perspectiva habrán sido exhibidas, coincidiendo con la irrupción del verano catalán, en una sala de arte cercana a la calle de Petritxol.
Cuando con el alma serenada salí del estudio de Rojo, seguí mi camino, que aquel día, de forma evidente, iba hacia el sur. Continúe bajando por las Ramblas y, sorteando más pájaros de Hitchcock, me planté en el puerto, giré a la izquierda y —supongo que debido a que últimamente no salgo mucho de casa y también a que la ciudad cambia a una velocidad vertiginosa— me quedé pasmado al descubrir de repente lo bien que habían dejado el Paseo Marítimo del Bogatell. Lo que más pasmado me dejó fue el espectáculo que ofrecen los bancos de piedra que el ayuntamiento ha dispuesto para que la gente se siente a mirar el mar. Había un sol primaveral y los bancos aparecían llenos de gente metafísica y ensimismada, la mirada perdida en el horizonte, de espaldas todos a Barcelona, a España y a Portugal. Me impresionó toda esa gente cara al sol componiendo un cuadro a medio camino entre un De Chirico y un Hopper. Más que en mi querida y cada vez más desconocida ciudad, me pareció que estaba en Lisboa, donde el ayuntamiento, desde siempre, ha dispuesto sillas públicas en los lugares privilegiados de la ciudad: los muelles del puerto, los miradores, los jardines desde los que se domina la línea del mar, siempre de espaldas a España, a Barcelona y al Mediterráneo. Muchas personas se sientan allí. “Callan“, ha escrito Tabucchi, “miran a lo lejos. ¿Qué hacen? Están practicando la saudade“.
¿Y qué decir del chiringuito de la Villa Olímpica en el que me senté con una amiga de Trieste que cada año visita Barcelona y a la que encontré, con gran alegría mutua, entre la gente de las sillas metafísicas? Me había fascinado tanto el espectáculo lisboeta de la playa del Bogatell que ya todo me dejaba turulato de entusiasmo. Así que me entusiasmó el chiringuito, que se llamaba Mango y ofrecía una carta o repertorio de comida que, por lo enigmático y novedoso de los platos, me dejó al borde de una excitación extrema. Me pregunté si tomar un crujiyork, un beiconcric, un buticrac, o una crujisada (tomate, queso y sobrasada).
Sonó de pronto música de Jarabe de Palo, y mi amiga me preguntó si me gustaba ese grupo musical. “Depende“, respondí. Creí haberla desconcertado o divertido, cuando fue ella la que me desconcertó al señalarme a un cliente del bar que estaba leyendo un libro, algo que habría sido perfectamente normal de no ser porque no era un libro corriente, era un libro checo, de un escritor algo raro llamado Karel Capek, un contemporáneo de Kafka que, entre otras proezas destacables, fue el que se inventó la palabra robot, hoy universalmente admitida.
El libro se titulaba Viaje a España. Como yo siempre había imaginado a Capek entre las brumas de Praga, pisando los adoquines de Mala Strana, vestido con levita y sombrero de copa acompañando por el Puente Carlos a Josef K. hacia la mina de Stahov, no pude más que quedarme sorprendido al descubrir que el inventor de la palabra robot había conocido el sol de España y su relato de ese viaje había llegado hasta la lisboeta playa del Bogatell. “Praga en Barcelona“, pensé, pero no me atreví a decírselo a mi amiga de Trieste.
Cuando a media tarde me despedí de mi amiga de Trieste, seguí mi camino, anduve cerca del mar y acabé pasando por debajo del Arco de Triunfo y por unos momentos me sentí bien imaginando que formaba parte de algún sereno dibujo que en aquellos momentos estaba realizando Vicente Rojo. Luego, entré en la librería más completa de Barcelona, La Central, y compré Viaje a España. Miré a ver si Capek había estado en Barcelona. Había estado. Fue la última ciudad que visitó en su viaje español. Le impresionó el Tibidabo y Montserrat le dejó pasmado hasta el punto de escribir que en esa montaña las huellas de pulgares divinos “amasaron con especial alegría aquella cálida región de color rojo oscuro“.
Pensé en Rojo y en el color rojo oscuro de México, y después pensé: y yo que creía que lo raro era el laberinto brumoso de Praga y que la saudade se practicaba en Lisboa… Y también pensé: la gran lección de mi viaje al Bogatell ha sido descubrir otras ciudades en la mía, de modo que a partir de ahora saldré más de casa. Aunque sólo sea —me dije finalmente— para que Rojo siga serenándome y haciéndome descubrir nuevas perspectivas, aunque sólo sea para ver si es verdad lo que dice Capek del paisaje barcelonés: “En Barcelona, personas que no quieren ser españolas. Y en los montes de alrededor, campesinos que no son españoles“. –