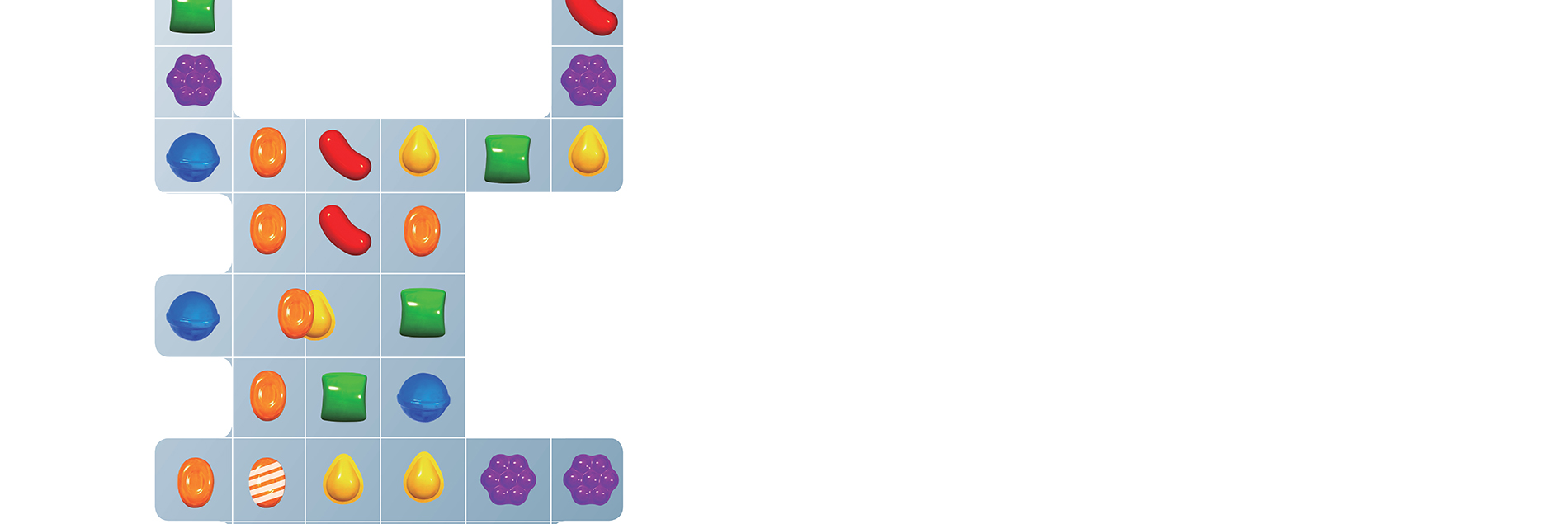I. Sobrevivientes sonámbulas
Lo que estamos viendo es la desaparición de la política cultural, al menos como se entendió a lo largo de casi un siglo, en México.
Es cierto, quedan allí miles de museos, casas de la cultura, foros, unidades, direcciones, institutos que nadie, por un largo periodo, se atreverá a cerrar —y pocos, digámoslo de paso, a visitar. Es más probable que se desplomen, envueltos en una nube de polvo, por falta de mantenimiento. Y es que las palabras cultura, libro, museo, disfrutan en nuestro país de una legitimidad comparable a democracia.
Esos millares de instituciones, de acervos y de recintos son lo que quedó de la convicción del Estado mexicano en los poderes de la cultura.
Una convicción que a lo largo de cincuenta años (1920-1970) estuvo animada por su audacia, su imaginación, su pasión por fundar y el acicate de la excelencia: del FCE de Cosío Villegas y de Orfila al INBA, contemporáneo, de Pellicer; del auge de los museos, con Torres Bodet en la sep, a las reveladoras exposiciones de Gamboa; de la inesperada vocación teatral del imss de Coquet a la atrevida Difusión Cultural de García Terrés en la UNAM; del vertebral INAH de Caso a la terrible, visionaria sep de Vasconcelos, en los comienzos. El final lo marcaron, quizá, las Olimpiadas de Ramírez Vázquez.
Éstos son sólo algunos de sus extremos. No refiero obras ni autores, sino instituciones o, mejor dicho, un impulso institucional que inventó a un país y, por momentos, me atrevería a decir que a un continente. ¿Qué queda de ellas?
Sobrevivientes. Siglas. Roídas partidas presupuestales. Resulta inocultable que algo, muy profundo, cambió.
Y cambió, entre otras cosas, la fe del Estado en la cultura. El primer escollo tuvo el rostro obtuso de Díaz Ordaz: su golpe a México en la Cultura de Benítez, como secretario de Gobernación, fue el preludio de los que siguieron al FCE y a la UNAM, ya como presidente. Fue una auténtica reacción, en el sentido que los politólogos dan al término: la cultura dejó de ser la gran aliada de los políticos y se transformó en su adversaria.
Todavía en los años setenta y a comienzos de los ochenta, algo de ese impulso fundador seguía vivo, quizá con una vocación menos vistosa y más social: las Casas de la Cultura de Sandoval y la enseñanza artística de Bremer, por ejemplo.
Y tan-tan.
Enseguida vino la expulsión de las humanidades y las artes del grupo de las disciplinas fomentadas por el Estado —eliminación de becas, reducción de apoyos a la investigación, congelación de presupuestos a esas facultades y escuelas— y su extirpación, en la práctica, de la enseñanza básica. México no debía conocer su historia y su literatura, su música y su arte, su geografía y su diversidad cultural, ni las del mundo, sino… ¡ciencia y tecnología! A un cuarto de siglo, ¿qué hay de esa cultura tecnológica? (Y por cierto, ¿quién dijo que llamar cultura a la tecnología es un signo de la barbarie que nos rige?) Fue una reforma educativa que nació de una profunda incomprensión del país.
Desde comienzos de los ochenta, las instituciones propiamente culturales comenzaron a vaciarse rápidamente de sentido y a perder significado y poder.
Para aligerarse de su responsabilidad, los funcionarios hicieron un llamado, casi moral, a la responsabilidad de la sociedad civil para sufragar los costos de la cultura. Y sí, Televisa abrió, con alharaca, su Centro Cultural de Arte Contemporáneo tras su fracaso inicial con el Museo Tamayo. El CCAC fue excelente, sólo que hace años cerró porque… no era rentable. Lo mismo que el Museo de Historia Mexicana de Monterrey. ¡Imagínense si uno puede confiar! Por lo demás, cualquiera que haya procurado fondos para proyectos culturales sabrá lo difícil que es, lo que hay que dar a cambio y la falta de una legislación apropiada. No, ese llamado a la sociedad civil fue una coartada para que los funcionarios descargaran su conciencia.
Lo que sí ocurrió es que los libros y el teatro, así como otros bienes culturales, comenzaron a resultar demasiado caros para la clase media, rápidamente empobrecida.
Y quienes sí se dolían del viraje, en las propias oficinas culturales, veían con impotencia cómo los libros se acumulaban en las bodegas, sin distribuirse; cómo se publicaba sin ton ni son, para obtener puntos académicos; cómo las galerías se convertían en tiendas —¿dónde quedó el galero que convocaba a una corriente estética y cuidaba una carrera?; cómo comenzaban a sobrar los dedos de una mano para contar a los últimos libreros y cómo las librerías se convertían en almacenes de autoservicio; cómo las orquestas se transformaban en agencias de empleos; cómo goteaban los techos de los museos; cómo se inauguraban exposiciones para un reducido grupo de amigos, siempre los mismos; cómo se llevaban a cabo excelentes funciones de danza para auditorios de cinco personas…
De las páginas de Vuelta, de Octavio Paz, y ante la notoria decadencia de las instituciones culturales, surgió, en los años ochenta, la idea de crear un consejo de cultura ligero, flexible, participativo, especializado. En una palabra, antiburocrático (en su diseño se advierten, entre otras, las ideas de Gabriel Zaid). Y sí, a fines de los ochenta se creó el Conaculta, una voluntarista superestructura burocrática, sin mucha definición institucional, que no despejó sino incluyó los problemas del INBA y del INAH (entre muchos otros, el ya señalado por Vuelta hace veinte años: la mayor parte de sus presupuestos se gasta en mantenerse a sí mismos).
Creado para revertirlo, el Conaculta forma parte del declive de la política cultural. En la década pasada mantuvo el decoro y las formas (las complicadas formas del priismo), es cierto, pero la falta de inspiración, la desconcertante indolencia y el desdén hacia la sociedad (o los públicos, como quiera decirse) resultan inocultables al revisar esa administración, que vio la caída de los índices de lectura, de la afluencia a los teatros y a los museos, la desorientación de los públicos, la ruina de los recintos culturales… y ¿qué hizo?, sucumbió al pensamiento faraónico (microfaraónico, en nuestro caso): pocas obras, no muy provechosas pero memorables. El orgullo del Conaculta era que no había arte oficial. Y sí, hay que reconocerle esa cualidad negativa. A cambio, mantenía una nómina muy reducida de artistas.
Como sea, la mayor parte de las instituciones culturales, desde las Casas de la Cultura hasta los fondos editoriales, continuaron o cayeron en una sobrevivencia sonámbula, sin dinero, sin alma, muchas veces descerebrados, exhaustos bajo direcciones de décadas, en edificios ruinosos, con exposiciones permanentes sin actualizar en veinte o treinta años…
En fin, la catatonia, quizá terminal, que padecen las instituciones culturales desde hace ya un cuarto de siglo.
Quienes buscan las causas en la psicología de los presidentes podrían buscar en la de Miguel de la Madrid —¿no es irónico que después haya dirigido al FCE? Días antes de dejar Los Pinos, por cierto, declaró que en adelante se dedicaría a… ordenar su biblioteca; quienes lo hacen en las ideologías, podrían revisar los valores de los tecnócratas liberales y su desmantelamiento del Estado benefactor —su ataque al populismo, como lo llamaban ellos; quienes prefieren pensar que todo es cuestión de pesos, que busquen en las crisis endémicas, petroleras, financieras, fiscales y otras, en el creciente endeudamiento y en las otras prioridades de rescate —es decir, en las inimaginables fortunas particulares que han surgido en los últimos veinte años, a costa del erario público; quienes opten por la sociología, que reflexionen en la fatal inepcia y degeneración de los aparatos burocráticos, comenzando por sus direcciones, pues, entre otros factores, se elige en cada puesto al más hábil para hacerse elegir y no necesariamente al más apto; quienes se remitan a la historia, podrían ver, por un lado, el fin del nacionalismo de la Revolución Mexicana y, por el otro, la no tan paulatina desaparición del Estado-nación soberano, como se conoció en los últimos doscientos años…
En fin, instituciones, grandes y pequeñas, no faltan. Ni razones, por otro lado, para el estado de coma que padecen.
Coma, por cierto, mal disimulado por las complacientes estadísticas que los funcionarios arrojan, año con año, para justificar sus cargos y mantener a flote su autoestima: las cifras que realmente cuentan siguen allí, imbatibles y empeorando. México ocupa uno de los últimos lugares del mundo en lectura, una posición muy atrasada en América Latina en cuanto a visitas a museos, uno de los índices más altos del mundo en horas de televisión por niño (¡y qué televisión!), así como en ingestión de refrescos. Ante lo que todos vemos, ¿qué dicen las alegres cifras de la promoción cultural?
No, la catástrofe cultural sólo tiene paralelo en la catástrofe ecológica.
Y hasta aquí, sólo me he referido a lo que quedó de la brillante política cultural de 1920 a 1980. ¿Qué decir de todo lo que queda por hacer? Del paisaje como patrimonio, de las nuevas tecnologías, del patrimonio industrial, de la perseguida cultura de los jóvenes, del patrimonio vivo, urbano y rural, de la religión como cultura, de los medios de comunicación masivos, del artesanado urbano y de tantos otros temas que superan, con mucho, las capacidades de los funcionarios.
Porque, por insólito que parezca, a la mayoría de los funcionarios culturales les parece que su tarea se reduce a atender a… una comunidad artística, siempre conflictivamente definida. ¿Cómo explicarles que la cuestión es mucho más compleja?
Y bueno, ahora que los empresarios y tecnócratas perdieron, o están perdiendo el dominio en otras áreas, que sí les importan, ¿cabe esperar que alienten, con cierta decisión, una nueva política cultural? No lo creo. Y menos cuando se advierte, en sus actos, ya no la vieja indiferencia, sino ese bien tipificado odio a la cultura.
Hasta ahora, por lo menos, lo frecuente es que el cambio, en todos los niveles, local y federal, aporte, en materia de cultura, inexperiencia, morosidad, frivolidad y un nuevo autoritarismo (efecto, esta vez, de la inseguridad).
Ojalá me equivoque, porque sin duda, en el campo de la cultura, México tiene su mejor posición ante el mundo —y ante sí mismo.
II. La progresiva insignificancia del arte
Por otro lado, resulta imposible no ver la progresiva insignificancia de las artes.
Qué rara se ha vuelto, a últimas fechas, al salir de una exposición de arte contemporáneo, aquella impresión, frecuente hace no tanto tiempo, de que las artes podrían ocupar el lugar que dejaron vacío las religiones: que podrían hacernos sentir y comprender la relación profunda entre todas las cosas, la armonía, la trascendencia de los sentidos, la presentación del luminoso misterio de todo, del cuerpo y de las palabras, de una vida y de la ráfaga de viento en la fronda de un árbol, la transfusión de un sentido que a la vez nos dignifica y rebasa…
Claro, el arte contemporáneo se ha concentrado, en los últimos años, en una experiencia más intelectual y crítica. Antes que crear obras, desea comentar la actualidad. Y está bien. Los creadores más significativos parecen decir que el erotismo, la contemplación, la vida espiritual y emocional, la historia y muchas otras cosas pueden esperar. Bueno. Que nuestra atención debe orientarse, con prioridad, hacia el horror que la prensa arroja día con día. Y sí, no es para menos, todo esto parece un apocalipsis.
Ya era hora de que el arte saliera de su ensimismamiento narcisista, de su escrupulosa atención al minúsculo yo del artista, de que rompiera la fascinación hipnótica ante unos cuantos procedimientos (llamados virtuosismos), casi siempre con óleo…
Y en su momento, hará quince años, vendibles.
Ya era hora de que el arte abriera los ojos, de que adelgazara su retórica, de que dudara un poco de sí mismo.
Lo imperdonable es la frivolidad y el egoísmo al que se entregó después. Porque esa buena conciencia se convirtió en la ideología oficial (¿por qué iba a escribir patrocinadora?) de la principal corriente del arte contemporáneo. Del mainstream.
Es decir, de un circuito de curadores, artistas y críticos que ocupan cargos decisivos en las principales muestras y bienales del mundo, de Sudáfrica a Estambul y de Venecia a Sao Paulo, sin olvidar la sede más importante: Kassel. China, en esto como en los grandes mercados, qué curioso, es el último descubrimiento. (Por cierto, ellos mismos festejan su extensión global como el advenimiento de un mundo multipolar y multicultural, donde hay cuotas implícitas para mujeres, para asiáticos, africanos, negros, indios americanos…)
Digamos, de paso, que esa internacionalización logró, entre otras cosas, una extraordinaria uniformidad de los lenguajes y estilos.
En fin, hasta aquí no hay nada nuevo, es otro episodio del movimiento coloidal de los grupos en la historia del arte. Lo nuevo es el simulacro y la hipocresía. Porque el mainstream trabaja, como cabía esperarlo, para sí mismo, para ganar más influencia, para acceder a mayores presupuestos, a mejores coleccionistas, públicos o privados, a mejores editores, etc. Es decir, funciona como un circuito más o menos cerrado de intereses.
¿Y la sociedad, de la que hablan esos artistas, la que padece los horrores de la actualidad? Bueno, en realidad es el tema. Es lo que vende. El vínculo del artista con ella es meramente instrumental. Hecha la pieza, adiós. ¿O de veras cree que al llevar sus problemas al museo la ayuda o por lo menos la redime? Bueno, quizá la vanidad induzca, a algunos de ellos, a ese error. Los otros son cínicos.
La rutina es monótona: se establece el contacto con la comunidad (es decir, que autoriza al artista a hacer su pieza o, incluso, participa en ella —puede durar una tarde—); se interviene (se graba, se pone o se quita —puede durar de un día a una semana—); se documenta y entonces sí, comienza la producción preciosista de la pieza (en computadoras o talleres de maquila —puede durar tres meses—); se instala (¿para quién?) y en seguida, se documenta (de preferencia al día siguiente de la inauguración) para mostrar el material a otros curadores (durante los siguientes seis meses) y ser invitados a entrar en contacto con nuevas comunidades (el año próximo).
La indiferencia de fondo de muchos artistas ante la sociedad se revela, por supuesto, en su despreocupación por el público. No les perturba exponer en museos vacíos, para unos cuantos promotores, críticos y artistas; no les importa retirar sus piezas a los dos días de inaugurada la bienal, una vez que se han ido los curadores importantes; no les importa dar claves para la comprensión de sus obras, algunas de ellas crípticas; vamos, ni traducir sus títulos (del inglés, por supuesto).
Lo más vivos dicen que, en realidad, no les importa el arte, sino que… ¡lo usan! Claro, con fines revolucionarios. Bueno, no exageremos. ¿O exponer en Venecia implica un cambio tan grande en sus vidas personales como para llamarlo revolución?
En fin, el público es el tercero, implícito y que en la práctica no importa.
Pocos artistas mexicanos figuran en el mainstream, pero hay algunos aspirantes y se consideran los mejores.
Buena parte de las piezas de esos artistas son simulacros de una auténtica acción social: nacen de una relación instrumental con la comunidad y de allí que, por más transgresoras y provocadoras que quisieran ser, sus piezas resulten banales. Ocurrencias, juegos, efectos.
Y uno sale del museo, o de la esquina que les sirvió de soporte, exactamente igual que como entró. No pasa nada.
III. La obra viviente
Uno de los éxitos de las nuevas tecnologías radica en que, en lo básico, consideran al individuo como un emisor. Handled, internet, laptop, telefonía celular: se trata de tecnologías para transmitir. El implícito es que la gente tiene mucho qué decir.
Las empresas de tecnología ya no están inventando artefactos para recibir (por ejemplo, radios y televisiones, como en la edad de oro de las masas), sino para ampliar la capacidad de acción (movimiento, comunicación, creación…) de la persona.
En lo esencial, pues, no ven a la persona como un receptor pasivo, sino como un actor, alguien que dice. En cambio, las instituciones culturales siguen haciendo políticas de consumo y convocando públicos.
Es decir, piensan, de una manera complaciente, que promover es enlazar a un pequeño núcleo de creadores con el mayor auditorio posible. Y siguen viendo a la sociedad como el incierto depósito final de las señales que emite un reducido número de artistas o especialistas.
Todo esto resulta un poco primitivo.
(De paso: la influencia de los administradores ha corrompido tanto los conceptos y el vocabulario cultural, que ya no se habla sino de oferta cultural, consumo cultural y relación costo-beneficio en los programas culturales. El malentendido es profundo: ¿Se consume La sombra del caudillo al leerlo? ¿Se disminuye? ¿Se destruye? ¿O por el contrario, se recrea, se aumenta? ¿Se oferta un libro de poemas? ¿O se le comenta? ¿Y cómo cuantificar el beneficio de sesenta personas escuchando un concierto de Nancarrow? ¿Por la disminución del índice de violencia en sus hogares —más el efecto dominó? De este tipo de deformaciones nace, entre otras cosas, el divorcio entre las alegres cifras de los funcionarios y el significado real de sus actos.)
En el fondo, los funcionarios siguen pensando que hay que llevar o traer cultura, sin sospechar que la cultura ya está allí.
La cultura es un diálogo, una relación entre las personas y las colectividades. Y ese diálogo tiene una forma, en el sentido profundo del término (quienes gusten de las metáforas, podrán llamar a esa forma dibujo, escultura, relato, película o como prefieran, con el adjetivo social). Y esa forma es una creación histórica (y desde luego, aunque redunde, cultural).
Es una forma viviente, hablante, creativa. Y allí está.
Ahora bien, puedo atestiguar que cuando esos diálogos, actores colectivos o gente, para ser más vago y a la vez más preciso, se apropian de una institución cultural (un museo, por ejemplo, pero también podría ser un medio de comunicación), así sea de modo temporal, no para escuchar a un especialista, sino para decir lo que ellos mismos tienen que decir, se inicia un desconcertante proceso recíproco de revitalización y recreación.
Y desde mi punto de vista, en ese proceso radica una de las salidas a la actual crisis de la política cultural.
En invertir la polaridad de la corriente. En que las instituciones culturales, en lugar de sedes de recepción pasiva por parte del público —que por cierto, hace tiempo desertó de ellas—, se transformen en instrumentos de transmisión por parte de las colectividades, en transistores. En que la política cultural, al menos en parte, se entienda como una auténtica sonorización de las colectividades, para que lo que se dice aquí se escuche allá, para distinguirnos y reconocernos.
¿Cómo hacerlo? Bien, ¿cómo se escribe un poema? ¿Cómo se lleva a cabo una instalación? No hay una técnica, se trata, siempre, de una arriesgada y apasionante creación colectiva. Lo esencial es que la institución, con lo que tiene de creadora —y aquí sí, con artistas, técnicos y especialistas—, se ponga al servicio de esa voz colectiva, para esclarecerla, volverla visible, transmitirla.
Es lo que nos toca hacer, porque, bien visto, lo más importante que ha ocurrido en México, durante las últimas décadas, es la lenta, minúscula pero decidida toma de la palabra por parte de la gente. Es una fuerza anónima que viene de muy abajo y que ha resultado irrefrenable a pesar de su modestia. Es la que fracturó, sin duda, a la vieja clase política y la que impulsa, con escepticismo y prudencia, aquí y allá, nuevos y efímeros liderazgos.
Y hay que decirlo: ningún político está a la altura de esa fuerza, de ese deseo de cambio, de esa voluntad de decir. Aunque todos, en conjunto, jueguen un papel, algunas veces bueno, otras decepcionante. Pero lo hacen impulsados por la fuerza que rompió al monolito.
Acabo de referir una implicación política de esa fuerza. Hay otras. Por ejemplo, abrió los medios de comunicación —y no con poco esfuerzo. Pero quizá su significado más poderoso y complejo radique en la cultura, en un sentido amplio que quizá rebase —aunque no exonere— a las instituciones culturales. Porque, hasta donde alcanzo a oír, en esa voluntad de decir hay, sobre todo, un deseo de decirse. De afirmarse como sociedad, con historia, con dignidad, con su presente y su futuro, no menos indescifrables, inciertos y ricos que otros.
Y si recordamos que una de las principales aportaciones de la Revolución Mexicana se dio, justamente, en el campo de la cultura, en ese insospechado impulso institucional del que hablamos más arriba, y que el contenido de esa aportación fue, de hecho, la afirmación de una sociedad, de un conjunto heterogéneo y coherente de colectividades ninguneadas, despreciadas, negadas durante largo tiempo —materia, en todo caso, para reformar, para modernizar, como las de hoy día—, nos daremos cuenta del alcance de lo que, quizá, se esté fraguando, o deba fraguarse, en el campo de la cultura: la reconciliación del país consigo mismo; el reconocimiento y la revelación de un México que al mismo tiempo es y no es el de siglos.
Y también puedo asegurar que el resultado de una política cultural así, más que una cosa —catálogo, video o CD— es un vínculo. Una relación entre personas. Porque, al exponerse, una colectividad actual, viva, contigua, deposita cargas emocionales que nos interpelan, que obligan a una respuesta.
Hay quienes, con un lenguaje sociológico, llaman a esa creación de vínculos restaurar el tejido social.
Prefiero, por mi parte, remitir a Hegel para una idea más teórica —o metafísica— de esta acción. En “La religión del arte”, capítulo de su Fenomenología, dice, si no recuerdo mal, que las estatuas fueron la primer obra de arte —todo es una alegoría—, porque estaban al centro de la colectividad, pero eran sordas y mudas; enseguida, surgieron la música y la danza, donde la colectividad participaba, temporalmente, dándoles su vitalidad; luego el teatro y así, la obra iba cobrando vida al paso que se transformaba, ella misma, en colectividad. Hasta que por fin se llegó a la obra de arte viviente, que es idéntica a la colectividad.
Hegel reconoce ese estadío con el advenimiento del cristianismo. Lo cual puede discutirse o no. Pero ya es hora, sin duda, de que los funcionarios comprendan el sentido de la fábula de Hegel, de que pongan en duda su fijación en las cosas y se dirijan hacia la obra viviente.
IV. Risa solar
México sigue siendo un país solar, como dijo Paz en una de sus últimas apariciones en público.
Sí, es un país que irradia, con amistades de cielos grandes, con una memoria volcánica, una risa solar y una mirada telúrica, y lo es, sin duda, por doña Mari y por don Juan, por Pepe, Lupita y el Pelos. Estar a la altura de su cielo, como preconizó Paz, es estar a la altura de su gente: saber escucharla, descifrar su poética, transmitir esa corriente.
Voltear a ver: la extrañeza de ser seres milenarios y novísimos, de ser partes de un cuerpo y a la vez personas, voces de un barullo y al mismo tiempo, pozos de silencio, se renueva, a cada instante, bajo estos cielos luminosos y rápidos. Voltear a ver, oír. ~