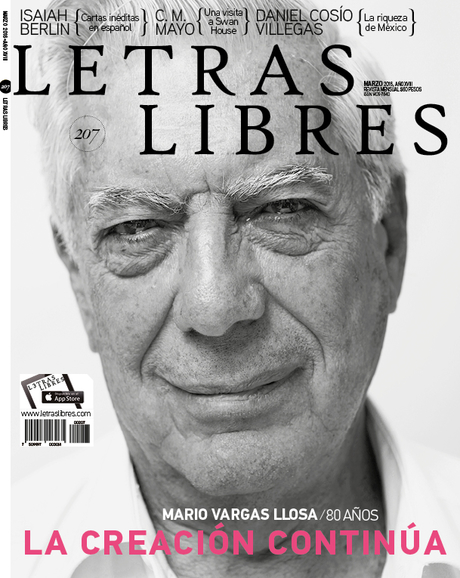En la esquina de la calle de Colima y avenida Insurgentes hay un pasadizo. Las cortinas rojas que dan a la calle anuncian la entrada a otros mundos. Es el foro El Bicho, en donde se presentan obras de teatro mexicanas cuya principal característica es la experimentación. Después de comer, atravesamos el umbral y nos sentamos en primera fila. Encontramos allí, en el escenario, a los cuatro actores de Watashi o qué diablos sosteniendo una conversación.
Estamos en la sala de la casa. Hay un sillón de tres plazas colocado contra la pared y dos más a cada lado, frente a frente. Al centro, una mesa con varios objetos: un vaso desechable de café con tapa, una botella de agua con un par de tragos y un libro. Al lado del sillón está la caja de cartón de la que, más adelante, una de las actrices extraerá un lp de Pavarotti con la foto del cantante en pleno ejercicio de boca muy abierta. Luego, sacará un par de lentes de sol y una tira de tela para recogerse el pelo antes de bailar.
En el programa, los actores son presentados como creadores e intérpretes. Diana Delgado, Valentina Martínez Gallardo, Rafael Mejía y Héctor Hugo de la Peña, bajo la dirección de Edson Martínez, construyen una ficción inspirada en el libro Siete pecados capitales, de Milorad Pavić.
Primero, experimentamos el desconcierto. Parece que ellos están hablando de sucesos cotidianos; sus diálogos son espontáneos, como si no existiera un texto dramático, como si improvisaran. Escuchamos que alguno dice “la cúspide del caos”, y entonces podemos creer que la obra es una puesta en escena sobre el caos natural de la existencia: las contradicciones, las pesadillas, los buenos sueños; la manera vivificante en que, al conversar, transitamos de un tema a otro.
Poco después, los actores representan a personajes que realizan llamadas telefónicas: uno le llama al de al lado y al de más allá, los cuatro hablan de manera entrecruzada, responden, se invitan a salir, discuten; se escuchan todas las voces. Los hechos en la obra acontecen mediante la superposición de elementos argumentales de los cuentos de Pavić, sumados al intercambio de anécdotas de los actores, pues pareciera que ellos están representándose a sí mismos.
Cuando una de las actrices cuenta que Pavarotti cantaba en dos escalas musicales al mismo tiempo y que tenía la saliva dulce, comprendemos que la obra, en cuanto a estructura aparentemente caótica, es una puesta en escena acerca de la representación. En palabras de Pavić: “pensar musicalmente en dos ‘niveles’ diferentes de manera simultánea”.
Los actores se encuentran, como el teatro reclama, unidos en su circunstancia. Es notorio aquí el sistema de emociones experimentadas por ellos y que suceden a un mismo compás. El contagio tiene lugar cuando los espectadores deseamos, con sorpresa, intervenir en la obra y contarles a ellos qué pensamos. Watashi… es también nuestra conversación. “Watashi” es el pronombre “yo” en japonés.
Los diálogos son veloces, los actores hablan mirando al público –no solo al conjunto de personas que estamos aquí, sino a cada uno–. De pronto, el más alto se aproxima a uno de nosotros, lo mira a los ojos, le habla a él, lo increpa; el espectador sostiene la mirada con un poco de temor, luego acepta la invitación.
Escuchamos opiniones sobre Shakira, Martha Debayle o Don Draper, pero lo que realmente importa es la revisión de una conversación cotidiana y, más aún, el acontecimiento teatral y el hecho ficcional. Por eso, tras unos minutos de diálogos dislocados y confesiones graciosas, los cuatro protagonistas se detienen para inhalar y sostener el aire con una necedad tan poderosa que los enrojece, los hace jadear y sudar. Parece que representan cómo se contiene la fuerza vital.
Uno de los actores, poco antes del periodo de apnea, le preguntó a un compañero de butaca: “¿Me trajiste algún regalo?” Y el compañero buscó entre sus pertenencias para extenderle la mano y entregarle un jabón. Pensé que él era parte del elenco, pero, al salir, pude comprobar que no conocía a los actores o –pensándolo mejor– quizá los conocía e hizo como si fuera uno de nosotros.
Esperamos que suceda un hecho climático. Diana o Valentina da un paso al frente y dice que en la primera versión de la obra había una mandrágora y semen y menciona El laberinto del fauno. Después, todos refieren los hechos del baile. Se arma una fiesta en el escenario, las chicas ahora llevan lentes oscuros, los cuatro protagonistas se contonean al ritmo de una canción. Como Pavić menciona en Siete pecados capitales, no se puede soñar que se baila, pero los actores sí pueden actuar un baile.
En varias ocasiones, se menciona un elemento simbólico del libro de Pavić: el “espejo con un pequeño agujero en una esquina”. Puede decirse que, en su cariz de representación expuesta, la obra es un conjunto de imágenes reflejadas en el extraño espejo. El agujero sería, entonces, la fuga de la imagen, la huida: allí donde es factible la pérdida, el extravío, pero también el intercambio y la confrontación entre el espectador y el actor o el escritor y el lector –tan relevante para Pavić–. Los puntos donde la conversación de Watashi… se dispersa, se silencia, donde se convierte, de pronto, en un juego de cuerpos superpuestos o durante el baile grupal, suman lo más preciado: lo no dicho, lo que, a manera de Pavić, es: “Aquella parte que se quedó sin contar y que el lector se había llevado en los recuerdos dejando dentro de ella su semilla.”
En el fascinante cuento “Hagiografía”, de Siete pecados capitales, un personaje dice: “Tengo miedo porque dos hombres y yo llevamos una conversación en capítulos sumamente extraña. Cada noche. Continúa de un episodio a otro.” El desconcierto que puede producir Watashi… al principio consiste en vernos implicados en la conversación de hilvanes en apariencia invisibles que sostienen cuatro desconocidos, y es precisamente gracias a estas costuras que asimilamos la continuidad de los diálogos, de los temas y de los disparates, pues tienen lugar gracias a los quiebres, dilaciones o elipsis detrás de los cuales no hay nada sino otra conversación, otro acto de representación; el otro universo: el acontecimiento dramático, las palabras intercambiadas, los sueños en donde se sueña que se sueña.
Cuando la obra está por terminar, observo que Diana o Valentina se acerca a una mujer, sentada en primera fila, para decirle algo sobre una llave en su boca y unas flores debajo de la cama.
La escenificación de las llamadas telefónicas se repite.
Watashi o qué diablos dura poco. Además de la velocidad emotiva con la que se desarrolla –la rapidez de las acciones, la suma agolpada de sueños, anécdotas, viajes–, el tiempo transcurrido es, verdaderamente, breve: unos cuarenta minutos. Quizás un tiempo demasiado estrecho para conseguir vincularse de manera honda con una obra peculiar que pide, debido a su naturaleza provocativa y, a la vez, atrayente, un mayor cúmulo de sucesos.
Tras salir del pasadizo, es del todo probable que pudiéramos repetir las palabras de Pavić: “De noche, cuando nos dormimos, nos transformamos todos en actores y cada vez salimos a un escenario distinto a representar nuestro papel. ¿Y de día? De día, en la realidad, aprendemos ese papel… y tú, tú eres el que entra en la sala para ver nuestro espectáculo, y no para actuar.” ~
(Ciudad de México, 1975) es autora, entre otros, de El animal sobre la piedra (Almadía, 2000) y El beso de la liebre (Alfaguara, 2012). En 2022 obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela más reciente, Isla partida (Almadía, 2021).