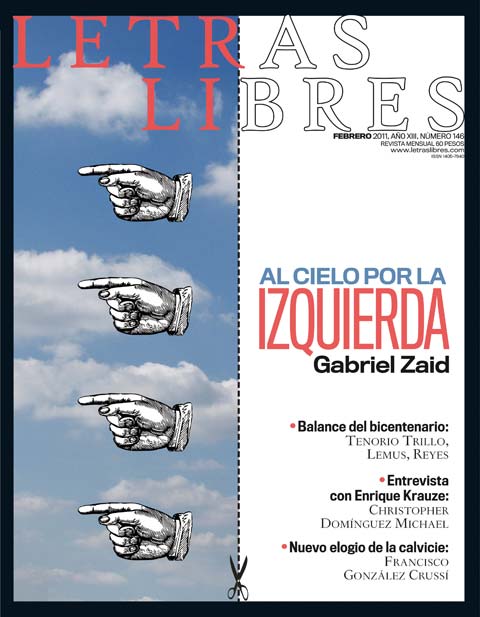El pánico pueril que ha asolado a la clase política durante los últimos meses a propósito de las revelaciones de WikiLeaks pasará pronto. Las sensatas declaraciones del secretario de Defensa, Robert Gates –“los gobiernos tienen trato con los Estados Unidos porque está entre sus intereses, no porque les agrademos, no porque confíen en nosotros, no porque crean que podemos guardar secretos”–, valen más que todas esas carretadas de pronósticos apocalípticos, como los de Michael Cohen en Democracy Arsenal al insistir que WikiLeaks “esencialmente ha minado la seguridad nacional y la diplomacia estadounidense”, o los de Joe Klein, en Time, al decir que “todo este ejercicio anárquico de la ‘libertad’ es un desastre humano”.
Desde un principio este frenesí carecía de justificación. El secretario Gates manifestó su confianza acerca de los “modestos” efectos a largo plazo de esta divulgación, en parte, por lo menos, porque las “revelaciones” contenidas en los documentos de WikiLeaks eran asuntos que en su mayoría ya se sospechaban desde hacía tiempo. Por ejemplo, muchos partidarios de la perspectiva alarmada (o alarmista, dependiendo del punto de vista) del gobierno israelí para detener el programa nuclear de Irán –por la fuerza, de ser necesario– han dicho de tiempo atrás que esta es una opinión compartida por el gobierno de Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación del Golfo. Tenían razón. Y, aun cuando pueda dar satisfacción ver a detalle las angustias que pasa Washington por la seguridad de las armas nucleares pakistaníes, la incapacidad de China para controlar a Corea del Norte o la disposición del presidente yemení para colaborar con las actividades antiterroristas estadounidenses en su territorio, la idea general de estas historias ya era del conocimiento público, por lo menos entre especialistas.
¿Alguien de verdad cree que los iraníes no están al tanto del cabildeo que el rey saudí ha hecho en Washington para que bombardeen Natanz y sus demás instalaciones nucleares? ¿O que los talibanes pakistaníes no conocen los movimientos estadounidenses acerca del programa nuclear de Islamabad? Sería estúpido imaginar que nuestros enemigos están tan mal informados que la información de WikiLeaks es novedad para ellos.
En realidad solo había un grupo que no estaba familiarizado con lo divulgado por WikiLeaks: el público en general. Y no podemos mantenerlos debidamente informados, ¿o sí? El padre (o, supongo que en el caso de la secretaria Clinton, la madre) siempre tiene la última palabra. No es común que esté de acuerdo con Noam Chomsky, pero me parece que acertó al decir que “una de las razones principales para mantener secretos de Estado es para que el Estado se pueda defender de sus ciudadanos”. Pero, independientemente de los motivos de Washington, detener a Julian Assange (algo que no es equivalente a detener a WikiLeaks, como nos hemos dado cuenta) no sería una victoria sobre el terrorismo, como ha sugerido de manera absurda el senador Mitch McConnell, por la sencilla razón de que si algún grupo tenía la información de los cables antes que WikiLeaks, era el de los terroristas.
La gente poderosa odia ser exhibida tanto, si no es que más, como odia el fracaso. Y la gente que posee información privilegiada, y por ello un estatus especial, odia perder ese monopolio intelectual porque sabe que, con esa pérdida, la pérdida del estatus no tarda en llegar. En este sentido, la historia de fondo no es que la diplomacia estadounidense esté amenazada o que Al Qaeda ahora esté fortalecida, sino que los diplomáticos estadounidenses han perdido credibilidad y los intelectuales de la política están siendo confrontados por una amenaza existencial a su monopolio de información privilegiada. ¡Oh, qué tragedia!
De hecho, la clase política tiene razón al preocuparse por WikiLeaks, solo que no por las razones esgrimidas. Porque donde WikiLeaks sí representa un desafío serio es en su disposición a conducirse con un enfoque tecnológico, algo que hasta ahora parecía ser solo el producto y el entorno del inmaculado e iluminado capitalismo liberal de los Microsofts, Googles, Apples, Intels del mundo.
A lo largo de los noventa, los tecnófilos escribieron embelesados acerca de la nueva era de democracia jeffersoniana de alta tecnología que internet inauguraba (la frase viene del ensayo de 1995 escrito por Richard Barbrook y Andy Cameron, “The Californian Ideology”). Como lo dijo el empresario de Silicon Valley Mitch Kapor en 1993, “la vida en el ciberespacio parece tomar la forma que Thomas Jefferson habría querido: basada en la primacía de la libertad individual y en el compromiso con el pluralismo, la diversidad y la comunidad”.
En muchos sentidos, esta manera de pensar era extremadamente radical. Gente como Kapor, Steve Jobs de Apple y, claro, Bill Gates, diría que en el futuro tendríamos una relación completamente nueva con la información. “La conectividad universal”, escribió Gates en Forbes en 1999, “reunirá toda la información y los servicios que necesite, y los hará disponibles independientemente de en dónde esté, qué esté haciendo, o del tipo de aparato que esté usando. Llámelo ‘convergencia virtual’ con todo lo que quiere en un solo lugar. Solamente que ese lugar estará en donde usted quiera que esté, no solo en la casa o en la oficina”.
Pero el futuro que Gates y tantos otros pensaron que nos aguardaba también era profundamente pospolítico, o, para ser más precisos, procedía de la suposición fukuyamista de que las grandes cuestiones ideológicas estarían ya resueltas. Todos seríamos capitalistas liberales para entonces. Sin embargo, quedaban algunas preguntas pendientes, sobre todo la cuestión de cuándo acabaría la Historia –que Fukuyama ya había declarado “finalizada” en el mundo desarrollado– en el mundo en vías de desarrollo; especialmente en China, por supuesto. Pero, pensaban, los mercados traerían prosperidad y el crecimiento de la clase media inspiraría una demanda finalmente imparable de libertad. De Gates a Margaret Thatcher, ellos parecían considerar esto como una ley natural aunque, en retrospectiva, parece más apropiado entenderlo como un silogismo.
¿Y qué haríamos con esta libertad? Bueno, el Bill Gates de los noventa pensaba que todos iríamos de compras, literal o metafóricamente. Como lo dijo en su momento, “nos hallaremos ante un nuevo mundo de baja fricción, un capitalismo de bajos costos de operación, en el que la información será vasta y los costos de transacción bajos. Será el paraíso de los compradores”. Después, al tiempo que los intereses de Gates se enfocaron en la filantropía, su visión de lo que el capitalismo necesitaba y, más importante todavía, podía lograr, se amplió y se hizo más profunda.
Lo que dos periodistas particularmente sicofantes llamaron “filantrocapitalismo” es ahora la moneda de cambio con Gates. Para ser justos, aunque no es el modelo de virtud que la multitud de sus admiradores quiere hacerla parecer, la Fundación Gates ha hecho mucho bien, y el mundo probablemente sería peor sin ella. Pero la perspectiva de Gates para resolver los problemas del mundo –el sida, la crisis mundial de alimentos, la educación– es tan pospolítica como lo era su visión prefilantrópica acerca del mundo como un paraíso de los compradores.
Todo tiene arreglo tecnológico o, para decirlo de otra manera, todos estamos de acuerdo en lo que queremos –terminar con la pobreza, que todos tengan acceso a una educación decente, etcétera–, así que lo que hay que realizar es una lluvia de ideas e investigar la mejor manera de alcanzar esa meta. La idea es que las posturas políticas ante, por ejemplo, el orden establecido o los derechos de propiedad o, más cercano a la chequera –si no es que al corazón de Gates–, el régimen actual de patentes globales, tan favorable para empresas como Microsoft, pueden afectar el resultado que uno busca, algo que está completamente fuera de la comprensión de la filantropía capitalista.
Y sin embargo, los filantrocapitalistas como Gates están completamente convencidos de que la tecnología trae consigo el cambio radical. Hay un término para esto, incluso: tecnología disruptiva. Convencionalmente la tecnología disruptiva se define como “una innovación que trastoca un mercado existente”. Acuñada en 1999 por Clayton M. Christensen de la Harvard Business School, la palabra originalmente describía las innovaciones empresariales que mejoraban un producto o un servicio de maneras no esperadas por el mercado, comúnmente mediante baja de precios o rediseños para nuevos mercados o nuevos consumidores. Dos ejemplos actuales de tecnologías disruptivas son la nanotecnología, que promete aventajar a la actual tecnología de producción, y el llamado software de código abierto, que pone en entredicho las suposiciones acerca de cómo se crea y se vende el software.
A primera vista, WikiLeaks parece estar muy lejos
de este mundo de innovación empresarial. Y sin embargo, no lo está. Al contrario, WikiLeaks hace lo mismo que un producto disruptivo: así como la nanotecnología, reemplaza la manera en la que la información llegaba al público en general; y, así como el software libre, ha puesto en entredicho la idea de lo que el público sabe y cómo es que lo sabe.
En el primer caso, WikiLeaks ha roto el entramado establecido de burócratas y diplomáticos que filtran información a periodistas y expertos de confianza, quienes a su vez la transmitían al público. Y en el segundo, insiste en que no hay tal cosa como propiedad sobre la información; es decir, en el contexto de la diplomacia, no reconoce el derecho del Estado a mantener secretos. En este acomodo de cosas, el Estado es como Microsoft, con su tecnología de código cerrado, mientras que WikiLeaks es la alternativa de código abierto.
Y, como sucede con el software libre, no hay marcha atrás. Julian Assange puede ser llevado a prisión en Suecia, o incluso extraditado a los Estados Unidos, y, aunque es menos probable, WikiLeaks podría ser cerrada. Pero, para bien o para mal, el modelo WikiLeaks llegó para quedarse. Porque sucede que la red no es un lugar solo para comprar, o para buscar pornografía o para hallar comunidades virtuales de gente que piensa como uno: es la nueva encrucijada de nuestras ideas políticas.
Al Qaeda lo demostró con su yihad virtual; y más adelante, el Estado chino mostró lo fácil que es usar la red para vigilar y reprimir. Ahora, los ataques (aparentemente patrocinados por el gobierno) contra WikiLeaks están siendo contrarrestados con ataques en contra de los supuestos enemigos de WikiLeaks –desde Sarah Palin hasta Visa y MasterCard–, por parte de grupos tecnoanarquistas en la red como AnonOps, quienes recientemente publicaron una lista de cuentas de correo de todas las instituciones que habían cortado vínculos con WikiLeaks o criticado su mensaje.
Acerca de PayPal, el servicio de pagos en línea, un miembro de AnonOps escribió: “Con las compras por venir y la necesidad de la gente de pagar sus transacciones en línea, esto realmente los detendrá”, y entonces, “se arrepentirán de haberse metido con WikiLeaks y Anon”. Piensen lo que piensen los Bill Gates del mundo, la ideología está viva y sana en el ciberespacio. Para decirlo con el Mago de Oz: Toto, ya no estamos en eBay.
El nuevo campo de batalla virtual provocará bajas en el mundo real. ¿Para qué romper algunas ventanas y quemar algunos coches en una marcha contra la globalización? Incluso los anarquistas enfundados en sus ropas negras saben con qué velocidad se barren los cristales y regresan los negocios a la normalidad. Las únicas víctimas son los espectadores inocentes, como los tres cajeros de banco que murieron quemados hace algunos meses en una manifestación. Aun el más enfebrecido anarquista no puede suponer que esos crímenes debilitan al capitalismo. Pero no es vanagloria el pensar que inhabilitar a PayPal, aunque sea por poco tiempo, causa un daño real. Napoleón dijo que en la guerra, lo moral, respecto a lo material, estaba en una relación de tres a uno, y quizás sea todavía más importante el miedo que esos ataques inspiren.
Claro que el gobierno responderá, probablemente con más fuerza de lo que ya lo ha hecho. Aquellos que temen la asimilación o, como dijo Tom Frank, la comodificación del disentimiento, dejen de preocuparse. Cuando la agencia de publicidad emplazó a los compradores de productos Apple a “pensar fuera de la caja”, o cuando los comerciales de Microsoft preguntaban “¿a dónde quieres ir hoy?”, la única respuesta que no anticipaban era “a la guerra”. Pero, con los ataques de los partidarios de WikiLeaks y los contraataques gubernamentales, estamos teniendo una pequeña probada de las guerras digitales por venir. ~
Traducción de Pablo Duarte
David Rieff es escritor. En 2022 Debate reeditó su libro 'Un mar de muerte: recuerdos de un hijo'.