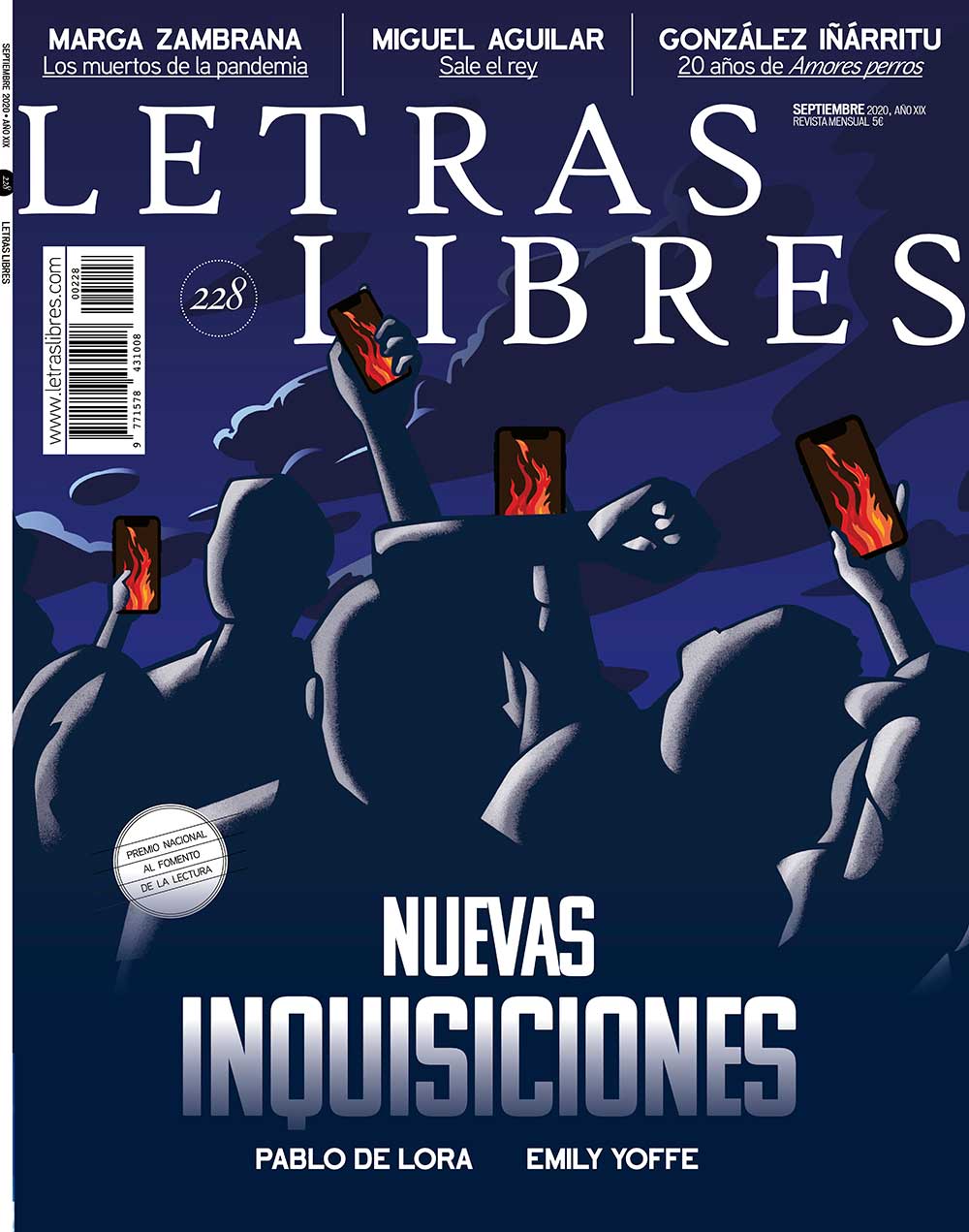“Un joven agradable”: así describió en marzo de 1968 al entonces príncipe Juan Carlos el embajador de Estados Unidos en España, Biddle Duke, tras visitarle poco antes de volver a su país. “Una persona muy encantadora”, decía de él el embajador británico John Russell en agosto de 1974. Estas impresiones, que recogió el añorado Santos Juliá en Rey de la democracia, un volumen colectivo publicado tras la abdicación de aquel joven casi cincuenta años después, refrendan la imagen popular de un personaje campechano, por usar el tópico, más bien simple y bienintencionado. Una simpleza que la primera parte de su reinado desmiente, y unas buenas intenciones que recientes revelaciones cuestionan.
Moneda de cambio entre Franco y don Juan, la dura infancia de Juan Carlos ha sido sobradamente contada, así como el talento discreto con el que supo encarnar y liderar un cambio generacional que permitió la llegada de la democracia. Cercano, listo y valiente, las tres condiciones que para Alfredo Pérez Rubalcaba fueron la clave de su éxito, desafió todos los ominosos pronósticos sobre su reinado y sobre España, y logró ser rey constitucional en un país sin monárquicos y sin constitución, y en pocos años reunir la legitimidad política, la dinástica y la de ejercicio. A ese papel fundamental en la recuperación de las libertades se refirió de nuxxevo Juliá: “Al producirse por vez primera en nuestra historia constitucional ese encuentro entre dinastía y democracia, la Monarquía española pudo asentarse en cimientos más sólidos que aquel amor del pueblo cuya pérdida tanto había lamentado el abuelo del rey Juan Carlos.”
Si no monárquicos, en España pasó a haber juancarlistas. Pero con el correr de los años, el póster del rey se empezó a ver cada vez más roto y más sucio, sus méritos sonaban lejanos y afloraron comportamientos y actitudes reprobables en su entorno. La búsqueda de motivos y de responsables es tan entretenida como estéril, las claves familiares o psicológicas de la avaricia, la connivencia o impotencia de asesores y gobernantes no va a solucionar el problema. Las demandas de transparencia y el aumento del escrutinio, ya en pleno siglo XXI, provocaron la abdicación de Juan Carlos I y la salida de sus hijas y yernos de la familia real, reducida ya al mínimo: el rey Felipe VI, su esposa, sus padres y sus hijas. El problema es que el escándalo ahora atañe al propio rey emérito. ¿Esos “cimientos más sólidos” protegían solo a Juan Carlos y caducan con él?, ¿o protegen a la institución sin él? ¿Se pueden crear monárquicos a partir de los juancarlistas?
En un artículo reciente en El Mundo, Juan Claudio de Ramón llegaba a pedir una salida del armario colectiva y una declaración masiva de filiación monárquica, bajo la encomiable idea de que no pasa nada por ser monárquico. Aunque tampoco pasa nada por ser republicano, lo que esa llamada defiende es esta monarquía constitucional, la monarquía realmente existente. En el fondo, la postura más comprensible, aunque probablemente menos satisfactoria, sea el accidentalismo: qué más da monarquía o república mientras los derechos y libertades estén reconocidos y salvaguardados y se faciliten las condiciones para el buen gobierno. Lo que hay que defender no es a Juan Carlos, ni a la monarquía sino al sistema que consagramos en la Constitución: para unos el régimen del 78, para muchos el mejor periodo de la historia de España. Parece más fácil que el setentayochismo concite un apoyo mayoritario tomado como tal, que por su apelativo monárquico, al fin y al cabo es la continuación lógica del juancarlismo.
En los últimos tiempos se han enumerado todas las ventajas de las monarquías sobre las repúblicas, de coste, emocionales, de calidad democrática, de consenso social. Algunas son objetivas, otras dependen de la perspectiva de cada cual. El problema creo que es otro: la monarquía constitucional funciona y los presuntos comportamientos ilícitos del rey emérito no la cuestionan. Frente a sus antecesores Fernando VII o Alfonso XIII, que socavaron con hechos y decisiones la sostenibilidad del sistema, en esta ocasión, los actos discutibles del rey no han sido realizados como tal. Esa diferencia que puede parecer sutil no lo es tanto, y la capacidad de diferenciar entre la institución y quien la encarna es fundamental. Si no, algunos lamentables episodios de nuestra historia reciente hubieran cuestionado el Banco de España, la Guardia Civil, la Generalitat de Cataluña o la Comunidad de Madrid.
Las monarquías dependen en buena medida de tradiciones, y en cierto sentido que el rey emérito salga del país en una especie de protoexilio honra una larga tradición. A saber: Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, su padre don Juan y el propio Juan Carlos, hasta siete generaciones consecutivas, han conocido esa experiencia, aunque en lo que debe ser un récord mundial, hasta en tres ocasiones hemos restaurado la monarquía. Otra regla no escrita propicia el enfrentamiento entre padres e hijos a cuenta de la pervivencia de la institución. Quizá el más descarnado fue Fernando VII, que no solo instigó el motín de Aranjuez sino que, ya repuesto en el trono tras la Guerra de Independencia, prohibió a sus padres que volvieran a España. Pero la evidente tensión entre Juan Carlos y su padre, que no renunció a sus derechos dinásticos hasta mayo de 1977, año y medio después de la coronación de su hijo, se reproduce ahora con el papel incuantificable pero evidente que Felipe VI ha jugado en la salida del país de su padre.
¿Era necesaria o al menos conveniente esa salida? Tanto acérrimos defensores de la monarquía como encendidos detractores se han manifestado en contra. Unos en la lógica del ni un pas enrere, con la idea de que toda cesión es una derrota. Los otros porque en su lógica la única solución satisfactoria sería la salida rumbo a la frontera más cercana de la familia real entera, y allegados –la guillotina es demasiado siglo xviii y otra peculiaridad española es que ningún rey ha sido ejecutado, frente al caso de Reino Unido, Francia o Rusia–. Pero más allá de posibles responsabilidades penales, el rey emérito claramente ha incumplido el deber de ejemplaridad. Su conducta merece un castigo, o al menos una reacción y su presencia en España se hubiera convertido en un irritante. Como solución temporal, el alejamiento no parece descabellado, aunque en su periplo recuerde cada vez más la figura trágica de Lear, un hombre solo y caído en desgracia, muy lejos de aquel joven agradable en cuya ingenuidad pocos ponían ninguna esperanza.
“Tejer y destejer” decía Juan Valera que era el sino de nuestro país. Hay que reconocer los logros de Juan Carlos y no se pueden ignorar sus fallos. Pero la reparación de estos no debería echar por tierra las conquistas de aquellos. Ni siquiera hace falta aplicar la idea antigua del doble cuerpo del rey, basta un poco de sentido común y un vistazo a la Constitución. Y de vez en cuando reflexionar sobre el peso de la corona en la sien de Felipe VI. ~
Miguel Aguilar (Madrid, 1976) es director editorial de Debate, Taurus y Literatura Random House.