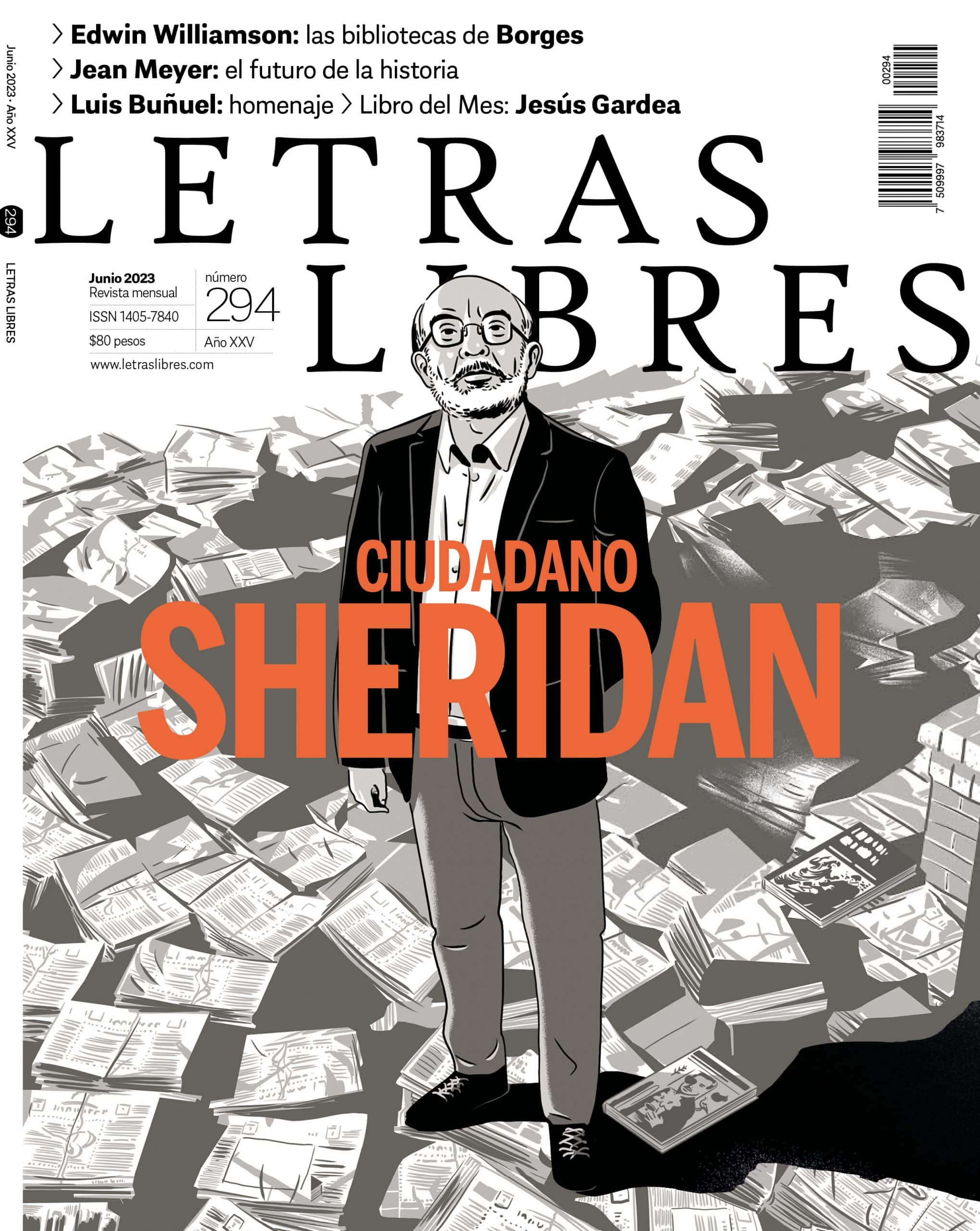Las cuatro décadas transcurridas desde la muerte de Luis Buñuel podrían haberse convertido en uno de tantos purgatorios reservados a quienes gozaron en vida de un reconocimiento que luego se apagó con ellos. Pero en su caso no ha sido así. Por un lado, porque nunca tuvo entre el público de a pie una excesiva proyección al modo de un Alfred Hitchcock. Y, además, por el desenfoque derivado de una ajetreada trayectoria que borró su pista durante muchos años para terminar con el Óscar a El discreto encanto de la burguesía (1972) y el homenaje en Hollywood suscrito por la plana mayor de sus grandes maestros. Solo las tardías memorias Mi último suspiro (1982) empezaron a sentar las bases para una cierta perspectiva coherente, a pesar de tantos sesgos u omisiones. Y a partir de ahí su cine, de espoleta retardada, se fue volviendo más influyente cada vez. No solo sobre otros directores, sino también entre escritores o artistas de la más diversa condición. Lo que sigue es un somero muestrario de tan alargada sombra.
No hay que remontarse muy atrás para percibirla. Bastaría con recordar los confinamientos por la reciente pandemia de la covid-19, durante la cual salieron a relucir las semejanzas con una de sus películas más crípticas, El ángel exterminador (1962). Toda una prueba a gran escala sobre el modo en que opera el cine de Buñuel. Desde su estreno, a nadie se le escapó el carácter metafórico de la situación que plantea ni la imposibilidad de reducirla a una lectura inequívoca. Los atavismos movilizados son demasiado irracionales y detrás alienta un largo rosario de plagas que van desde las bíblicas –de donde procede el título– a las medievales que diezmaron Europa o a la descrita por Daniel Defoe en su Diario del año de la peste (1722) o el cólera en el siglo XIX y en el XX la mal llamada “gripe española” de 1918. Así, cuando Albert Camus publicó La peste (1947) ya implicaba un estigma social y moral capaz de irradiar en múltiples direcciones. El propio Buñuel recurriría a él en Nazarín (1959), donde la epidemia se concreta visualmente en la niña que arrastra una sábana por las calles desiertas.
Quizá por todo ello a su Ángel exterminador siempre se le sospecharon connotaciones políticas, aunque tan escurridizas que costaba definirlas. Es lo que sucedió a raíz de su estreno en Cuba en 1963, cuando la revolución castrista buscaba modelos fílmicos. El periódico oficialista Hoy cuestionó su validez y Alfredo Guevara, el hombre clave para el Nuevo Cine Cubano, salió al paso defendiendo la película de Buñuel como un ejemplo a seguir. Sin lo cual resultarían difícilmente concebibles obras de Tomás Gutiérrez Alea como Los sobrevivientes (1979) o Guantanamera (codirigida con Juan Carlos Tabío en 1995). Alfredo Guevara sabía bien de lo que hablaba porque había formado parte del grupo aglutinado por el productor Manuel Barbachano para apoyar a Buñuel en Nazarín.
Pues bien, del mismo modo que hoy, al ver El ángel exterminador, pensamos en la pandemia de la covid-19, a finales de la década de 1960 las revueltas estudiantiles pusieron el acento en su dimensión política. De hecho, los disturbios del final fueron percibidos como una premonición de los que en 1968 desembocaron en la matanza de la plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Pero treinta años después podrían encontrarse subrayados bien distintos en la versión teatral estrenada en 1998 por Gigi Dall’Aglio en el Teatro Stabile de Parma o en la ópera The exterminating angel de Thomas Adès y Tom Cairns, presentada en el Festival de Salzburgo en 2016, o en el homenaje de Woody Allen en una de las secuencias oníricas de su película Rifkin’s festival (2020). Y es esa capacidad de reverberación, más allá de tal o cual coyuntura, lo que otorga su potencial a la obra de Buñuel.
El epicentro de una trayectoria
No siempre fue así. Más bien se trató de un fenómeno tardío en su itinerario vital y creativo, cuando las nuevas olas de los sesenta produjeron en el cine una mutación que permitió redescubrirlo. Entonces empezaron a vislumbrarse muchas de las posibilidades exploradas por aquel director tan singular que no solo demostraba cumplir muy sobradamente las condiciones de un auténtico “autor” sino que, además, lo había conseguido dentro de una industria tan peleona como la mexicana, donde los rodajes de tres e incluso dos semanas estaban a la orden del día. Una vez que logró superar sus servidumbres comerciales, tampoco acató los clichés de qualité al estilo de ¡Que viva México! de Eisenstein o María Candelaria de Emilio “el Indio” Fernández. Ni siquiera se dejó arrastrar por la sensiblería neorrealista al mostrar la miseria más descarnada. Quizás el único registro al que se atuvo fue el surrealista. Pero muy evolucionado. Ya no era el de André Breton, sino que había pasado el filtro de Las Hurdes, tierra sin pan (1933) y las tradiciones culturales hispanas.
Se trataba, por tanto, de un producto muy complejo y nada acomplejado que en la década de 1950 empezó a merecer el reconocimiento del Festival de Cannes con Los olvidados (1950) para culminarlo con la Palma de Oro a Viridiana (1961). Y creo que es en ese tramo, entre esos dos títulos, donde vale la pena poner el acento a la hora de entender los logros alcanzados por Buñuel. Antes de rodar Los olvidados había realizado sus dos primeras obras, Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), en régimen de autofinanciación o mecenazgo, para el muy minoritario circuito de los cineclubs. Tres años después, con Las Hurdes, tierra sin pan, dio un giro hacia el compromiso político en la órbita del comunismo y una puesta en escena aparentemente más cercana al realismo, aunque siempre al margen de la taquilla. Hasta que en 1935 y 1936, en Madrid, como productor ejecutivo de Filmófono, promovió películas netamente comerciales, zarzuelas y sainetes. Pero esas tres líneas de trabajo (la vanguardista-surrealista, la social-documental y la industrial-comercial) nunca se habían fusionado. La primera vez que convergieron fue en Los olvidados.
Sin esta película habría sido muy distinto el llamado “Tercer Cine”, a la manera en que tal concepto fue acuñado por realizadores como Fernando Solanas y Octavio Getino, para oponerlo a los bloques hegemónicos del estadounidense y el europeo. Su impronta resulta muy reconocible en multitud de cintas, desde Pixote del brasileño Héctor Babenco o Salaam Bombay! de la india Mira Nair hasta La vendedora de rosas del colombiano Víctor Gaviria.
Dicho lo cual, la huella del cineasta aragonés no ha sido menor al proporcionar alternativas que permitieran conjurar el maniqueísmo de las consignas políticas que, huyendo de Hollywood, se topaban con los residuos estalinistas de Mosfilm. O sucedáneos que bajo la coartada de las mejores intenciones, el costumbrismo y los ambientes populares, venían a recaer en el sempiterno engrudo melodramático. Sobre todo porque Buñuel intuyó el peligro que encerraba el neorrealismo italiano, reforzado por la presencia y el prestigio de Cesare Zavattini en algunos foros hispanos, como Cuba.
Padrino del boom
Hay más, por supuesto. Está la última etapa francesa, pero resulta sobradamente conocida. Mucho menos lo es otra faceta suya tan decisiva o más que esa: el influjo de Buñuel sobre la literatura que renovó el panorama de América Latina a través de una serie de escritores que se sintieron atraídos por el cine y una personalidad tan poderosa como la suya. Ese fue el caso del joven Mario Vargas Llosa en La ciudad y los perros, muy tributaria de Los olvidados. Algo que tampoco debe sorprender, ya que su director era un cineasta de matriz literaria y en el guion de esta película suya habían colaborado, además de Luis Alcoriza y Pedro de Urdimalas, el poeta Juan Larrea y el novelista Max Aub. Tampoco cuesta mucho advertir en ella la gravitación de la novela picaresca, el Galdós de Misericordia o el Baroja de La busca.
Otro escritor estrechamente vinculado al autor de Los olvidados fue Octavio Paz, quien desempeñó un papel decisivo en la promoción de esta película en Francia, donde estaba destacado como diplomático. Ese mismo año, 1950, había dejado constancia de sus profundas afinidades al abordar la identidad cultural mexicana en su brillante ensayo El laberinto de la soledad. Y si de literatura y antropología estamos hablando –y de la necesidad de superar el costumbrismo indigenista– es inevitable mencionar a renglón seguido a Juan Rulfo, tan notable fotógrafo como cinéfilo, quien reconoció el papel de guía cumplido por Buñuel en la encrucijada en la que se debatía el país en ese momento. También el autor de Pedro Páramo fue contratado por el joven productor Manuel Barbachano para escribir argumentos, formando parte del grupo de escritores del que se rodeó a partir del citado proyecto de Nazarín en 1958. Asimismo –como ha subrayado Amparo Martínez Herranz–, Barbachano puso en contacto a Buñuel con Carlos Fuentes y en 1964 encargó a Gabriel García Márquez que adaptase para la pantalla El gallo de oro, narración que Rulfo escribió con ese propósito. Y planteó al cineasta aragonés la posibilidad de adaptar Pedro Páramo, que terminaría llevando al cine Carlos Velo en 1967.
A esa generación literaria, que pronto sería conocida como la del boom, no se le escapó la envergadura de Buñuel, que trabajaba desde México con materiales tan precarios como ellos en sus respectivos países, sin que fuese obstáculo para una amplia audiencia internacional. Y empezaron a tantear la posibilidad de que el director adaptara sus obras, que le enviaban con efusivas dedicatorias. Así lo hizo en 1962 Carlos Fuentes con Aura. O García Márquez con Los funerales de la Mamá Grande, además de escribir el guion cinematográfico Es tan fácil que hasta los hombres pueden, con expectativas de que lo filmara el realizador. Posteriormente, Julio Cortázar no ocultaría su satisfacción ante la perspectiva de que don Luis incorporase a uno de sus proyectos la narración “Las ménades” y José Donoso a que hiciera otro tanto con su novela El lugar sin límites (1966), que finalmente rodó Arturo Ripstein en 1977.
El peor Buñuel
Pero no todo fue un camino de rosas, ni el conjunto de la obra del director tiene o mantiene idéntico interés. Hay tramos casi puramente alimenticios. Por ejemplo, la citada etapa española en Filmófono en 1935 y 1936. O, ya en México, melodramas maternales como Una mujer sin amor (1952), que en nada mejoraba los proverbiales “churros” de los estudios más contumaces. Y lo mismo sucede con obras de “tesis” como El río y la muerte (1954).
Sin embargo, no suelen descalificarse en similares términos las tres coproducciones con Francia que bien podrían considerarse una especie de trilogía “política” integrada por Así es la aurora (Cela s’appelle l’aurore, 1956), La muerte en este jardín (La mort en ce jardin, 1956) y Los ambiciosos (La fièvre monte à El Pao, 1959). A pesar de su bienintencionado “compromiso”, los resultados no son mucho mejores, quizás al sentirse obligado a dejar constancia de un ideario al que lo impulsaba su antigua militancia comunista.
Ahí naufraga por lo explícito de su ideología. Porque su obra no resulta más “política” por pretenderse tal. Su Engels no es de manual ni de garrafa, sino aquel que pedía al artista describir las relaciones sociales auténticas para erosionar las ideas convencionales y cuestionar el optimismo burgués o la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Tampoco su Marx era el más esperable, sino el que propugnaba por mostrar las cosas de tal modo que las cotidianas resultaran extrañas y las extrañas, cotidianas. Y es en ese extrañamiento, en esa mirada desestabilizadora, donde radica el Buñuel más irreductible y quizá la razón de su vigencia. ~