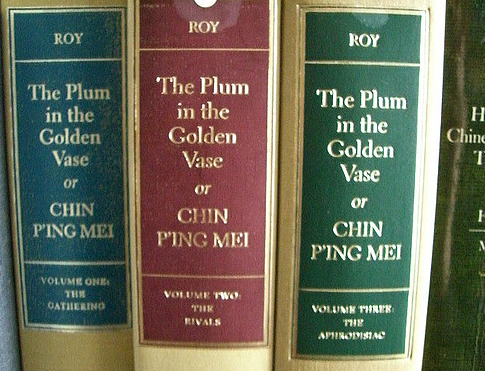Yo la amaba, ella me amaba, ya nada funcionaba, empezando y acabando por el trato entre nuestros órganos sexuales, no sé si a ustedes les ha pasado. Había gran atracción y simpatías mutuas, ideas políticas semejantes, gustos muy parecidos, prejuicios similares, nuestras pieles se placían harto entre sí, gozábamos del tenis y los Beatles y la música brasileña, compartíamos las camisetas y el largo del cabello. Ella no fumaba ni bebía, pero eso nunca fue problema; en cambio, el capsicum y la cannabis, que ella degustaba con circunspección, sí fueron motivo de discusiones desagradables, ya que su negativa a ampliar la gama de su paladar y de su conciencia e imaginación me parecía tristemente representativa, a mí, de su trato con la vida y sus placeres.
Así, como un gas inodoro e incoloro, se envenenaba el aire con una ponzoña imperceptible. No pretendo estar contando nada nuevo. Son innúmeras las relaciones que llevan en sus inicios mismos los genes de su destrucción. Algunas se envenenan y duran para siempre, otras acaban en manos de abogados encargados del odio, no pocas desarrollan anticuerpos, otras admiten el fracaso al cabo de algunos meses, dieciocho en nuestro caso.
A fin de no hacer aún más complicada y dolorosa nuestra disfunción genital, yo decidí no allegarme otra u otras partenaires de juegos de cama. Por lógica, le recomendé a ella, al contrario, que se acostara con algún viejo o nuevo amante, con objeto de dilucidar si el agudo dolor en la penetración se debía a alguna característica singular, hasta ahora desconocida, de mi querido órgano. Ella no dijo ni sí ni no, pero exigió que emprendiéramos una terapia de pareja, a lo que yo me negué no sé si por principio, por tacaño o por temor a que encontráramos en mi infancia algún nefando secreto. A ella, devota de los psicoterapeutas en cuyos conocimientos y consejos confiaba desde la adolescencia, mi negativa tajante le pareció soberbia y de mala fe.
–Para el caso mejor vamos con el brujo, el temascal, la limpia –argumenté.
Ella prefería los hechiceros blancos, expertos en las intuiciones de Sigmund Freud y sus secuaces, hecho que apunté en la misma lista negra del chile y la marihuana.
Como éramos tímidos, ninguno de los dos propuso posiciones extrañas o por lo menos novedosas, lubricantes propicios, condones excitantes, vibradores o la participación de terceros o cuartos jugadores. Nuestra contienda sexual debía ser de singles. Cualquier otro participante debía serlo solo de oídas y, según ella, dotado de un diploma en técnica psicoanalítica.
La tensión crecía unos milímetros cada día, como los ríos. El dolor se hacía más recio. Las caricias eran más forzadas.
Yo ya casi solo esperaba –en ambos sentidos de la palabra– que aquello sucediera. ¿Hoy? ¿El fin de semana? ¿El lunes, después de su terapia individual? No es lo mismo una relación abierta que una forzosamente abierta, en la segunda lo que falta es justamente la libertad.
Un sábado, mientras preparaba la comida, puse el disco Sail away de Randy Newman, que ustedes convendrán que es tan melódico como ingenioso. Ella lo conocía; le agradaba sin más. Cuando llegó la canción You can leave your hat on, yo la medio canturreé en la cocina mientras metía al horno el filete de puerco marinado en sauvignon blanc, cuatro pimientas, sal de mar y el jugo de una Blood Orange, preguntándome si ella estaría no solo oyendo sino escuchando. En momentos tan difíciles, hay que estar atento a todo. Me puse a hacer la ensalada. “Baby, take off your dress. / Yes. Yes. Yes. / You can leave your hat on. You can leave your hat on”, etcétera. Luego vino God’s song, luego silencio, luego las Cuatro estaciones de Vivaldi. Yo no tengo nada contra Vivaldi, me parece un músico interesantísimo y poco difundido, pero las Cuatro estaciones, francamente… Por otra parte, ¿tal vez ella me enviaba un mensaje sutil después del mío, más propagandístico o burdo?
¿Quién entiende las sutilezas del cerebro, del órgano sexual, de los afectos y sus súbitos desapegos? What is this thing called love?, como dice la vieja canción.
Cuando niño sentí una añoranza enorme primero por una niña, luego por otra. ¿Ya pensaba que las necesitaba para ser pleno, ya las deseaba? Una era llenita y alegre y de cabello crespo. La otra, esmirriada, amarillenta, de pelo negro liso, la imagen misma de la tísica que se encamina sin remedio a la muerte romántica. ¿Nos preexisten, pues, las Formas que vislumbraba Platón, los arquetipos de Jung: unos cuantos moldes y sus combinaciones?
Tarde o temprano tenía que aparecer otro hombre y cumplir, o tampoco, su función natural entre las piernas y en la entraña de la mujer que era mi compañera: como se expresaba Yoshida Kenko en el siglo xiv, “si es una mujer hermosa, y él la cuida y la quiere como si fuera su propia imagen del Buda, uno se pregunta cómo puede ir tan lejos”.
Nuestras vidas pendían de la satisfacción del deseo carnal por otro hombre, desconocido o conocido. Si era un amigo mío, nuestra amistad podría enredarse; si era alguien que yo menospreciaba, entonces ella se volvería mucho menos que un Buda para mí, probablemente.
Era una situación dramática, ridícula, cómica e interesante. Me daban ganas de confiársela a algún amigo (o amiga). Tomaba la siesta y me despertaba sonriente, supongo que habiéndome reído en sueños secretos de lo absurdo de mi problema, que no era doloroso en lo físico pero sí en lo… ¿moral?, ¿simbólico?, ¿solo emocional? Pero no conversé con nadie de mi circunstancia, ni hallé en ningún tratado o poema un abordaje del tema (que quizá era un tabú no explícito), ni me permití el desahogo sudoroso y gritón en los brazos y la entraña de otra hembra.
En medio de un crepúsculo anaranjado y negro llegué a casa cierta tarde y ella no estaba escribiendo su tesis, que por lo demás creo que nunca concluyó. Como Odiseo cuando se siente abandonado o acosado por los dioses, me sentí inerme y acongojado y sollocé. No por mi honra patética sino por nuestro amor ídem, que parecía destinado a precipitarse de un lado o del otro de un acantilado, si se me permite la pobre metáfora.
La honra, el honor, qué idea tan cretina. ¡Pensar que miles y miles de vidas se han asfixiado o aniquilado en aras de la absurda moneda del honor de las damas, ubicado tan solo entre sus piernas, y de la honra de los caballeros, ubicada en el mismo sitio o en la guerra o el desafío del duelo! Gran parte de la galopante trama de Los tres mosqueteros da vueltas y vueltas en torno a l’honneur que se defiende con argucias, con mentiras, con oro, con aliados impresentables y, desde luego, con la espada asesina. Por momentos parece que D’Artagnan y sus amigos mayores bregan por ideas o ideales, pero el único motor de esa maquinaria imparable de peripecias y duelos y escapatorias increíbles y muertes por acero bien clavado es el honor, la monumental fatuidad del honor.
Según la leyenda de “La promesa”, contada por Bécquer, Margarita le espeta a su amante (a quien ella cree el escudero del conde): “Ve a mantener tu honra, pero vuelve… vuelve a traerme la mía.” Luego ella de súbito reconoce al supuesto escudero Pedro, su “misterioso amante, en el muy alto y temido señor conde de Gómara, uno de los más nobles y poderosos feudatarios de la corona de Castilla”.
Margarita, pobrecita, gime –según la versión de un romance–: “Ay de mí, que se va el conde / y se lleva la honra mía.” Dicho esto, “la infelice muere”, pero “por más tierra que le echaban / la mano no se cubría: / la mano donde un anillo / que le dio el conde tenía”. El conde, que hace la guerra santa a los moros en pos de la gloria y en nombre de su rey, la anda pasando muy mal y le confía a su (verdadero) escudero: “Yo debo de hallarme bajo la influencia de una maldición terrible. El cielo o el infierno deben de querer algo de mí, y lo avisan con hechos sobrenaturales.”
El brazo de Margarita, incorrupto, sigue sobresaliendo de la tierra que le echaron encima al sepultarla. El conde de Gómara se dirige allá –abandonando las batallas de la plena Reconquista– para desfazer los entuertos que fizo al decirle mentiritas a una bonita aldeana. Bécquer dice: “Después que este, arrodillado sobre la humilde fosa, estrechó en la suya la mano de Margarita, y un sacerdote autorizado por el papa bendijo la lúgubre unión, es fama que cesó el prodigio, y la mano muerta se hundió para siempre.”
¡Menos mal! Y menos mal que el papa en turno –debidamente avisado por los correos del siglo XV– accedió al casorio póstumo que reparó la honra de Margarita. Es de imaginarse que el conde mendaz se dirigió de nuevo a los campos de Soria a luchar por su honra y la de su rey contra los musulmanes.
Como a Odiseo, la honra me tenía sin cuidado y se la dejaba a los Áyax y Aquiles de nuestro mundo. Mientras esperaba a que volviera mi propia Margarita de su difícil misión en brazos ajenos, hice algo muy extraño en mí. Encendí la tele.
En la pequeña pantalla en blanco y negro de una Philips portátil, la gente lloraba y lloraba y lloraba, sobre todo la gente joven y muy joven. Me sentí tan sobrecogido como ellos. Su llanto era hondo y lleno de piedad, como si se hubieran enterado del odioso e imperdonable asesinato de la niña Ifigenia en Áulide para propiciar los vientos que llevaran a los bajeles negros de los griegos a Troya a recuperar a Helena (y lavar la honra de Menelao). Hombres y mujeres entre los quince y los treinta años miraban al vacío o a las cámaras como se mira a una deidad para preguntarle cómo pudo permitir el horror, el sacrilegio del homicidio de alguien que había proclamado que era más popular que Jesucristo. Pues se trataba de John Lennon, el ingenioso intelectual (y el bufón sardónico) del grupo musical más querido de la historia, los Beatles.
john is dead, decían las pancartas, why? Los mayores de sesenta años también estaban más que consternados: un ídolo de sus hijos había sido muerto a balazos por un loco.
Yo también lloraba y lloraba y lloraba. ¿Cómo no iba a llorar por John Lennon? En ese momento, consagrado por el asesinato, parecía la personificación célebre de una generación famosa por su libertad de costumbres y también porque varios de sus notorios representantes habían muerto en la flor de la edad de sobredosis y narcisismo. Querido John, bobo John, fastidioso John con sus sermones.
¡San John Lennon! Un jabberwocky heroinómano beatificado ipso facto. Millones cantaban su himno al sentimentalismo: “Imagine all the people living life in peace.” Me serví un whisky doble bien servido.
Momentos después, al oírla hacerse bolas con la puerta plegadiza del garage y luego maniobrando (una, dos, tres, cuatro, cinco) seis veces hasta lograr meter el Datsun sin rasparlo, pensé: “Consummatum est.”
–¿Qué pasa? –preguntó ella luego de dejar el bolso en la silla y oírlo caer. Las luces estaban apagadas en la recámara, pero yo había encendido una vela para John encima del secreter de estilo colonial mexicano.
–¡Mataron a John Lennon! –exclamé levantándome de la cama vestido y medio dormido.
–¿Qué?, ¿cómo? ¡No puede ser!
Le conté en pocas palabras. Nos echamos a llorar, nos abrazamos, nos dejamos caer en la cama.
Así nos quedamos, abrazados, llorando por John y por el mundo, durante un rato que no sé cuánto duró.
De vez en tarde, la vela se sacudía y chisporroteaba como cuando dicen que el muerto está presente. Pero John estaba en Nueva York y nosotros en México, df.
Nos quedamos dormidos, o yo me quedé dormido, o los dos estábamos medio borrachitos.
Abrí los ojos y vi que ella los tenía cerrados y los cerré de nuevo y pregunté:
–¿Y cómo te fue? ¿Pudiste…?
–¡Sí! –me respondió llora y llora.
Unos espasmos de congoja la sacudieron y le besé los ojos y la abracé más fuerte.
Se puso a berrear como si se hubiera muerto alguien además de John Lennon. De inmediato pensé: “El muerto somos nosotros dos” y me solté a sollozar.
Nuestro amor estaba muerto; quizá de tiempo atrás. Pero nuestro yo común acababa de morirse allí, en nuestra cama matrimonial, en brazos de ella y en mis brazos.
El lloro que nos causaba esta punzante aflicción nos sacudía a cada uno como títeres descoyuntados, como bacterias bajo el microscopio, como enfermos del mal de San Vito.
Merecíamos consuelo, o por lo menos piedad.
Cuando sobrevino una cierta calma (si esa es la palabra), le hice la pregunta siguiente:
–Y… ¿cómo la pasaste?
Ella se zafó de nuestro abrazo e incorporó el torso y se apretó los parietales y se jaló los pelos y soltó un lamento perruno, de lo que deduje que se la había pasado entre bien y muy bien con el nuevo órgano en su entraña.
Era la una o dos de la mañana, supongo. Nos quedamos dormidos, tal vez veinte minutos, tal vez más. La única luz seguía siendo la vela, pero no, quizá habíamos encendido su lámpara o la mía, porque creo recordar cómo sus lágrimas y gestos de padecimiento no alteraban los rasgos (siempre púberes) de su cara. Algo le dije y ella me respondió mal, o algo me dijo y yo le contesté peor, el hecho es que de pronto estábamos forcejeando furiosos en la penumbra, o con la luz de la lámpara velada por un paño.
La zarandeé o la insulté, lo ignoro. Ella era una mujer de piernas tan fuertes como largas y bellas y de una sola patada me expulsó del lecho y me zambutió en el clóset entreabierto, donde el estúpido reloj eléctrico emitía los cuatro dígitos de una hora que no recuerdo. No sé si nos apaciguamos y nos abrazamos, o nos dimos la espalda enfurecidos, o nos dijimos cosas espantosas; o tal vez seguimos siendo presa de un pugilato en el que ella, con su patada, no había observado ciertas reglas no escritas de las riñas muy feas de pareja; la primera y también la última entre nosotros. Pero quién sabe si antes o después de su coz de precisa brutalidad oriental yo no me burlé de ella.
Estábamos vueltos locos de dolor y de rabia. De inmediato o después, ella se levantó de la cama y algo me hizo o algo me dijo, porque yo a mi vez me levanté y corrí tras ella y de pronto vi –en la luz que acababa de encender del cubo de la escalera– que iba vestida con los pantalones caqui modestos que tan bien le sentaban y con una camisa roja o morada que no iba con la palidez mate de su piel, y algo me dijo o no me dijo y yo la empujé, herido, y ella perdió pie y se desbarrancó bocarriba, de espaldas, por cada escalón duro y frío hasta detener su caída en el descanso y golpearse la nuca en la pared.
Yo no sé qué pensó ella –increíblemente, nunca hablamos de esa noche horrenda–, pero sí sé lo que yo me dije a mí mismo:
–Y encima de todo el dolor y el escarnio que ustedes se han infligido, te casarás con ella tullida y la llevarás por aquí y por allá en su silla de ruedas, con amor o lo que más se le parezca.
Nos quedamos mirando, yo de pie arriba, ella tumbada en el descanso, horrorizados de nosotros mismos. Queríamos, necesitábamos compasión, y la violencia nos había vencido (o convencido) dos veces. Yo corrí a cubrirle de besos la cara, a pedirle que me perdonara y ambos nos perdonáramos, a decirle que la seguía amando (de una nueva manera) y a ver si su espalda seguía igual de fuerte que siempre.
¡Lo estaba! Se abrazó a mí –el pánico nos volvió a hacer como mellizos– y remontamos los escalones temblando.
Nos quedamos dormidos vestidos (desde luego). Creo que yo soñé con las hippies que plañían a John, esos símbolos de la inocencia y también de la ñoñez de mi generación. Tal vez ella soñó con su nuevo amante.
A las once del domingo, el timbre estridente de nuestro nido sonó y sonó hasta que me desperté y me di cuenta de que el sol reinaba en toda la casa salvo en nuestra habitación, donde mi amiga había corrido las dobles cortinas. También advertí que seguía vestido y recordé que la noche había sido de las que no se olvidan.
Me asomé a la ventana y vi a Juan en shorts y zapatos tenis junto a su coche. Carajo, se me olvidó poner el despertador y alistar la ropa. Lo llamé por su nombre y le pedí que me esperara y le arrojé las llaves de la casa.
Cerré la puerta conyugal y me encerré en el baño y me quité calcetines, calzoncillos, pantalones, camisa y una bufanda que ella debió ponerme. Con la esponja me eché mucha agua en la cara, en los hombros cansados, en el torso atrás y adelante, en las nalgas y los genitales, en las rodillas que parecían decirme: “Estoy flaqueando.”
Me sequé con esmero de punta a punta. Eché dos sobres de sal de uvas en el vaso del baño con agua, la dejé burbujear y me la tomé. En ese momento, no me acordaba aún de toda la noche.
Ingresé en nuestra recámara desnudo y, la verdad, me sentí un intruso obsceno. Descolgué camisa, chamarra y pantalones, y saqué calzoncillos y calcetines del cajón. Ella dormía apaciblemente, como si no hubiera estado en la guerra. ¡Qué cara de ángel!
De pronto me acordé de que sí había dejado desde anoche un maletín preparado con la ropa de tenis. Juancho y yo podíamos ir a jugar un par de sets.
Debía cambiar de vida, sin duda, pero no necesariamente de rutina, al menos no hoy. Me vestí en pocos instantes.
Al pasar por el descanso me sentí muy mal y me senté en el escalón a mirar la pared donde ella se había golpeado la nuca. No sé cómo pude contener las lágrimas.
Juan estaba en el comedor con cara de impaciencia.
–Perdona la tardanza, Juancho. Anoche nos desvelamos…
–Ya.
–Quizá podamos alquilar la cancha media hora extra. Yo la pago.
–¿Ya desayunaste?
En ese momento me di cuenta de que no había cenado nada y –tragedia o no– el estómago me gruñía de hambre.
–¿Vas a poder jugar con el ojo en el estado en que lo tienes? Lo que necesitas es un bife para des- inflamarlo.
Me apresuré al baño a verme en el espejo ovalado.
Tenía el ojo derecho casi negro. Me sentí ridículo, completamente avergonzado.
–¡No te pegues otra vez con el espejo abierto! –se mofó mi amigo.
–¿Te enteraste de que mataron a John Lennon? –pregunté mientras me miraba el ojo.
–Me da igual lo que le pase a John Lennon. Hace años que no lo aguanto. El que me preocupa eres tú.
–Yo todavía le tengo cariño –afirmé mientras veía, con y sin asombro, cómo del ojo golpeado salía un como enjambre de lágrimas por Lennon, y por mí, y por ella.
–Ya que lo dices –avisó el otro desde el comedor–, siempre le agradeceré Strawberry fields forever.
–Living is easy with eyes closed / misunderstanding all you see… –canturreé.
Me dirigí a la cocina por uno de los t-bones que había puesto a descongelar para la comida y me lo puse encima del ojo.
–No vamos a poder jugar. Te pido una disculpa.
–¿Tienes un médico al que puedas llamar si el ojo empeora?
–Sí, no te preocupes. ¿Te ofrezco una cerveza?
Al mes o así, ella y yo nos separamos.
Como al año, fui su testigo de boda con el otro. Dos años después fuimos vecinos por un par de meses. Se marchó de México y se divorció, y se casó y se volvió a divorciar, si no me equivoco. A veces nos escribimos algún imeil. ~