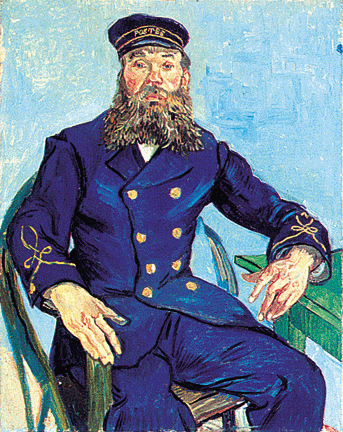He conocido y tratado y queridoy admirado y observado y toreado a decenas de poetas de todos los sexos, pero para mí Antonio Cisneros siempre será El Poeta. La mala noticia de su muerte reciente me agarró como uno de esos calambres matutinos que te sacan a dar de brincos fuera de la cama. Como resultado me he puesto a releerlo y recordarlo, mientras se me pasa la impresión y recuerdo cuánto lo quiero y cuánto le debo.
Nos conocimos en Londres en los años sesenta. Aunque Toño practicaba un machismo peruano tan irreductible como severo, una de mis imágenes indelebles es la de él, alto y flaco y melenudo y fotogénico, empujando el carrito de su niño por las calles nubladas y pluviosas de Earls Court. Fue mi primer contemporáneo en ser padre, del mismo modo que siempre fue tres años mayor que yo. La pequeña tribu latinoamericana que a veces componíamos unos cuantos lo compadecía por su falta de libertad absoluta, pero también veía en esa paternidad una confirmación del carácter sagrado de Antonio, carácter que se vio ratificado por el premio Casa de las Américas 1968 para su Canto ceremonial contra un oso hormiguero, que era original y deslumbrante desde el título.
En algunas cosas todavía éramos unos inocentes, si bien Toño, por ejemplo, ya tenía veinticinco años y deudas. El caso es que nos recuerdo asando en un sartén nuez moscada y/o cáscaras de plátano (“Dicen que hay que tostarlas apenas”) para ingerir la plasta resultante y obtener, sin necesidad de mariguana o hachís, lo que llamábamos un high por falta de un nombre en español.
–¿Qué sientes?
–Algo extraño.
–¿Ya estás jai?
–Creo que sí. O más bien no.
Ignorábamos cómo y dónde adquirir los paraísos artificiales que invadían la ciudad.
Ciertos poetas despiden unas ondas magnéticas singulares que los hacen mágicos: atractivos y repelentes en extremo. El plumaje del Cisne Negro Cisneros era de esos. Yo, que prefería no juntarme con latinoamericanos de ser posible, me aficioné a ser miembro ocasional de una cierta cohorte sin objeto cuyo tótem era Toño. Era un poeta con premio –todo lo cubano tenía prestigio en aquel entonces– y además un poeta culto y popular, declamable y personal.
En mi ejemplar del Canto ceremonial, firmado y dedicado en octubre del 68, leo estos versículos a la vez jocosos y solemnes:
Ah el viejo Karl moliendo y derritiendo en la marmita
[los diversos metales
mientras sus hijos saltaban de las torres de Spiegel
[a las islas de Times
y su mujer hervía las cebollas y la cosa no iba y después
[sí y entonces
vino lo de Plaza Vendôme y eso de Lenin y el montón
[de revueltas y entonces
las damas temieron algo más que una mano en
[las nalgas y los caballeros pudieron sospechar
que la locomotora a vapor ya no era más el rostro
[de la felicidad universal.
“Así fue, y estoy en deuda contigo, viejo aguafiestas.”[1]
Éramos Pseudomarxistas Moralistas y Marxistas Tendencia Groucho, y sentirse joven y revolucionario era una emoción realmente muy agradable y trepidante:
No hay ni vuelta que darle, después de siete plagas y un diluvio ciertas cosas tenían que cambiar.[2]
En Europa por entonces había tres poetas peruanos de una simpatía arrolladoramente antipática: Rodolfo Hinostroza, Mirko Lauer y Antonio Cisneros. Al primero no lo traté, el segundo fue mi amigo por años y el tercero siempre me sirvió de faro, también cuando se apagaba.
Antonio era cambiante y saturnino y bebía por tres hombres apenas más bajos que él. Con el Premio Casa, un cierto Londres bohemio lo abrazó y lo convidaba a leer sus poemas en centros de cultura y cafés y pubs poéticos. Estas últimas ocasiones acababan mal, por lo menos en mi experiencia, entre reclamos y a veces gritos y empujones y hasta puñetazos. En pleno apogeo del peace and love, nuestro arrogante Cisne Negro desencadenaba trifulcas: se negaba terminantemente a soltar el micrófono para que otros bardos también nos deleitaran o estremecieran con sus versos. A mí nunca me tocaron los golpes, únicamente los regaños y empujones, pues la gente entendía que yo era su cómplice solo en la medida en que leía las versiones inglesas de sus poemas. Alguna vez sopesé mi egoísmo contra su narcisismo y lo dejé que arrostrara solo la ira de unos irlandeses tan vates y tan bebedores como él. ¿Qué tal si él, a diferencia de mí, sí estaba dispuesto a morir por la poesía?
Usted gusta de Kipling, mas no se ha enriquecido con
[la Guerra del Opio.
Gusta de Eliot y Thomas, testimonios de un orden y un
[desorden ajenos.
Y es manso bajo el viejo caballo de Lord Byron.
Raro comercio este.
Los Padres del enemigo son los nuestros, nuestros sus
[Dioses. Y cuál nuestra morada.[3]
En el Perú (como en Chile) los Poetas lo son con mayúscula y pisan fuerte hasta cuando se quieren morir; pertenecen a una estirpe noble que camina por el centro de la acera o del arroyo, muy orondos y con frecuencia muy beodos. (Se asegura que el verdadero nombre de la autobiografía de Neruda es Confieso que he bebido.) De manera que si a Toño lo echaban de un estrado por las buenas o por las malas, y de un pub por las muy malas, él –hidalgo de la Higuera del Campo de Golf– lo consideraba una ofensa imperdonable de los pérfidos albioneses y acababa marchándose con altivez y declamándoles hasta de qué socialismo se iban a morir.
Y a veces regresaba, tres o diez minutos después y más iracundo, a tildarlos de jodidos imperialistas, hasta que a veces lo hacían sangrar de los belfos heroicos y la fina nariz por razones casi terapéuticas.
Es un hecho incontrovertible que cada vez que le quitaban el micrófono a Antonio Cisneros, la poesía moría un poco en este mundo y César Vallejo mismo se sabía de nuevo desdichado entre sus huesos húmeros, por lo que nuestro tótem emulaba más los drinking habits de Dylan Thomas (que no era un puto inglés de mierda sino galés, camarada). ¡Ya volveríamos a este pub de morondanga, y a todos los pubs como este, tal como Emiliano Zapata y el Che Guevara, a instaurar la justicia poética, ye running dogs of imperialism!
Era imposible saber, al menos para mí, dónde empezaba el actor y dónde se salía de cauce la embriaguez de licor y de narcisismo. Para entonces yo andaba prefiriendo la nuez moscada marroquí y me alejé de aquellas noches de ronda.
Las primeras lluvias son una oportunidad para meterse
[en la cama,
las siguientes para que los zapatos se desclaven y rechinen
[como tiza mojada en la pizarra,
para que la casa se inunde (+ líquenes + musgos
[+ culebras),
para que el hígado engorde como un canto de guerra,
y después el silencio,
que ya no ha de acabarse aunque cese la lluvia.[4]
Con Cisneros uno puede pensar que su poesía nos ayuda a sentir y entender aun más que lo que el propio poeta siente y entiende. Como si fuera un pedagogo que nos deja terminar las oraciones y los sentimientos que le manan al escribir inspirado.
Una noche del 69 hice una fiesta con alcohol y frijolitos y tortillas de lata y los ya de rigor sex, drugs and rock ‘n’ roll. La policía vino a rogarnos, muy cortésmente, que le bajáramos al nivel de la celebración, pero incidentes que lamentar no hubo, solo que celebrar. A la mañana siguiente aún había varias personas que no se decidían a salir a la calle y por ende recalentaban los black beans y hablaban de preparar eggs.
En el baño, por la puerta abierta de par en par, se podía contemplar al poeta Antonio Cisneros recargado en la pared y contemplándose en el espejo. ¡Ah, ciertos poetas son como niños! Pero déjame que te cuente, limeño; déjame que te diga la gloria: el bardo admirable no solo extasiábase con su estampa apuesta y romántica. También tenía abierto un ejemplar reciente de la Revista Casa de las Américas entre los grifos del agua y la pared de azulejo blancuzco. Como es fácil deducir, ese número de la revista desplegaba en sus anchas páginas (22 x 24 cm) algunos poemas recientes de mi amigo.
Ciertos poetas son como niños, sí; pero como niños mimados. El sublime Antonio le vedaba el baño casi a una decena de personas crudas, resacosas, legañentas y con necesidades de primer orden.
–Toño, deja que la gente use el baño, por favor –le insistí varias veces: amable, suplicante, enojado.
Pero Toño no respondía, como si no hubiera oído nada, ni siquiera los comentarios desfavorables en por lo menos cuatro idiomas. En un sentido profundo, no oía.
Pero atención, por favor. Pongan un poco de atención. Dejen de mirar a Toño. Aquí y ahora aparece Anita Ericsson, una sueca de ensueño: simpática, guapa, rubia, igualitaria y muy sanamente interesada por el sexo.
Una mujer plena de encanto. La emisaria ideal para destrabar aquel nudo diplomático.
Porque, ¿no estaríamos ofendiendo a Antonio al exigirle el baño? ¿Tal vez los usos y costumbres del milenario Perú bendecían el carácter sagrado de los poetas permitiéndoles el monopolio ocasional de The Toilet?
A fin de no propiciar una confrontación entre mi autoridad de anfitrión y su autoritarismo de poeta, decidí aportar mis dotes a la cocina, donde importantes decisiones para todos también estaban en ciernes. Huevos, sí; revueltos, también; pero ¿cuántos, y quién iba a correr a comprarlos a la esquina?
Considerábamos la cuestión cuando escuché la exasperada, la indignada voz del bardo:
–¡Héctor, esta mujer está cagando!
En efecto, Anita Ericsson evacuaba sus mexican beans de anoche. Su rostro lucía plácido y sonriente.
Haciendo de tripas corazón –supongo yo–, el Cisne se negaba a sentirse derrotado. Solo ofendido, seguía contemplándose en el espejo, mientras los que pasábamos por ahí los mirábamos de reojo a los dos.
Cuando Anita salió, varios acudimos a felicitarla. A ojos nuestros, ella no era la Bestia –como creía el Cisne– sino la Bella.
Desacralizado que fue el baño (profanado a ojos de Antonio, me imagino), la gente se animó a orinar y lavarse la cara y las manos, haciendo caso omiso del poeta y sin ánimo, por otra parte, de ofenderlo o siquiera importunarlo. Él seguía mirándose, rumiando sus siguientes poemas en sus diecisiete estómagos.
El desayuno fue casi silencioso y todos, Cisneros incluido, comimos con mucho apetito.
Pasaron los años…
En el 74 fui a Lima y descubrí que los poetas (esos niños) andaban muy politizados y hasta armados.
Eran los años de la Revolución de los Coroneles, muy rimbombante y alharaquienta, pero finalmente más histérica que histórica. Sin embargo, los enfrentamientos de ideales e intereses eran muy reales, y algunos vates portaban pistola en la guantera del Volkswagen o la guardaban en la gaveta de su escritorio en algún periódico hiperradicalizado. (En el vestíbulo de La Crónica, unos veinte fusiles belgas de asalto estaban prestos para cualquier emergencia.)
Por ahí andaban los poetas Lauer, Ortega, Pimentel, Verástegui, Watanabe –con todos conversé casi febrilmente sobre poesía y revolución y reforma agraria en las tardes y las noches–, pero Cisneros no estaba en Lima por esos días. Tal vez andaba en Budapest escribiendo El libro de Dios y de los húngaros. Le dejé muchos cariños y abrazotes a Antonio con los amigos comunes, pero sin entera confianza de que le llegaran: por razones que eran o llamaban políticas, los escritores –ante todo los poetas– reñían todo el tiempo.
Pasaron los años. Muchos años…
Ya iniciado el siglo XXI, los poetas Alejandro Aura y Eduardo Vázquez Martín organizaron un festival de poesía en la ciudad de México que debía culminar un domingo en el Zócalo. Gracias al poeta Aurelio Asiain, Antonio me citó en el umbrío vestíbulo del Hotel Majestic, congelado afortunadamente en algún momento anterior a los años cincuenta.
Al abrazarnos volví a experimentar en propia carne la diferencia de estatura. También parecían idénticas la complicidad y la camaradería de casi cuarenta años antes. Nos teníamos la misma confianza y nos medíamos el uno al otro con la misma astucia. Qué gusto y qué emoción: había valido la pena venir desde Tlalpan para ver cómo era un viejo y querido amigo de cuando uno no sabía qué eran los viejos y queridos amigos.
Ahora lo sabíamos. En todo caso, ahora nos abrazábamos más fuerte que en Londres.
Desde luego, subimos en el elevador del Majestic a la terraza. Me serví unos huevos revueltos y frijoles refritos en el bufet. Toño, que tal vez ya había desayunado pero estuvo royendo de mis piezas de pan, pidió un escocés en las rocas. En cuanto se lo puso enfrente el mesero, mi viejo amigo indignose y quejose:
–¡Qué mal servido! Póngame por lo menos un dedo más.
–No se puede, caballero, es la medida estándar.
–Las medidas estándar son puras pendejadas, como dicen ustedes los mexicanos.
Este mismo intercambio tuvo lugar, en términos idénticos salvo ciertas variantes, tres o quizá cuatro veces. En la segunda ronda yo intervine para apoyar al compañero mesero –que nada podía hacer–, pero fue evidentemente en vano. El poeta sostenía que no podía creer que México fuera el tipo de país donde los camareros no pueden convencer al barman de servir un poco o un mucho más en beneficio de un cliente simpático.
Sin señalarle que su conducta estaba lejos de semejar la de un cliente simpático, hube de informarle que, por desgracia, México “ya” era irremisiblemente de ese tipo de países nefastos.
–Esto ya parece Europa –protestó.
Entiendo ahora que era su show habitual. Que para entrar en calor en la sordidez o por lo menos la indiferencia del día, organizaba escaramuzas fútiles en que prevalecían, mas no triunfaban, sus reglas. O algo así.
El hecho es que pasamos juntos casi dos horas encantadoras. Para mi fortuna, mi amigo Vicente Rojo Cama andaba con sus inquisitivos gemelos por ahí y nos vieron y Vicente nos sacó a Antonio y a mí algunas fotos que se fueron quedando años sobre mi mesa de trabajo como un talismán o keepsake. Toño ya tenía la cabezota entrecana, a mí me empezaba la calvicie. Él luce su gran sonrisa de siempre. Son fotos que me gustaba quedarme mirando a veces y que ahora escudriño.
Al mediodía de ese domingo, Cisneros y los otros vates y vatas –algunos mis amigos y amigas– pregonaron o recitaron o declamaron o dijeron o susurraron sus poemas ante un público selecto y entusiasta y entre los miles de coches que se dan una vuelta por la plancha de la plaza central de la ciudad capital. Antonio leyó con el entusiasmo y sentido teatral de siempre, pero distinto que en un pub donde se aprieta la gente que además huye del frío.
Enseguida nos fuimos a comer a no sé qué viejo restaurante del centro con Eduardo Vázquez y Andrea y su hija Ángela, que era chiquita y puso a Toño de malas pulgas, porque a ella le prestábamos más atención que a él, un poeta ya no joven venido desde el lejano y trágico Perú.
Su incomodidad y luego enfado con Ángela me recordó a Octavio Paz, que en la fiesta de boda de Christopher Domínguez y María Tarriba, años antes, había padecido en propia mesa el protagonismo de mi hija Camila, por entonces de un mes de edad:
–Héctor, ¿por qué no se la lleva usted a dormir? –me preguntó nuestro siempre apremiante Premio Nobel de Literatura, si bien Camila, como luego Ángela, no lloraba ni protestaba contra el mundo, sino lo celebraba con palabras y gestos incomprensibles que a todos nos divertían mucho.
Ah, ciertos grandes poetas son niños, pero toleran mal a los niños.
Cuando Antonio y yo nos despedimos, nos dimos un gran abrazo y un beso en la mejilla y nos quedamos mirando felices.
–¿Quieres que te mande mis obras completas?
Titubeé un instante, o tal vez dos: el correo aéreo o mensajería le iba a salir carísimo, tengo varios de sus libros…
El rostro se le descompuso y ¿quién era yo para herir a un poeta?
–¡Claro, mándamelos! –exclamé y lo vi meterse otra vez en el Hotel Majestic, un lugar del que uno siempre tiene buenos recuerdos.
Lamento mucho que no le envié mi domicilio a su correo –que era y ya no es cisneluna–, ya que por eso no me envió los libros que nunca leí, pero no lo lamento demasiado. Ya me llegarán o no me llegarán, así se desea que sea la poesía. Como Antonio mismo dijo:
“Las ciudades son las gentes que dejas.” Y qué había
[dejado sino cuentas del Kensington, la casa sin pagar.
Mis amigos se aburrieron de mi pena, y yo de leer versos
[para caer en gracia. Al fin y al cabo
las iguanas no podían echarle la pelota a sus agallas porque
[ya no servían, ni aullar por sus aletas llenas de uñas:
no había más remedio que saltar a la tierra
[(fin de la Era Terciaria).[5]
Hasta la vista, Antonio. Por favor ya no enchinches a los camareros. Y recuerda tus versos:
Los gorriones están hambrientos.
Y devoran los higos más maduros
de mi única higuera.
Los contemplo.
Ya no sé si es mejor un dulce de higos
o un bosque de gorriones
que me haga compañía.[6] ~
[1] “Karl Marx. Died 1883. Aged 65”, en Canto ceremonial contra un oso hormiguero, La Habana, Casa de las Américas, 1968.
[2] “Anexo a ‘Cuando el diablo me rondaba anunciando tus rigores’”, en Como higuera en campo de golf, Lima, Instituto Nacional de Cultura, 1972.
[3]Medir y pesar las diferencias a este lado del canal”, en Canto ceremonial…
[4]Lluvia (Londres)”, en Como higuera...
[5]Londres vuelto a visitar (Arte poética 2)”, en Como higuera…
[6]“Higos y gorriones”, en Crónica del niño Jesús de Chilca, México, Premià Editora, 1981.