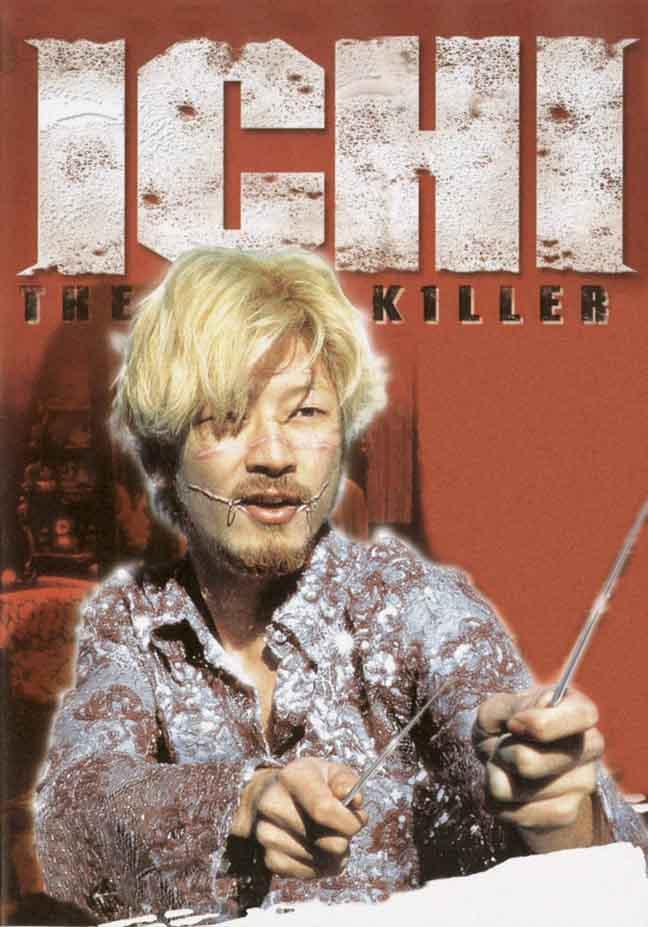Curt Sachs (1881-1959), musicólogo alemán, relata en su libro Los manantiales de la música de 1962: “Yury Arbatsky me contó en 1953 una anécdota: En una ocasión, en Belgrado, había llevado a un excelente músico popular albanés a escuchar la Novena sinfonía de Beethoven. Al preguntarle si le había gustado, el hombre dudó y al final, después de un par de ademanes, dio la sorprendente respuesta: ‘Bien, pero muy, muy sencilla (lepo ali preprosto)’.” Sachs agrega: “El albanés no era ni arrogante ni incompetente. Simplemente tenía un criterio diferente. El ritmo unificado, excesivamente simplificado y divisivo no podía satisfacer sus oídos orientales, exactamente igual que ‘para un africano las negras y corcheas regulares de una pieza musical parecerían más bien aburridas’.”
El caso es una muestra de lo que significa la escucha, que, aunque se lleva a cabo físicamente por nuestro aparato auditivo, está siempre histórica y culturalmente situada, siempre mediada por nuestra vivencia humana: étnica, cultural, de género. Lo que oímos significa más allá de los sonidos, más allá de las palabras. Más adelante volveré a esto.
Conocí esta anécdota en el relato que de la misma hace Christopher Small (1927-2011), músico y educador neozelandés, en su delicioso libro Música, sociedad, educación (1977). Small escribe lo siguiente respecto al oyente de música: “no participa en modo alguno en el proceso creativo; su tarea se reduce a contemplar el producto acabado de los esfuerzos del artista, a responder interiormente ante él, sin ninguna demostración exterior ni reacción física […]. La obra se le ofrece completa y terminada, como el producto de un proceso de fabricación. […] La idea de que el compositor esté separado tanto del ejecutante, por una parte, como del público por la otra se relaciona con otra idea que nos parece natural, pero que en realidad es peculiar de la música posrenacentista: la visión del compositor como un héroe, un hombre que –con frecuencia pagando un alto precio por ello– tiene la vivencia de un dominio de la realidad psíquica y quiere dárnosla a conocer; una visión en que la música es una especie de comunicado que viene de Allá Afuera, y en que, de hecho, la idea de la música como tal es la de una expresión o comunicación de la experiencia o de la personalidad de un individuo.”
En Ecos de la melancolía, Roger Bartra reta esta noción pues postula que el individuo que escucha logra traspasar la torre de cristal y llega a hacer suya la obra y comunicar lo que piensa y lo que le hace sentir y que, gracias a esa interpretación, se vuelve parte de la semántica misma de la obra. La obra musical, así, no es solo ejecutada por el músico o la música, sino por el oyente que adquiere un papel activo al dotar de significado personal, o interpersonal, a aquello que escucha. Bartra, el máximo experto en el tema de la melancolía en idioma español, se ocupa en este libro de un estado de ánimo, sentimiento, o incluso enfermedad, que se ha denominado melancolía y su representación en obras de la música de concierto; de una manera profunda, extensa y sistemática a lo largo del tiempo, desde la Edad Media hasta prácticamente la actualidad. El autor construye una extensa oda a la escucha, que se vuelve una invitación a adentrarse en las obras utilizando como guía este libro. Bartra, sin ser músico, es un melómano profesional, permítaseme el oxímoron, que denota un amplísimo conocimiento musical, además de un amor a la música; sus reflexiones se dirigen a enriquecer la escucha, primero la suya y luego la del lector o lectora.
El autor toma primordialmente obras donde la melancolía o malinconia está explícitamente presente: en los títulos, en partes o movimientos o como indicación de carácter. Para Bartra el compositor expresa su propio sentimiento, o bien busca que quienes escuchan lo sientan, y agregaría yo también quienes las interpretan la sientan; o puede ser también que la obra describiera o representara esa sensación melancólica. Y confiesa que hay obras que no se ajustan a ninguna de estas tres.
El texto se sustenta en el principio de que la música de concierto, considerada abstracta por muchas personas dentro y fuera del ámbito musical, comunica estados de ánimo y sentimientos que pueden ser compartidos. Hay una “simpatía”, en el sentido etimológico de la palabra, en la experiencia. Se parte del principio de lo que llamaríamos intersubjetividad, entendida como la capacidad de compartir experiencias, y en este caso sensaciones, sentimientos y estados de ánimo, con los y las demás, a través de la escucha de una obra musical. De algún modo propone romper el solipsismo en el que nos encontramos cuando escuchamos, ya sea en la soledad de nuestras casas, o en las aulas o incluso en las salas de concierto; recordemos que fueron construidas para que las y los asistentes miren al espectáculo, pero no se miren entre sí. Escrito con una exquisita prosa que fluye y envuelve, el libro se lee sin tropiezos y, como si fuera una buena novela, cuesta dejarlo una vez que una lo empieza.
Me resulta iluminadora la interpretación de la melancolía de los músicos románticos que hace el libro como “la expresión nacionalista de una nostalgia por las tradiciones populares autóctonas y en otros casos el intento de comunicar la soledad del propio compositor o su añoranza por tiempos idos”. Este en el caso de Edvard Grieg, o bien César Franck, cuya melancolía, comenta el autor, emanaba más bien de su fe católica. Bartra se pregunta: “¿Por qué se mantuvo ese hilo negro [de la melancolía] a lo largo del siglo XX?” Y su respuesta es dolorosamente iluminadora: “Me parece que la melancolía como forma de depresión patológica fue alentada por la gran catástrofe y la extrema barbarie en las que cayó Europa, cuyas dos grandes guerras mundiales dejaron secuelas muy hondas de muerte, dolor y tristeza. La Guerra Fría que siguió no alivió las tensiones profundas de una cultura que se había hundido en las profundidades más amargas de la destrucción y el odio.” La noción de melancolía, nos muestra el autor, va cambiando históricamente en la música, como en general en la cultura, pero el concepto ha sido sumamente resiliente.
Propongo ahora algunas reflexiones y preguntas, y vuelvo a la anécdota del músico albanés al cual le pareció aburrida la Novena sinfonía de Beethoven, considerada el culmen de la música de concierto occidental. El episodio se refiere a la escucha culturalmente mediada. Creo que nadie dudaría de que quien crea, quien interpreta y quien escucha la música transmiten y sienten emociones: ¿Cómo las transmiten y sienten personas de distintos contextos históricos, geográficos y socioculturales? ¿Qué tan factible es universalizar la transmisión y percepción de emociones? Viene a cuento lo que la teoría decolonial y la teoría feminista han llamado la interseccionalidad; que se pregunta por la identidad de género, por la etnicidad, por la posición socioeconómica de quienes componen, pero también de aquellos que interpretan y de quienes escuchan la música, en su contexto histórico y geográfico. En este caso, la música de concierto que tiene un estigma, cierto o no, de ser un género elitista.
Se ha considerado, por ejemplo, que la homosexualidad en compositores como Schubert, Chaikovski, Poulenc, Britten, Samuel Barber o Aaron Copland, entre otras y otros, no solo se ve reflejada, sino que constituye parte de la estructura misma de sus obras, en tanto una condición indisociable de su construcción como personas, frecuentemente reprimida en el ámbito público. Así podríamos nombrar compositoras como Ethel Smyth, u otras que tuvieron que ocultar a cal y canto su preferencia sexual, y de cómo esto influyó, no solo en las carreras que hicieron, en las decisiones que tomaron, sino, sin lugar a dudas, en la música que compusieron. Lo mismo sucede con cuestiones de raza o etnográficas como se ha estudiado, por ejemplo, en el caso del compositor brasileño Carlos Gomes, en el siglo XIX, cuya ópera Il Guarany tuvo un éxito enorme en La Scalade Milán en 1870, pero cuya sangre negra e indígena fue siempre un factor tanto en su autopercepción como compositor, como en la recepción de su obra por el público europeo. El blanqueamiento al que se ha sometido a las personas notables de diversos ámbitos en los retratos en América Latina a partir del siglo XIX es un fenómeno que puede observarse en todos los ambientes sociales, producto de la mentalidad de castas que heredamos del periodo colonial, y que se ha comenzado a estudiar también en el campo musical.
El bastión en el que se había mantenido separada, purificada, a la música de concierto fue sacudido por la llamada nueva musicología (ya no tan nueva pues inició en los noventa del siglo pasado) que ha estudiado y teorizado respecto a la música, como producto cultural, una tela compuesta de todos los hilos que atraviesan lo social y económico, desde su concepción hasta su ejecución y difusión. Tomando en cuenta lo que se estudia como performance y reception practices. Por ejemplo, la creación de la música de concierto fue un privilegio de los hombres y un campo en el que las mujeres tuvieron dificultad para ejercer y figurar; y si componían era muy poco probable que pudiesen escuchar sus obras ejecutadas en un concierto. Por eso no me parece casualidad que pocas compositoras hayan explorado el sentimiento de la melancolía; acaso, es un lujo afín a los varones; ¿qué sería la melancolía para las mujeres?, ¿quizás ellas sientan más abandono, desesperación, pasión, que melancolía, y sea esta la que expresan en sus composiciones musicales, en diversas circunstancias históricas? El libro también me puso a pensar en la melancolía en la tradición del pueblo judío, en sus canciones rituales, por ejemplo, en la liturgia jasídica, el “aiaiai” de una lamentación que se enraíza en la destrucción del templo en Jerusalén, y que se escucha también en la música klezmer. O en identidades regionales como el “quejío flamenco” o la música de los Balcanes, cuya melancolía se levanta y endulza con ritmos contagiosos y bailables, pero cuyo eco se siente en sus armonías.
Cabría referirse también a los compositores latinoamericanos, y españoles en el exilio, cuya presencia es fugaz en el texto. Me parece que sería un tema riquísimo pues habría que entrar precisamente en aquello que Bartra mismo ha estudiado en otros libros sobre la identidad latinoamericana. Por ejemplo, “la sensación de extranjería”, trabajada por el autor en su autobiografía intelectual, Mutaciones (2022), que tantos músicos españoles del exilio proyectaron en sus obras. Puedo imaginar a los compositores mexicanos, desde el siglo XIX a la fecha, atravesar por La jaula de la melancolía (1987): construyendo y deconstruyendo “lo mexicano”, melancólico, desde sus propias composiciones –Ernesto Elorduy, Ricardo Castro, Manuel M. Ponce, Mario Lavista, Joaquín Gutiérrez Heras, entre muchos otros–. Nadie mejor que Roger Bartra para pensar no solo cómo se produce la melancolía en música sino cómo se escucha la melancolía en y desde México y América Latina. Bartra ha señalado contundentemente que la idea de identidad nacional está ligada a la melancolía. Y, claro, ello atraviesa la música. Me temo que vamos a solicitar al autor un volumen dos. ~