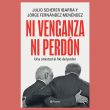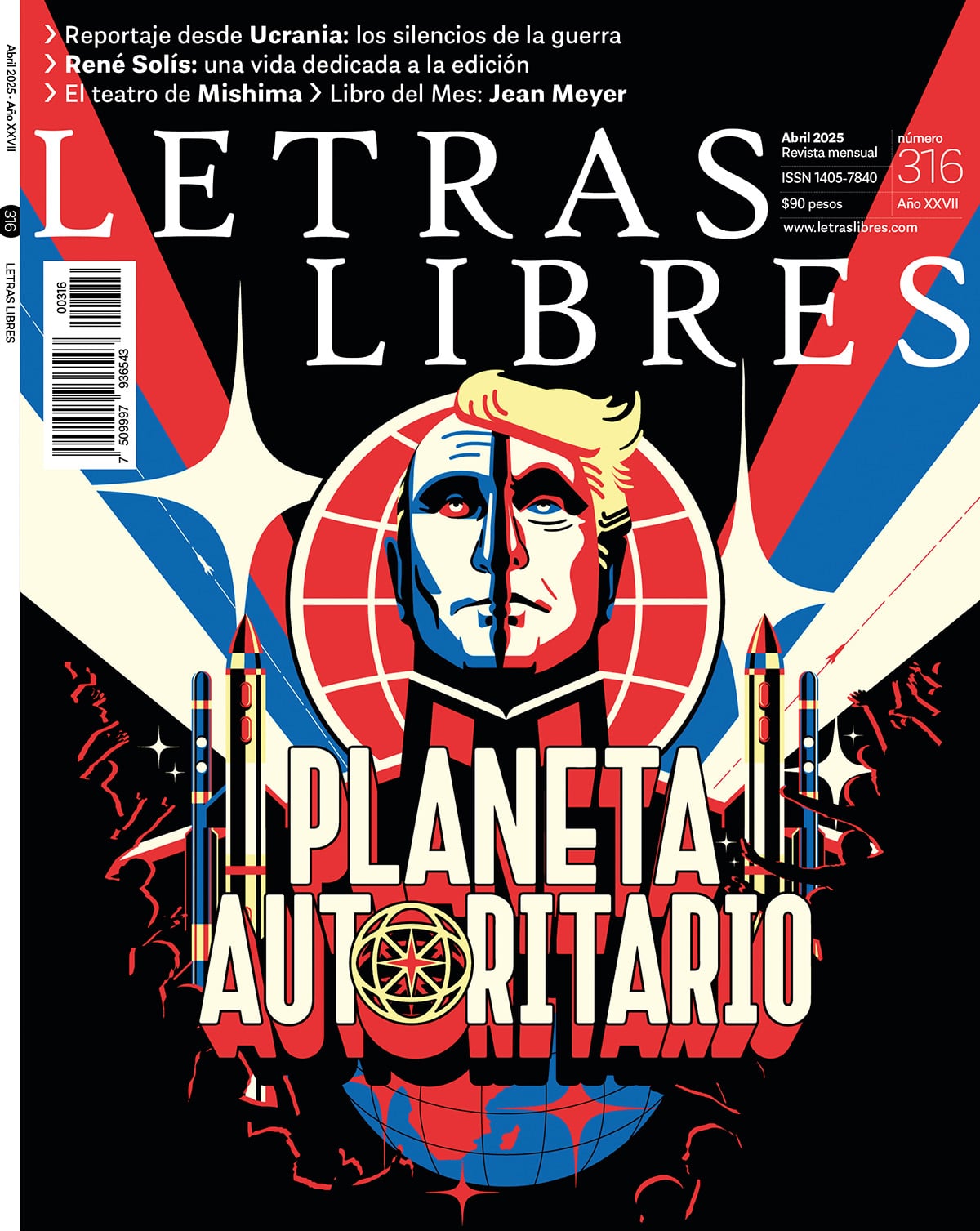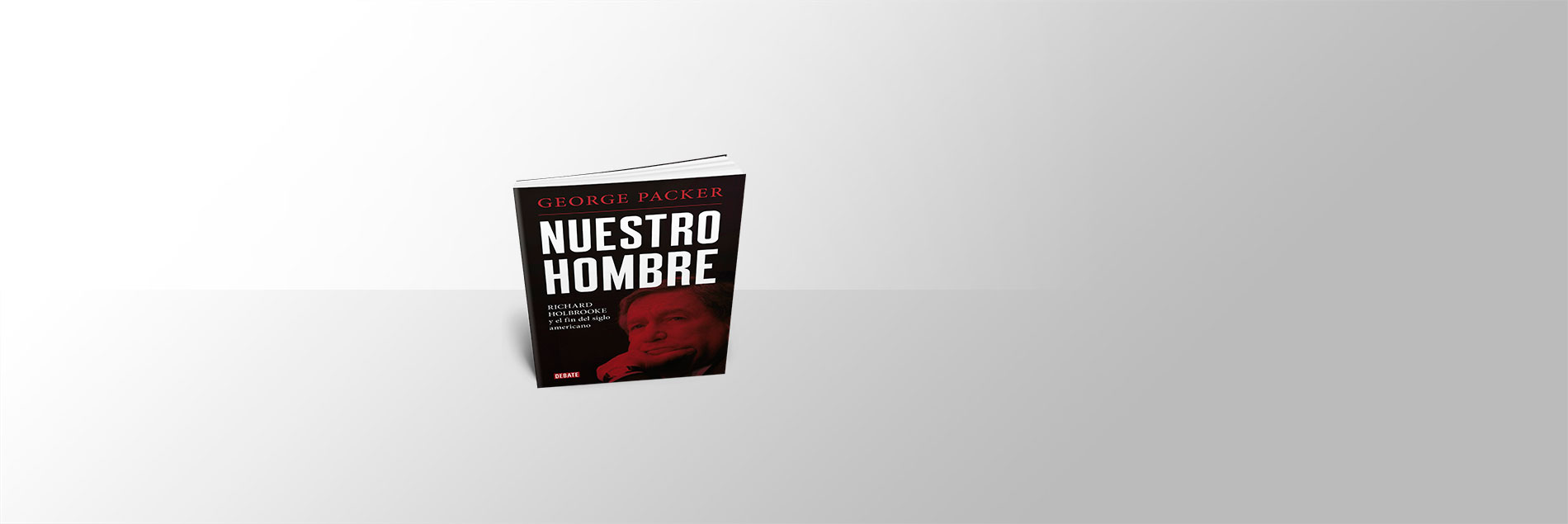“Todos dicen que la vida es un escenario, pero pocas personas llegan a obsesionarse con esta idea, o al menos no tan pronto como yo.” Esta afirmación, impresa en Confesiones de una máscara (1949), la primera novela de Yukio Mishima, traza una línea reveladora sobre una impronta de teatralidad que no solo se refleja en su literatura, sino también en su propia vida, la cual convirtió en un acto extremo que culminó con su suicidio ritual.
Más reconocido por su obra narrativa, Yukio Mishima (1925-1970) desarrolló en paralelo una destacada carrera como dramaturgo, con un legado de más de sesenta obras en las que la tradición del teatro japonés y el teatro occidental evidencian la tensión dramática que atravesaba la indivisible línea entre su vida y su obra, escindida entre la conservación de los valores culturales del Japón tradicional y la innegable influencia de Occidente en su formación y aspiraciones artísticas. La obra dramática de Mishima constituye un crisol en el que convergen ambas tradiciones, pues proyecta sus intereses y conflictos internos a través de personajes y situaciones tan tradicionales como polémicas.
La seducción por el universo teatral comienza a una edad temprana, cuando se le permite asistir a representaciones tradicionales de teatro kabuki. En ellas, el joven Mishima descubre con fascinación la posibilidad de un desdoblamiento entre la realidad y aquella otra que puede construirse en el plano ficticio del escenario. También le interesa el intercambio de roles de masculino a femenino muy propio de esta tradición y que se debía a la exclusión de las mujeres de los teatros, pues reflejaba y abría una permisividad, escindida entre la realidad y la fantasía, a su propia ambigüedad sexual. Sin embargo, lo que más lo cautiva sobre el kabuki es el código cifrado de gestos y movimientos que para él representa una forma de comunicación directa con los sentidos. Sin embargo, las primeras obras dramáticas de Mishima responden a otra tradición nipona, el teatro nō, que para él significa una simbiosis entre la solemnidad religiosa y la representación de la belleza capaz tanto de colmar como de destruir; un cisma que puede distinguirse como uno de los elementos más importantes de su obra artística, como lo muestra la tesis central de su celebrada novela El pabellón de oro (1956).
Representadas y publicadas entre 1950 y 1956, sus Seis piezas nō (Seix Barral, 1973) constituyen una muestra representativa de los personajes y temas propios de la tradición nō, pero trasladados a espacios y situaciones modernas. Esto sitúa al espectador en una zona familiar y, al mismo tiempo, enrarecida, lo cual resalta el carácter atemporal y simbólico de estas obras derivadas de leyendas y mitologías orientales. Ante situaciones que escapan a una resolución lógica o se resuelven mediante elementos fantásticos, piezas como Sotoba Komachi, El tambor de Damasco, Kantan y Hanjo revelan a un autor dramático de enorme destreza estilística y formal, cuya familiaridad con el canon occidental del drama resulta evidente. El propio Mishima reconocía entre sus grandes influencias literarias al dramaturgo francés Jean Racine. También llegó a forjar una sincera amistad con Tennessee Williams, tras un fallido intento de producir sus obras teatrales en Nueva York.
Dentro de Japón sus obras lograron una notable representación gracias a su vínculo con la compañía teatral Bungakuza, una de las tres más importantes del Shingeki –estilo de teatro moderno japonés surgido a principios del siglo XX, influido por el realismo occidental y las vanguardias–. Con ellos, Mishima obtuvo reconocimiento en el ámbito teatral y estableció una fructífera colaboración, lo que incluso le permitió dirigir sus propias obras. No obstante, en 1963 su relación con Bungakuza se vio interrumpida debido a las tensiones políticas generadas por la obra El arpa de la felicidad, cuya temática provocó el rechazo de algunos actores, quienes se negaron a representarla. Como consecuencia, Mishima decidió fundar su propia compañía junto con algunos intérpretes disidentes, a la que nombró, en un acto de sutil venganza, Neo Littérature Théâtre, dado que Bungakuza significa “teatro literario”.
Hacia 1965 Mishima concibe Madame de Sade (MK, 1987), su obra más reconocida a nivel mundial. Centrada en tres periodos vitales de la esposa del célebre marqués, la pieza resuena con eventos históricos como la Revolución francesa y plantea un cuestionamiento sobre la lealtad inquebrantable que ella mantuvo hacia su infame marido hasta que decide romper con él al ser liberado. Seis personajes femeninos representan distintas perspectivas en torno a la ley, la moral, el deseo carnal, la religión y la simulación de las convenciones sociales. La obra, caracterizada por un marcado estatismo y por densos parlamentos impregnados de reflexiones filosóficas en clave poética, evoca la inmovilidad expresiva del teatro oriental, lo que supone un desafío tanto para la puesta en escena como para la interpretación actoral. Su complejidad ha atraído a destacados directores como Ingmar Bergman, Yoshi Oida y José Caballero en México.
Ante el éxito de esta obra y motivado por la crítica de que no podría escribir personajes masculinos similares, Mishima responde con Mi amigo Hitler (1968), una obra estilísticamente cercana a su producción anterior que representa una incursión polémica y casi maldita dentro de su dramaturgia. En ella, aborda con una óptica inusual la figura del dictador alemán y los acontecimientos que rodearon la Noche de los Cuchillos Largos, episodio en el que traicionó a sus antiguos aliados, a quienes alude el título de la obra. Pese a su sólida construcción y al interesante debate que plantea sobre la violenta contradicción entre el idealismo y la resolución pragmática a la que llegan algunos líderes políticos, la pieza ha sido considerada demasiado controvertida y ha tenido escasas representaciones, una de ellas con el propio Mishima interpretando el papel principal.
Esta obra, al igual que el resto de su producción, no escapa a una polémica lectura en la que su fértil imaginario difícilmente puede disociarse a sus ideas políticas e idealismo radical, orientado a la restauración de los valores tradicionales del Estado japonés; especialmente tras la espectacularidad de su muerte, una auténtica puesta en escena de sus obsesiones.
A cien años de su nacimiento, Yukio Mishima sigue provocando una fascinación que recae, como si de un personaje dramático se tratara, en el profundo y poderoso enigma de sus contradicciones. ~