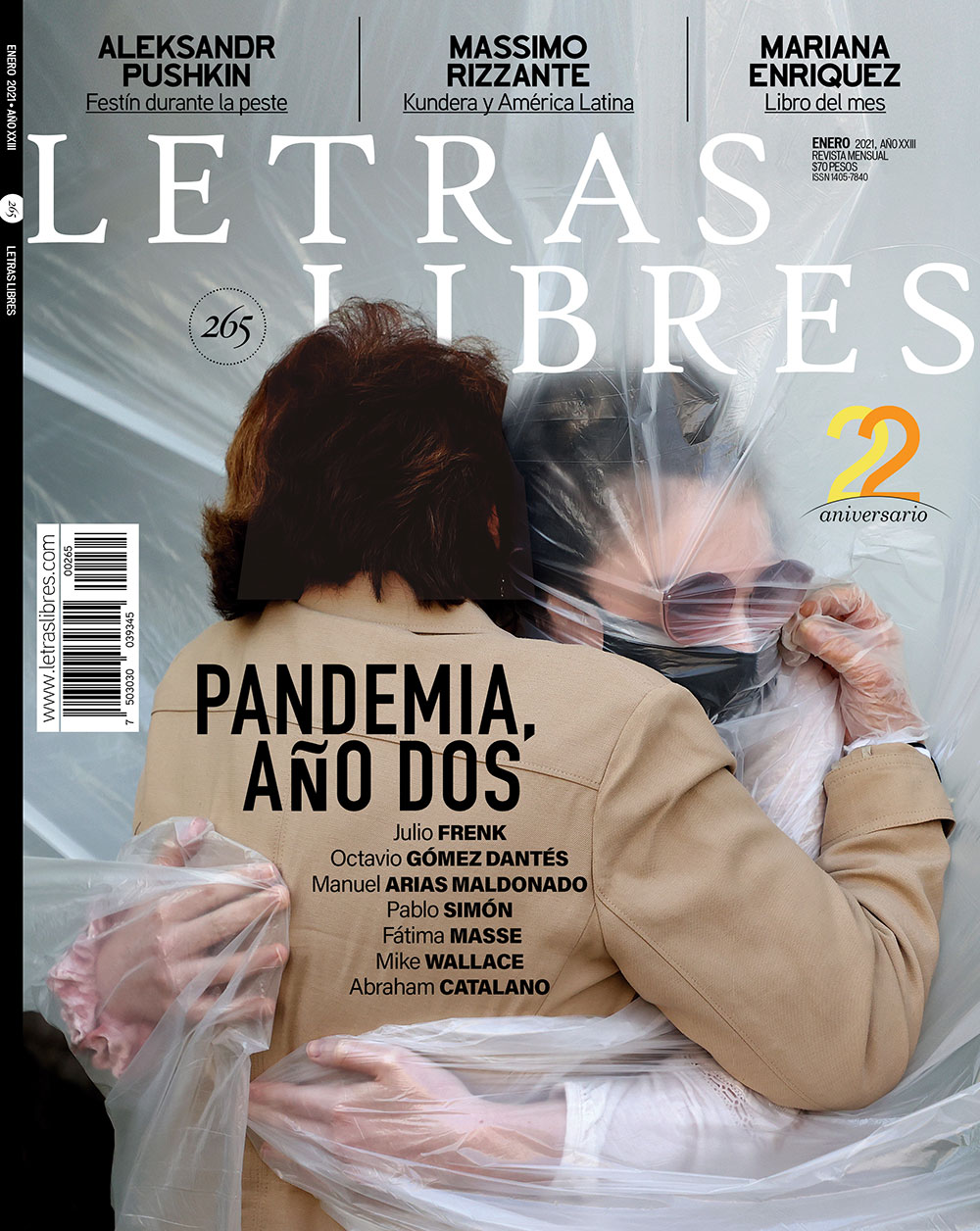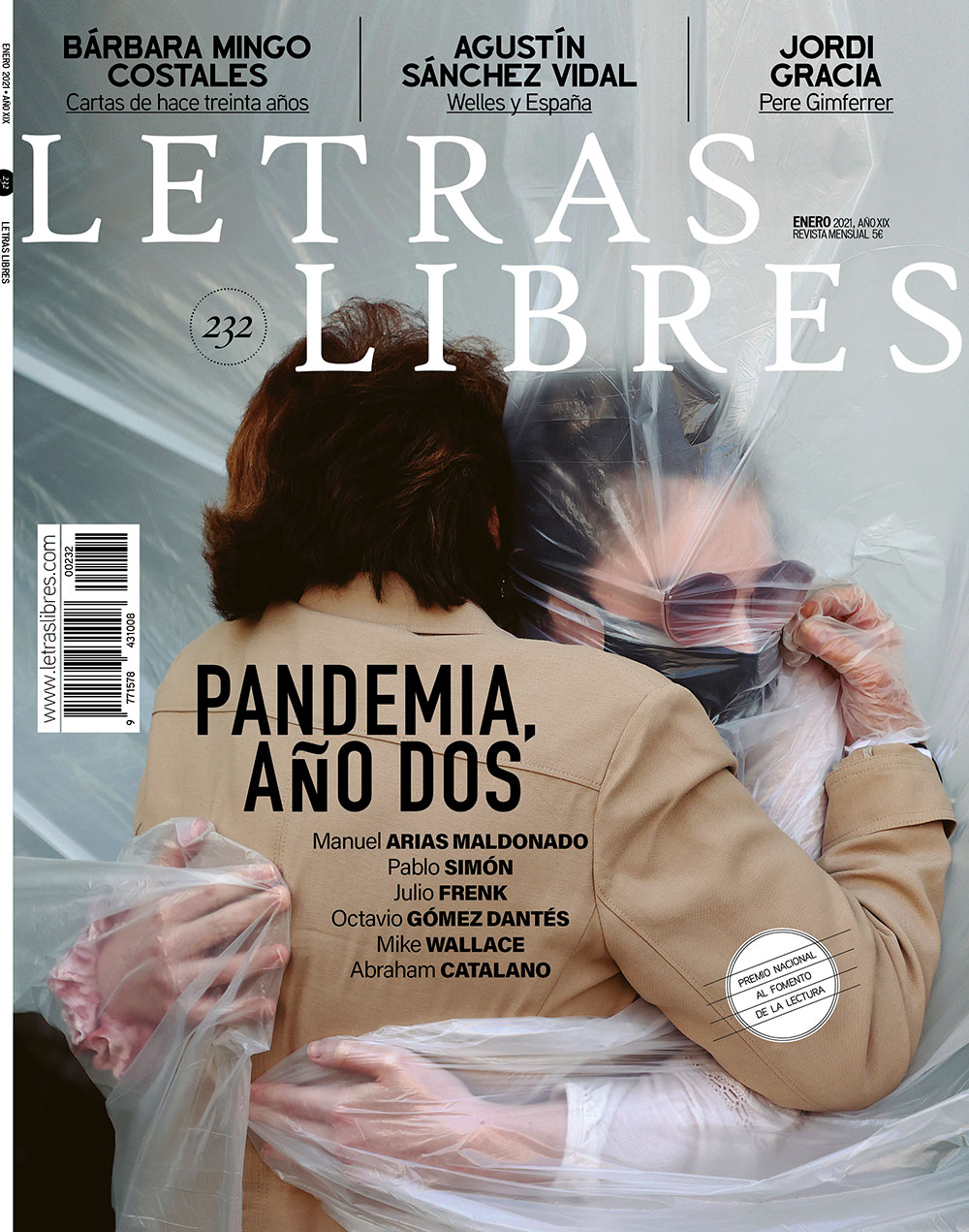En 1918, Nueva York enfrentó una pandemia de influenza que se clasifica entre las peores de la historia mundial. El modo en que nuestros antepasados respondieron ante esa crisis puede ser de interés ahora que la ciudad sufre la embestida del coronavirus.
El virus llegó el 11 de agosto de 1918, a bordo del buque noruego Bergensfjord. Con anterioridad, el navío había telegrafiado que diez pasajeros se habían enfermado y tres habían muerto en la travesía. En el muelle esperaban al barco ambulancias y funcionarios de salud, que rápidamente se llevaron a los enfermos al Hospital Noruego de Brooklyn. El 16 de agosto, proveniente de Rotterdam, el Nieuw Amsterdam tocó tierra con veintidós infectados, y el 4 de septiembre el trasatlántico Rochambeau trajo veintidós más. El Departamento de Salud de la ciudad puso en aislamiento a los enfermos en el Hospital Willard Parker en la calle 16 Este y en el Hospital Francés en la calle 34 Oeste.
El 15 de septiembre se registró la primera muerte por lo que entonces se estaba llamando la influenza española (nada español había en esta enfermedad sumamente contagiosa; arrasaba en todos los ejércitos y países en guerra, pero era subreportada, debido a la censura militar, salvo en la España neutral, donde la cobertura no era controlada).
El 17 de septiembre, Royal S. Copeland, un médico homeópata que había sido nombrado en abril comisionado de Salud de la ciudad, requirió a los doctores que reportaran los casos de influenza y neumonía. El número de casos comenzó a multiplicarse rápidamente, así como el registro diario de muertes. El 30 de septiembre los reportes de los médicos mostraron que 48 personas habían muerto el día anterior. Y eran muertes duras, los pacientes boqueaban por aire mientras sus pulmones se llenaban de un fluido sanguinolento y espumoso. A menudo las víctimas de influenza eran liquidadas por la neumonía, una infección secundaria que seguía de cerca al virus de la influenza, creando un letal uno-dos.
En octubre la pandemia golpeó con toda su fuerza. El día 4 los doctores reportaron 999 casos nuevos en las veinticuatro horas previas. El 9 dobló a 2,000. El 11 la cuenta subió a 3,100. El día siguiente había 4,300 nuevos infectados. Y el 19 se contabilizaron 4,875 casos nuevos.
Las muertes seguían el mismo curso. El 6 de octubre murieron 126 personas; 297 perecieron el día siguiente. Más de cuatrocientas sucumbieron el 16 y la cuenta diaria de muertes fluctuó entre cuatrocientas y quinientas del 16 al 26 de ese mes. El 30 el mayor John Hylan envió a 75 hombres al Cementerio de Calvary para ayudar a enterrar los cuerpos que habían rebasado la capacidad de la bóveda de recepción del lugar.
El Departamento de Salud encabezado por Copeland optó por una respuesta a la epidemia en dos partes: intentar hacer más lento el avance de la enfermedad y tratar a los infectados.
La estrategia de contención volvió a aplicar las medidas de salud pública ya practicadas en Nueva York en décadas previas para hacer frente a varias enfermedades infecciosas, sobre todo el cólera y la tuberculosis. La primera línea de defensa era aislar a los enfermos. Como explicó Copeland a The New York Times el 19 de septiembre: “Cuando los casos se produzcan en casas particulares o departamentos se mantendrán ahí mismo en estricta cuarentena. Cuando se produzcan en pensiones y vecindades se trasladarán rápidamente a hospitales de la ciudad, donde serán atendidos bajo estricta observación.”
En la práctica, la cuarentena en casa era voluntaria, dada la insuficiente cantidad de médicos que vigilaran su cumplimiento. Y las cuarentenas hospitalarias podrán haber separado a los enfermos de la población en general, pero no podían aislarlos entre sí. A los pacientes de Bellevue se les acostaba en todos los resquicios, en catres pegados unos con otros; los niños compartían sus camas de a tres.
Otras instituciones fueron conminadas a sumarse al esfuerzo –armerías, gimnasios y la Casa de Alojamiento Municipal, que de refugio de los sin techo se convirtió en enfermería por la duración de la epidemia–. Unidades militares duramente golpeadas, como Camp Mills, Camp Dix y Camp Upton, instalaron sus propios servicios. Upton hospitalizó a más de cien nuevos pacientes cada día entre el 15 septiembre y el 9 octubre –el pico de las admisiones fue el 4 de octubre con 483– en enormes carpas de campaña con capacidad para novecientos infectados; más de quinientos murieron solamente en Upton.
En el frente de contención del avance, Copeland también encaró lo que para él eran los peligros más grandes y menos evitables que ponían en riesgo a los neoyorquinos todavía saludables: la concentración y circulación de los habitantes. Nada juntaba cuerpos de manera tan peligrosa como el sistema de transporte público. Los trenes subterráneos y los ferrocarriles elevados contenían casi con seguridad pasajeros infectados que no podían permitirse faltar al trabajo y quedarse en casa. Los momentos más amenazadores del día y de la noche ocurrían en las horas pico de mañana y tarde. Para desconcentrar las multitudes Copeland acordó con las empresas escalonar las horas de trabajo. Las oficinas abrirían a las 8:40 a. m. y cerrarían a las 4:30 p. m., los comercios al por mayor comenzarían sus días más temprano, los manufactureros no textiles más tarde. Las tiendas que vendían comida y medicinas estarían exentas.
Otros puntos obvios de congestionamiento eran las escuelas y los teatros, pero, ahí donde la mayor parte de las ciudades estadounidenses simplemente optaron por cerrar, Copeland adoptó una estrategia diferente.
Las escuelas, razonó, eran con frecuencia más higiénicas que las viviendas, particularmente en los barrios pobres. Más aún, las escuelas de la ciudad de Nueva York contaban con un sistema bien establecido de monitoreo y cuidado de la salud infantil. Por consiguiente, Copeland mantuvo las escuelas abiertas. Bajo la dirección de la doctora S. Josephine Baker, directora de la Oficina de Higiene Infantil del Departamento de Salud, los médicos de las escuelas revisaban a los niños cada mañana y mandaban a los niños enfermos a casa. Funcionó –pocos niños contrajeron la enfermedad– y además las escuelas proporcionaban material impreso acerca de cómo evitar la influenza, para que esa información llegara a los padres.
Los teatros parecían un peligro más evidente, pero Copeland evitó el cierre total. Muchos teatros modernos estaban, a fin de cuentas, limpios y bien ventilados, y podían ser utilizados para exhortar a la audiencia y urgirla a adoptar medidas para prevenir la influenza. El 11 de octubre, Copeland anunció que los locales aprobados podrían seguir abiertos si no permitían a los clientes toser, estornudar o fumar. Los sucios y mal ventilados “agujeros”, como los llamaba, podrían ser clausurados si no cumplían las normas sanitarias.
Las campañas de educación en salud pública, basadas en la experiencia de la ciudad en mitigar enfermedades infecciosas, fueron otro esfuerzo para hacer más lenta la epidemia. Para el 24 de septiembre se habían pegado al menos 10,000 carteles en estaciones de ferrocarril, plataformas del tren elevado, embarcaderos de los transbordadores, tranvías, aparadores de tiendas, comisarías de la policía, hoteles y otros sitios públicos de toda la ciudad. Explicaban cómo se transmitía el virus e instruían a la ciudadanía a cubrirse al toser y estornudar, y a abstenerse de escupir. Se desplegó un pequeño ejército de boy scouts para entregar a quienes encontraran escupiendo tarjetas impresas que decían: “Está usted violando el Código Sanitario.” Tenían el respaldo de la policía, que arrestaba a los neoyorquinos sorprendidos escupiendo y los llevaba en gran número ante la justicia. El 4 de octubre, 134 hombres recibieron multas por un dólar en el juzgado del mercado de Jefferson.
En cuanto al cuidado de los contagiados, la terrible verdad era que no existía una intervención médica efectiva; los doctores eran prácticamente inútiles. No así las enfermeras. Lo mejor que se podía hacer con los afligidos era ofrecerles sopa, baños, cobijas y aire fresco, hasta que la enfermedad disminuyera o el paciente muriera, lo que podía ocurrir en veinticuatro horas. Esta enorme tarea la emprendió un amplio ejército de mujeres, comandadas por la infatigable Lillian Wald, pionera del servicio de enfermeras a domicilio, que ahora se adoptaba en grande.
Wald movilizó a una multitud de organizaciones de enfermeros, grupos de iglesias, burocracias municipales, entidades cívicas y organizaciones sociales dentro de un Consejo de Emergencia de Enfermeras. El grupo reunió a enfermeras voluntarias –un compromiso peligroso: en octubre cerca del 20% resultaron contagiadas– y reclutaron a mujeres que podían apoyarlas contestando teléfonos, acompañándolas en las visitas domiciliarias, organizando los traslados o manejando automóviles para llevar ropa de cama, chalecos contra la neumonía
(( Los chalecos contra la neumonía se usaban para calentar el pecho de los enfermos, en ausencia de otro tratamiento.
))
y tazones de sopa.
Atendieron el llamado de Wald la Oficina de Enfermedades Transmisibles, la Oficina de Bienestar de Menores, la Cruz Roja, los centros de maternidad, la Asociación para la Ayuda de Niños Lisiados, las estaciones de leche, la Cocina de Dieta de Nueva York, los departamentos de servicios sociales de los hospitales Mt. Sinai, Presbiteriano y Beth Israel, las hermandades de Enfermeras Católicas, el Ejército de Salvación, el Departamento de Enfermería del Colegio de Profesores y prácticamente todos los establecimientos y oficinas sociales en la ciudad.
El Departamento de Salud brindó apoyo adicional. El 7 de octubre, Copeland estableció más de ciento cincuenta centros de salud de urgencias en barrios de toda la ciudad, cuya principal función era coordinar el trabajo de las enfermeras que hacían visitas a domicilio en su distrito.
A partir del 26 de octubre, el número de muertes tanto de influenza como de neumonía primero se redujo y luego descendió con rapidez. Para principios de noviembre, las tasas de mortalidad de influenza y neumonía habían regresado a los niveles típicos del año anterior. La crisis había terminado.
Más neoyorquinos habían muerto en la ciudad a causa de la enfermedad (cerca de 30,000) que en la Primera Guerra Mundial (alrededor de 7,500). De hecho, esta proporción entre muertes civiles y militares subestima la disparidad, porque millones de soldados se habían contagiado también de influenza. De los 7,500 soldados muertos de Nueva York, más de 2,000 habían fallecido enfermos de influenza.
Pero las muertes de civiles neoyorquinos añadieron relativamente poco a los enormes totales que arrasaron Estados Unidos (675,000), para no hablar de las monstruosas estimaciones de muertes globales (como mínimo cincuenta millones), lo que reflejaba las muy diferentes ecologías sociales de la India, China y Rusia, entre otros. “Influenza global” habría sido un nombre mucho más apto que “española”.
Más relevante es el hecho de que la tasa de muertes por mil habitantes fue de 4.7, cifra claramente inferior a la de ciudades comparables –la de Boston fue de 6.5 y la de Filadelfia, 7.3–. ¿Cómo dar cuenta de la relativamente baja mortalidad de Gotham?
El comisionado de Salud Royal Copeland tuvo sus críticos entonces, y los tiene ahora, pero es difícil no ver su trabajo como un factor decisivo. No solo estuvo a la altura de las circunstancias, sino también fue capaz de movilizar un importante contingente de distinguidos activistas de la salud pública.
Cuando el New York Times le pidió, en una entrevista, que diera cuenta de los resultados cuantitativos, Copeland los atribuyó a la larga historia de Gotham en materia de salud pública, en particular sus esfuerzos para mitigar o erradicar epidemias. Aparte de eso, fue capaz de hacer uso de la muy vasta red de la sociedad civil de la ciudad –trabajadores sociales, sindicatos, investigadores médicos, feministas, reformistas de la vivienda, activistas de todo tipo– y estos, por fortuna, son recursos que todavía tenemos con nosotros.
Vivimos en un momento histórico muy diferente. Hemos mejorado ampliamente los recursos médicos, de comunicación y organizacionales para responder a una crisis semejante. Pero vale la pena recordar la diligencia y prontitud con las que la sociedad civil y política se movilizó para lidiar con una amenaza mortal. ~
___________________
Este artículo fue publicado por The New York Times
y es un extracto, editado por el autor, de su libro
Greater Gotham: A history of New York City from 1898 to 1919
(Oxford University Press, 2017).
© 2020 The New York Times Company.
Traducción del inglés de Andrea Martínez Baracs.
(Nueva York, 1942) es historiador especializado en la historia de Nueva York. En 1999 ganó el Premio Pulitzer de Historia por Gotham: A history of New York City to 1898 (Oxford University Press, 1998), en coautoría con
Edwin G. Burrows.