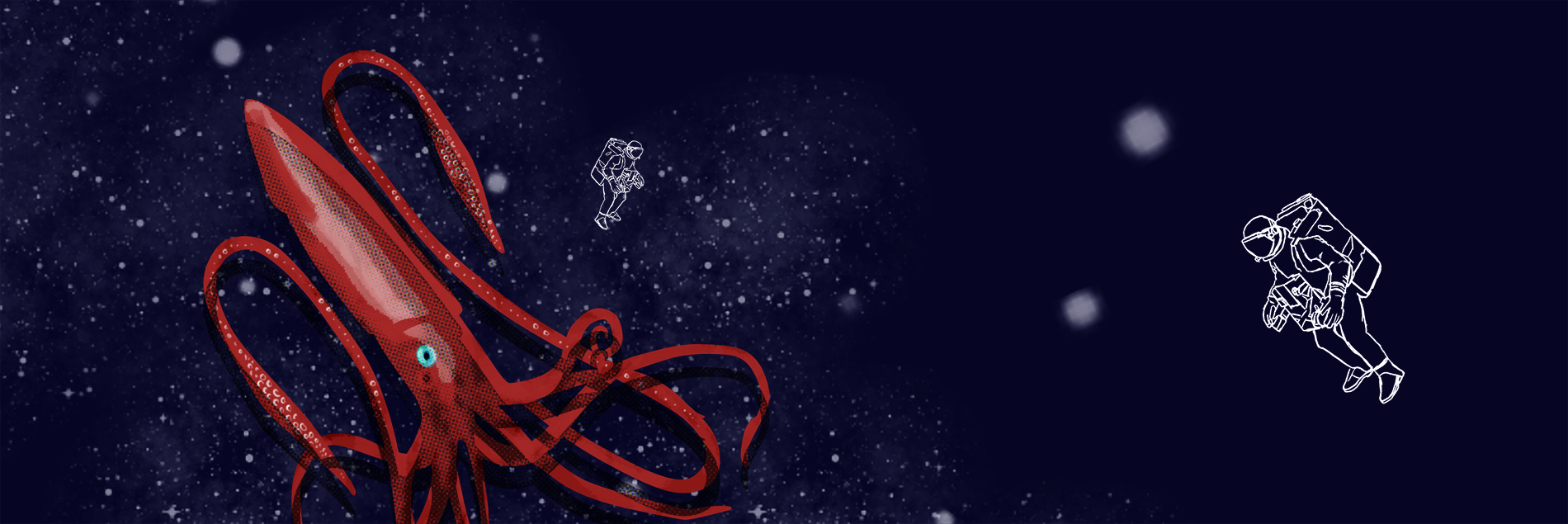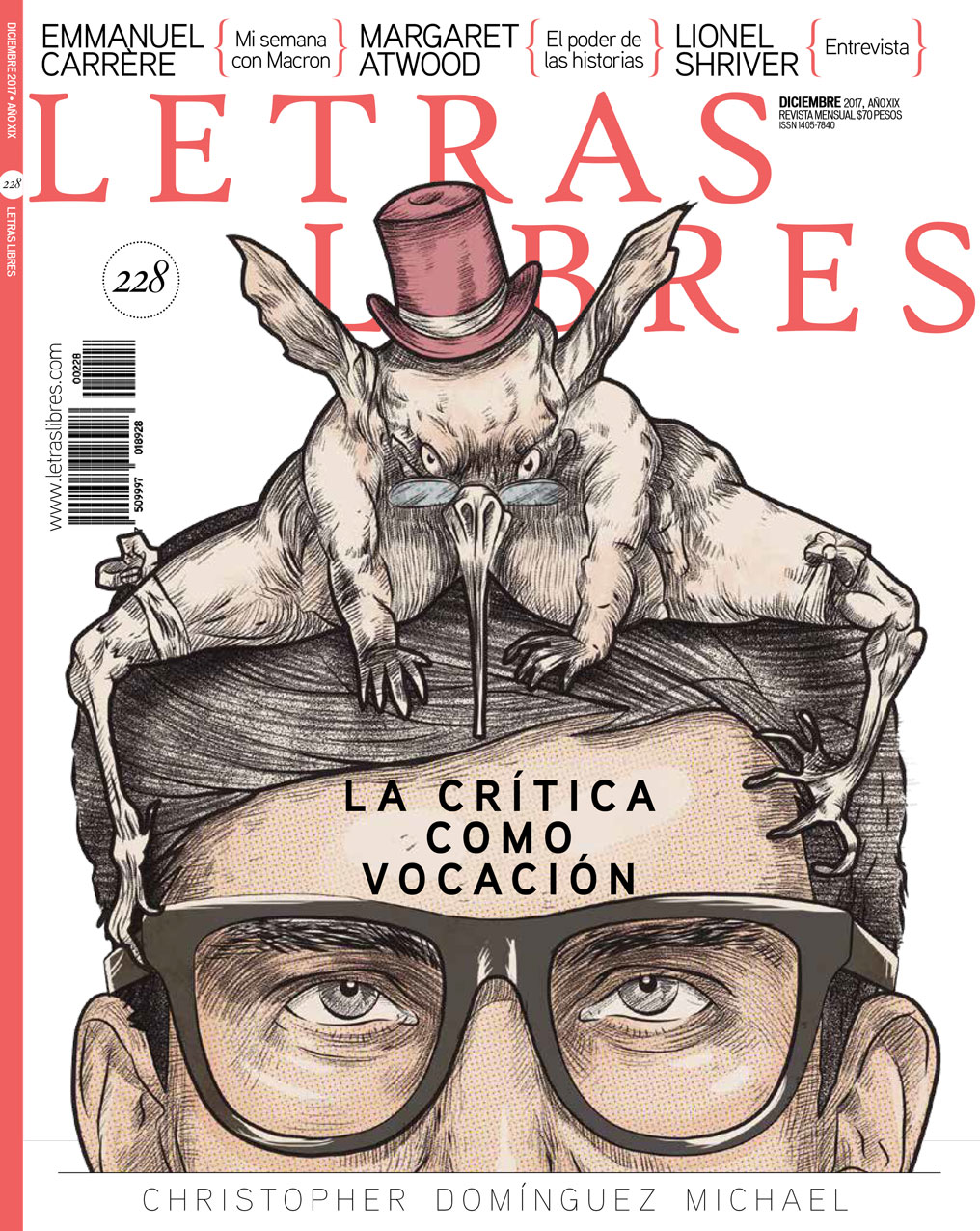“Hoy es 8 de noviembre, a mediodía, y aquí y ahora comienza nuestro viaje de exploración bajo las aguas.” La frase pertenece al capitán Nemo. El año era 1867 y el lugar, algún punto del Pacífico Norte, a unas trescientas millas de las costas de Japón. Allí y entonces, hace exactamente un siglo y medio, comenzaba la travesía del Nautilus, las Veinte mil leguas de viaje submarino imaginadas por Julio Verne. “No lamentará usted el tiempo que pase aquí abordo –le dice Nemo al profesor Aronnax, el narrador de la historia–. Va a viajar usted por el país de las maravillas. El asombro y la estupefacción serán su estado de ánimo habitual de aquí en adelante. No se cansará con facilidad del espectáculo incesantemente ofrecido a sus ojos.”
Así es: las profundidades del mar están llenas de maravillas y de misterios. El 60% de la superficie del planeta está cubierta por océanos de más de 1.6 kilómetros de profundidad. Como sugiere el físico y químico Philip Ball en su libro H2O. Una biografía del agua, quizá sería más apropiado que nuestro mundo no se llamara Tierra, sino Agua. Y sin embargo, pese a todos los avances de la tecnología, existen apenas un puñado de sumergibles que puedan alcanzar la llamada “llanura abisal”, el lecho oceánico profundo que cubre más de la mitad de la superficie terrestre. “Es más o menos –compara Bill Bryson en su magnífico libro Una breve historia de casi todo– como si nuestra experiencia directa del mundo de la superficie se basara en el trabajo de cinco individuos que explorasen con tractores agrícolas después del oscurecer.” Los científicos estiman que podrían existir hasta treinta millones de especies marinas, la mayoría aún desconocidas. Según afirma Robert Kunzig, editor de National Geographic y especialista en océanos, los seres humanos hemos investigado “tal vez una millonésima o una milmillonésima parte de los misterios del mar. Tal vez menos. Mucho menos”.
El caso es que, un poco gracias a la ciencia y otro poco por medio de la imaginación, los seres humanos nos hemos adentrado en las profundidades, y hemos elaborado muchas historias en ese escenario tan extraño. La mayoría, historias de guerra, de suspenso y de terror. Esos parecen ser los géneros para los que más se prestan los submarinos, y no tanto el de aventuras como la narrada por Verne, aquella en la cual el Nautilus “sumergido sin duda en los abismos de las aguas, no pertenecía ya a la tierra”.
*
Desde que allá por el siglo xvi se desarrollaron los primeros prototipos de embarcaciones que pudieran moverse bajo la superficie del mar, lo que más se valoró fue su estratégico potencial bélico. El primer submarino realmente utilizable, fuera de los experimentos, fue el Nautilus de Robert Fulton, desarrollado en Francia en el año 1800, al que Verne después homenajeó. El objetivo era crear, precisamente, una nave de guerra. Su proyecto se diluyó debido a la falta de financiación por parte del gobierno francés, pese al ofrecimiento de Fulton de cobrar solo cuando su creación hubiera hundido al menos un barco al enemigo inglés. Una vieja placa lo recuerda hoy en el puerto de Ruan, en Normandía, donde Fulton realizó sus pruebas. Por cierto, la primera vez que un submarino hundió un barco fue en la época de Verne: en 1864, durante la guerra civil de Estados Unidos. El Hunley, el submarino que lo logró, también se fue a pique, al parecer a causa de la explosión de su propio torpedo. Su historia la recrea un telefilm de 1999 titulado, precisamente, The Hunley.
Dado el uso guerrero pensado para los submarinos desde el comienzo de su historia, no extraña que el misántropo capitán Nemo aproveche el poder de su submarino para hundir a los barcos que lo acosan. (El deseo de Nemo es alejarse de la sociedad; Veinte mil leguas de viaje submarino es una versión del viejo sueño de hallar la utopía, el lugar ideal, que en este caso es móvil y está bajo el mar.) El Nautilus funciona a través de electricidad y fue uno de los tantos artefactos que Verne anticipó y luego existirían en la realidad: el primer submarino eléctrico lo fabricó la Armada Española y fue estrenado en 1888. Con el cambio de siglo, el desarrollo fue veloz. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania puso en servicio 345 submarinos, que hundieron unos 6,400 barcos enemigos. El Tratado de Versalles prohibió su construcción al país germano, pero Hitler, por supuesto, hizo caso omiso a tal castigo. La Kriegsmarine, la fuerza submarina alemana, actuó durante toda la Segunda Guerra: la Batalla del Atlántico comenzó el 3 de septiembre de 1939 –dos días después de la invasión de Polonia que inició el conflicto– y no acabó sino con la capitulación del Tercer Reich. De los cuarenta mil marineros alemanes que sirvieron en submarinos, murieron treinta mil.
Numerosas películas retrataron la guerra bajo el mar, entre las cuales se pueden destacar Submarine Patrol (1938), Operation Pacific (1951), The enemy below (1957), Run silent, run deep (1958) y u-571 (2000). Pero en general se considera que la mejor de todas es la alemana Das Boot (1981), dirigida por Wolfgang Petersen, basada en la novela homónima de Lothar-Günther Buchheim, publicada en 1973. Retrata la vida en un submarino alemán durante la Segunda Guerra Mundial, con especial énfasis en las peripecias y los padecimientos que sufrían los tripulantes, obligados a menudo a afrontar misiones casi suicidas. También la Guerra Fría fue un caldo de cultivo para multitud de historias de tensión bélica. Entre títulos como Hell and High Water (1954), The Bedford Incident (1965), Ice Station Zebra (1968), Crimson Tide (1995), Hostile Waters (1997) y K-19: The Widowmaker (2002), el de mayor éxito fue La caza del Octubre Rojo, la novela superventas de Tom Clancy (1984) llevado al cine por John McTiernan en 1990.
Incluso la guerra de las Malvinas tiene su novela de submarinos: se titula Trasfondo y se publicó en 2012. Cuando Patricia Ratto, su autora, se enteró de que los militares argentinos, para patrullar la zona, habían enviado un submarino cuyos torpedos no funcionaban, y que pese a saberlo dieron la orden de que continuara allí, se obsesionó con la historia. Entrevistó a media tripulación y logró captar el absurdo y el horror que esos hombres experimentaron durante 39 días: “En inmersión el silencio es total, como una sordera, como cuando uno está muy resfriado y se le congestionan los oídos –describe el narrador–. No tenemos comunicación ni noticias, no sabemos qué es lo que está sucediendo afuera […] Esperar es la sola maldita cosa que podemos hacer.” Décadas después de la guerra se supo que Margaret Thatcher llegó a evaluar un ataque nuclear desde submarinos contra la ciudad argentina de Córdoba. En la película The Abyss (de 1989, ya hablaremos de ella), cuando uno de los personajes se entera de que un submarino nuclear hundido contiene una carga de explosivos equivalente a casi mil explosiones de Hiroshima, exclama: “¡Dios mío! Es la Tercera Guerra Mundial en una lata”. Hoy en día, esos apocalipsis enlatados se siguen contando en los océanos por docenas.
*
Pero mejor que de guerra, que es sinónimo de muerte, hablemos de vida: de la vida que florece aun en los sitios más inhóspitos. Cuando en 1860 hubo que retirar el primer cable telegráfico submarino, instalado apenas dos años antes a más de 3 kilómetros de profundidad, los técnicos se sorprendieron al ver que la superficie estaba cubierta de una densa costra de corales, almejas y detritos vivientes. Este descubrimiento venía a refutar la hipótesis vigente, enunciada un par de décadas antes por el naturalista inglés Edward Forbes, según la cual la vida no podría existir por debajo de los 600 metros, debido a la falta de luz natural y las enormes presiones de esas regiones. Pero la vida llega mucho más allá.
La exploración moderna de las profundidades oceánicas comenzó en 1930, cuando los estadounidenses Charles William Beebe y Otis Barton fabricaron una cámara metálica sin autonomía (estaba unida por un cable de hierro a un barco, desde donde la bajaban y subían) pero lo bastante resistente para llegar más abajo que nunca. Apenas cabían dos personas en su interior, ya que medía 1.40 metros de diámetro; estaba fabricada con hierro de 3.75 centímetros de espesor, y su portilla de observación era un bloque de cuarzo de ocho centímetros de grosor. La llamaron batisfera. En junio de ese año descendieron hasta los 183 metros bajo la superficie, récord en ese momento. Cuatro años después ya habían llevado la marca más allá de los novecientos metros. Cuando Beebe decidió dedicarse a otras aventuras, Barton continuó en soledad, y en 1948 alcanzó una profundidad de 1,370 metros.
Poco después, un nuevo vehículo submarino permitió dejar esas cifras muy atrás: el batiscafo, que sí tenía autonomía de movimientos, aunque no pudiera hacer mucho más que bajar y subir. Sus inventores fueron un padre y un hijo, los suizos Auguste y Jacques Piccard, quienes en 1954 bajaron más allá de los cuatro mil metros de profundidad. Tras reconstruir la embarcación, llamada Trieste, gracias a un acuerdo con la Marina de Estados Unidos, y dotarla de paredes de trece centímetros de espesor, Jacques Piccard y un teniente de la marina norteamericana llamado Don Walsh se lanzaron a una de las más grandes hazañas realizadas por seres humanos. En enero de 1960 se sumergieron hasta el más profundo fondo del mar: los casi once mil metros del abismo Challenger, en la fosa de las Marianas, situada en el océano Pacífico, a unos cuatrocientos kilómetros de la isla de Guam. La presión allí abajo es difícil de concebir: casi 1.2 toneladas por centímetro cuadrado. Piccard y Walsh tardaron casi cuatro horas en llegar, permanecieron allí apenas veinte minutos y luego retornaron a la superficie.
A nivel científico, la expedición no dejó demasiados hallazgos, salvo por el hecho de que Piccard y Walsh avistaron allí, bajo esas presiones descomunales y muy lejos de los últimos vestigios de luz natural, un pleuronéctido, un pez plano del mismo grupo al que pertenecen especies como el rodaballo y el lenguado. Con la tecnología de entonces era muy complicado llevar una cámara fotográfica en el viaje, de modo que no quedaron registros visuales del animal. Años después, la ciencia fue alcanzando otros descubrimientos increíbles bajo las aguas. Un ejemplo fue, en 1977, el hallazgo de vida en unas chimeneas submarinas, cerca de las islas Galápagos, en cuya boca la temperatura puede alcanzar los 400ºc, mientras que a apenas dos metros de distancia puede estar a 2 o 3ºc. Unos gusanos llamados alvinélidos viven en esos márgenes, con una temperatura del agua 78ºc más alta en la cabeza que en la cola. Y es que, en nuestro planeta, la vida está en casi todas partes. Claro que, a veces, ver esa vida se nos hace muy difícil. El calamar gigante, una criatura considerada mítica durante décadas, que tiene tentáculos de hasta dieciocho metros y un par de ojos del tamaño de pelotas de futbol, pudo ser fotografiado vivo y en libertad por primera vez en 2004, y grabado en video apenas en 2013. Un pequeño misterio menos de entre la infinidad que todavía nos esperan bajo las aguas.
Hubo de pasar más de medio siglo para que una persona afrontara un viaje hasta donde solo habían llegado Jacques Piccard y Don Walsh. En aquel momento, la falta de resultados científicos y lo costoso de esta clase de expediciones llevaron a dejarlas de lado. Aunque también había una tercera razón, nada desdeñable: los ojos de las potencias mundiales apuntaban en la dirección opuesta. Miraban la Luna. De hecho, como destaca el astrofísico Neil deGrasse Tyson en la serie Cosmos, ha habido unos cuantos hombres más en la Luna que en el último fondo del mar.
*
La mención de la Luna no es casual. Muchas de las personas que han explorado las profundidades compararon sus experiencias con lo que debe ser viajar al espacio exterior o visitar un satélite u otro planeta. El silencio por fuera y las incomodidades dentro de la nave que los transporta, el riesgo ante los cambios de presión y las dificultades para respirar, la amenaza de fallos técnicos o de peligros desconocidos: características comunes de las expediciones que van muy hacia arriba o muy hacia abajo, por fuera del limitado espacio habitable para los seres humanos. Decíamos que, además del bélico, el suspenso y el terror son los géneros preferidos para las historias de submarinos. Pues tiene que ver con esto: la posibilidad de sacar partido de la gran cantidad de cosas que, en un viaje submarino, pueden salir mal.
Lo aprovecha muy bien, por ejemplo, Michael Crichton, con su novela Sphere, de 1987. Un equipo de científicos se sumerge para investigar una gigantesca nave espacial encallada en el fondo del océano. De la ciencia ficción al thriller psicológico, el relato sostiene su tensión, en buena medida, sobre los peligros de habitar la profundidad. Un clásico en las películas que transcurren bajo el mar son los aterradores chirridos metálicos que la presión del agua ejerce sobre las estructuras. La película británica Pressure, de 2015, se centra justamente en ese peligro. Atrapados en una plataforma submarina, un grupo de técnicos deben decidir si esperan a que los rescaten, con el riesgo de que se les acabe el oxígeno, o si ascienden hasta la superficie, con la posibilidad de que el rápido cambio de presión les afecte la salud o incluso les cueste la vida.
Pero, como dicen por ahí, hay gente para todo. Incluso la que elige por su propia voluntad exponerse a riesgos parecidos a estos: la que practica un deporte extremo llamado apnea o buceo libre, que consiste en suspender la respiración de forma voluntaria y alcanzar grandes profundidades o recorrer largas distancias bajo el agua. La máxima inmersión de un ser humano sin ninguna ayuda externa (que haya podido salir para contarlo, claro está) la realizó el neozelandés William Trubridge, quien en julio de 2016 alcanzó los 102 metros de profundidad, en un viaje submarino que le llevó un total de 4 minutos y 14 segundos. Trubridge es el hombre récord desde 2007, cuando estableció una marca de 81 metros. Desde entonces, quebró sus propios registros en once ocasiones. El caso del récord femenino es trágico: la rusa Natalia Molchánova, quien estableció la marca de 71 metros en mayo de 2015, desapareció mientras entrenaba bajo las aguas menos de tres meses después. Fue dada por muerta, aunque su cuerpo nunca se pudo recuperar. Y no fue la primera: son varios los apneístas de primer nivel que dejaron la vida, literalmente, en busca de superarse. Kimmo Lahtinen, la presidenta de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, lo admite: “Jugamos con el mar, y cuando juegas con él, ya sabes quién tiene más fuerza”.
*
Desde muy joven, James Cameron supo que quería jugar con el mar. El director de las dos películas más taquilleras de la historia (Avatar, de 2009, y Titanic, de 1997) leyó en su adolescencia el relato “In the abyss”, de H. G. Wells, y desde entonces soñó con aventuras en las profundidades. Lo pudo concretar cuando en 1989, después de haber dirigido Terminator y Alien 2, estrenó The abyss, la película más cara de la historia hasta ese momento. Contaba la historia de un grupo de personas que, enviadas a una misión en el fondo del mar, igual que en el cuento de Wells, hacen contacto con criaturas extrañas. Pero eso fue solo el comienzo.
Durante la producción de The abyss, Cameron conoció a Robert Ballard, el oceanógrafo que en 1985 había hallado los restos del Titanic. Fue entonces cuando el cineasta se obsesionó con la historia del mítico barco hundido. En los años siguientes comandaría misiones para grabar imágenes de los restos del barco, las cuales no solo formarían parte de la película ganadora de once premios Óscar, sino también del documental Ghosts of the abyss, de 2003. Poco después, ya que tanto hablaba de abismos, se trazó el objetivo mayor: alcanzar el abismo definitivo, el Challenger, en la fosa de las Marianas, aquel adonde solo habían llegado Piccard y Walsh. Tras seis años de trabajo, el equipo contratado por Cameron tuvo listo el Deepsea Challenger, el submarino civil que le permitiría hacer el viaje. El propio Don Walsh, medio siglo después de su famosa misión, asesoró al cineasta en su preparación.
El 26 de marzo de 2012 a las tres de la mañana, hora local, Cameron comenzó el descenso. Tardó dos horas y 36 minutos en llegar hasta el fondo. Es el único ser humano que se ha aventurado así en soledad. Le faltaron un puñado de metros para alcanzar la marca del Trieste (que al parecer estuvo a 10,914 metros de profundidad, mientras que el Deepsea Challenger llegó hasta los 10,908), pero permaneció allí tres horas y, a diferencia de su predecesor, sí pudo recoger muestras y realizar una exploración del abismo marino. Como no podía ser de otro modo, una película retrató su expedición: Deepsea Challenge, de 2014, que Cameron no dirigió pero sí protagonizó. Después de la expedición, no fue original: habló de “un mundo totalmente alienígena” y de “una superficie prístina como la Luna”. Y tiene claras sus prioridades: “No hago esta inmersión para descubrir criaturas fantásticas que me sirvan de inspiración para Avatar. En todo caso, hago Avatar para conseguir más dinero y poder seguir con la exploración oceánica.”
¿Es muy exagerado pensar a Cameron como un Julio Verne del siglo xxi? Quizá sí. Lo cierto es que no solo ha narrado, como Verne, aventuras que ya forman parte del acervo popular, sino que también les ha puesto el cuerpo, las ha vivido. Y planea seguir jugando con el mar. Tal vez ayude a desentrañar algunos misterios de las profundidades, de esos de los que parece que conocemos menos de una milmillonésima parte. O al menos quizá produzca nuevas aventuras submarinas en la ficción. Para ayudar a que, como diría el capitán Nemo, no nos cansemos con facilidad del espectáculo ofrecido a nuestros ojos. ~
(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.