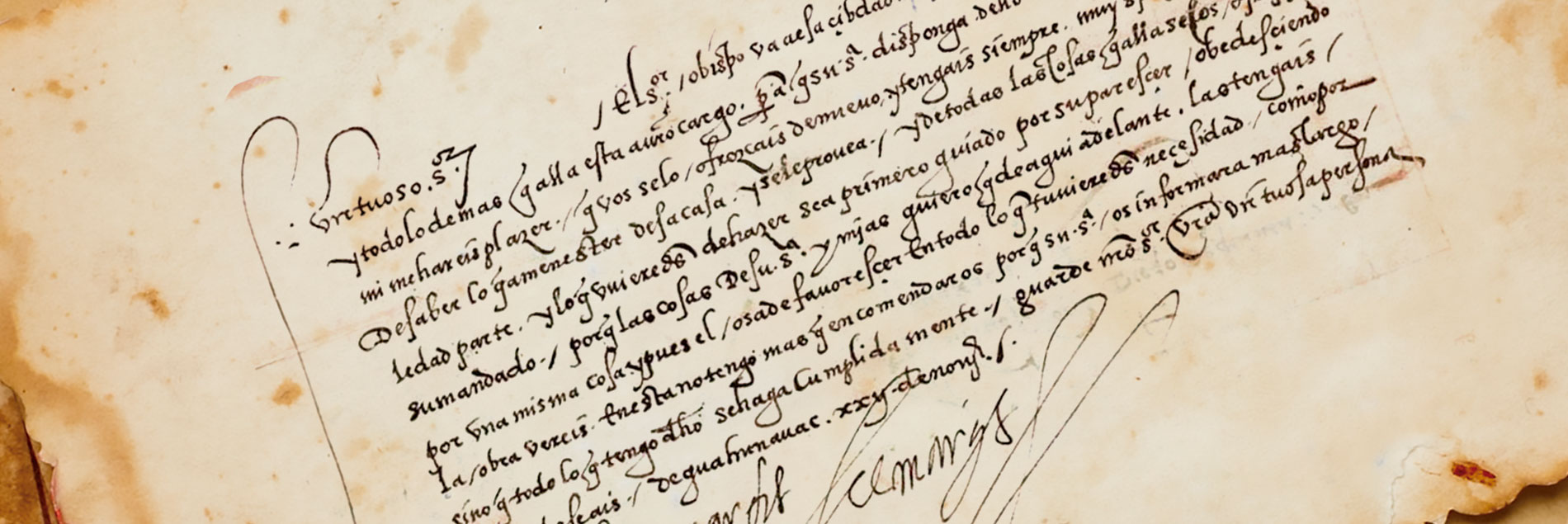Llega un punto, bastante temprano, durante la lectura de Helo aquí que viene saltando por las montañas en que queda claro sin rastro de duda que el pintor del que se está hablando, en la novela llamado Antonio Ortiz, es un trasunto de Picasso. La novela comienza con la frase “Así que el viejo Antonio Ortiz, el condenado vejestorio, el chivo genial, ¡sorprendió una vez más al mundo!” y la publicó en 1963 el escritor polaco Jerzy Andrzejewski, que es el autor también de Cenizas y diamantes, en la que se basó Andrzej Wajda para rodar la que sería una de las películas más celebradas entre una cinematografía crucial. En realidad basta con leer la contracubierta de la edición española (en Alianza, 1969, en la que el maravilloso diseñador Daniel Gil coloca de manera escalonada las palabras del largo título bíblico, de tal modo que sugiere los brincos de una cabra montés: locura, gozo y alturas), en la que se nos habla del “pintor español, ya octogenario, residente en el sur de Francia, que llena con su personalidad toda la centuria” y que “pinta, dibuja, graba, modela cacharros, proyecta decorados y carteles, inventando, recreando, sorprendiendo siempre”, para distinguir la figura protagonista. Esas dos descripciones, la de los dominios del ser y la de los del hacer, concentran admirablemente los atributos y las acciones de los que se adueñó Picasso, marcando el territorio a base de brincos dionisíacos, sin dejar apenas sitio para los demás.
La novela se escribió cuando Picasso era aún una aventura en marcha que sorprendía al mundo; su fama y su presencia, a cincuenta años de su muerte, no han decaído. ¿Cómo se las arregló Picasso para incrustarnos sus imágenes en el hipocampo hasta el punto de que nos parezcan no un punto de vista, sino una versión objetiva del mundo –un mundo que está ahí para que lo hagamos nuestro–? La lámina de Jacqueline con flores clavada con chinchetas adorna las paredes de Patricia, el personaje interpretado por Jean Seberg en À bout de souffle, fotografiada como si fuese un jarrón con flores crecidas en el mismo campo; Jonathan Richman, con camiseta a rayas, le dedicó una canción en la que hace rimar Picasso con asshole (la letra dice que las chicas se ponían del color del aguacate cuando él bajaba por las calles en su Cadillac Eldorado, y que aunque solo medía un metro sesenta ellas no podían resistir su mirada). ¿Hasta qué punto ha llegado a ser Picasso, y su obra, algo consustancial al mundo, y no otra cosa que hemos metido artificialmente en él?
Bien, pues un secreto para esta familiaridad está en sus fotos. En los retratos de él, en el inmenso caudal (de instantáneas felices). ¿No recordamos como si la hubiésemos visto mil tardes perezosas en un álbum familiar la foto vertical en la que camina detrás de Françoise Gilot, sosteniéndole una sombrilla, el condenado, caminando los dos sonrientes y descalzos por la arena, de espaldas al mar? Él va con la camisa abierta y pantalones cortos porque así se vive en la Costa Azul, que es donde se instala un pintor cuando se rinde al sol. ¿No lo reconocemos por el inmenso torso inconfundible en la foto en color en que lleva la cabeza cubierta con una máscara de toro, aquella época en que le dio por ahí? ¿No volvemos a ver sus piernas poderosas cuando remeda un paso de torero o bailarina recogiéndose el pantaloncillo estampado, con gesto de broma, delante de uno de sus cuadros? Un suelo vacío para brincar en calzoncillos, y que los cuadros valiosísimos parezcan un pretexto. Una Costa Azul de la mente en las diáfanas estancias, todas suelo de barro o de madera y deslumbrante blancura sin muebles, en las que entra el sol mediterráneo no a raudales, sino en rayos como pintados de un brochazo.
¿Y las fotos con los niños? Esa foto alucinante que les hizo Robert Capa a él y a su hijo Claude, recién salidos del mar, en la que el niño concentra en los puñitos apretados la tensión de todo el cuerpo, como hacen muchas veces los niños, mientras Picasso lo sostiene con esos dedazos e imita su gesto como si, por magia simpática, le infundiera o bien se dejase traspasar por la emoción primigenia. Hay otra en que está sentado con la niña Paloma a una mesa que parece improvisada, los dos con el pecho al aire, y él le acaricia la cabeza a su hija, que se aplica sobre unos papeles, pero no creemos que esté haciendo los deberes sino más bien llenándolos de dibujos.
En muchas de las fotos, aunque no aparezcan, es como si los niños estuvieran rondando cerca y él les estuviese haciendo bromas, y por eso parece un tío abuelo del que nos acordamos al ver esas fotos. ¿No es Picasso familia nuestra en el retrato de Doisneau en que unas barras de pan le hacen de manos sobre un mantel de cuadros? ¿No eran trucos así con los que nos hacían reír en nuestra infancia? ¿Por qué pone esa cara de enajenado disfrutón cuando toca la trompeta, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas como si fuese un dibujo animado? Casi podemos acordarnos de la tarde en que cogió esas dos pistolas de juguete y se puso un sombrero de vaquero. Da la sensación de que se pasó la vida haciendo el ganso en calzoncillos.
Qué sensación de enorme sencillez, como si fuese lo más fácil del mundo mudarse cuando es tiempo y desembarcar con las acuarelas y los pinceles y los cuadernos y apoyar los lienzos en las paredes de esa nueva casa que se ocupa, las grandes villas por fin liberadas de los muebles polvorientos de los empingorotados veraneantes de la Belle Époque que en la playa se bañaban con cuello alto, las habitaciones por fin vacías como un templo y no abigarradas como almacenes, las contraventanas abiertas de par en par a la gloria del jardín, el camino de grava hasta la puerta, y todo blanco y verde y un poco asilvestrado: ¿acaso no vemos que esa es la verdadera dicha? ¿Por qué no vivimos así también nosotros? Todo eso se ve en esas fotos, que nos son tan familiares, donde reconocemos que es sencillo vivir y que solo hacen falta unas alpargatas, una frasca de vino y si acaso unas flores en un jarrón improvisado.
Funcionan también como documentación, al recoger al fondo los cuadros apilados contra las paredes, pero da igual que estén dados la vuelta o cortados, porque lo importante parece ser que han sido pintados en mitad de una eterna tarde.
Y así asociamos la vida con estar medio desnudos en mitad de una casa soleada, sin casi muebles, sin pasado, en el centro mismo del tiempo, como figuras escapadas de una vasija griega porque se celebra un baile al sol. ~