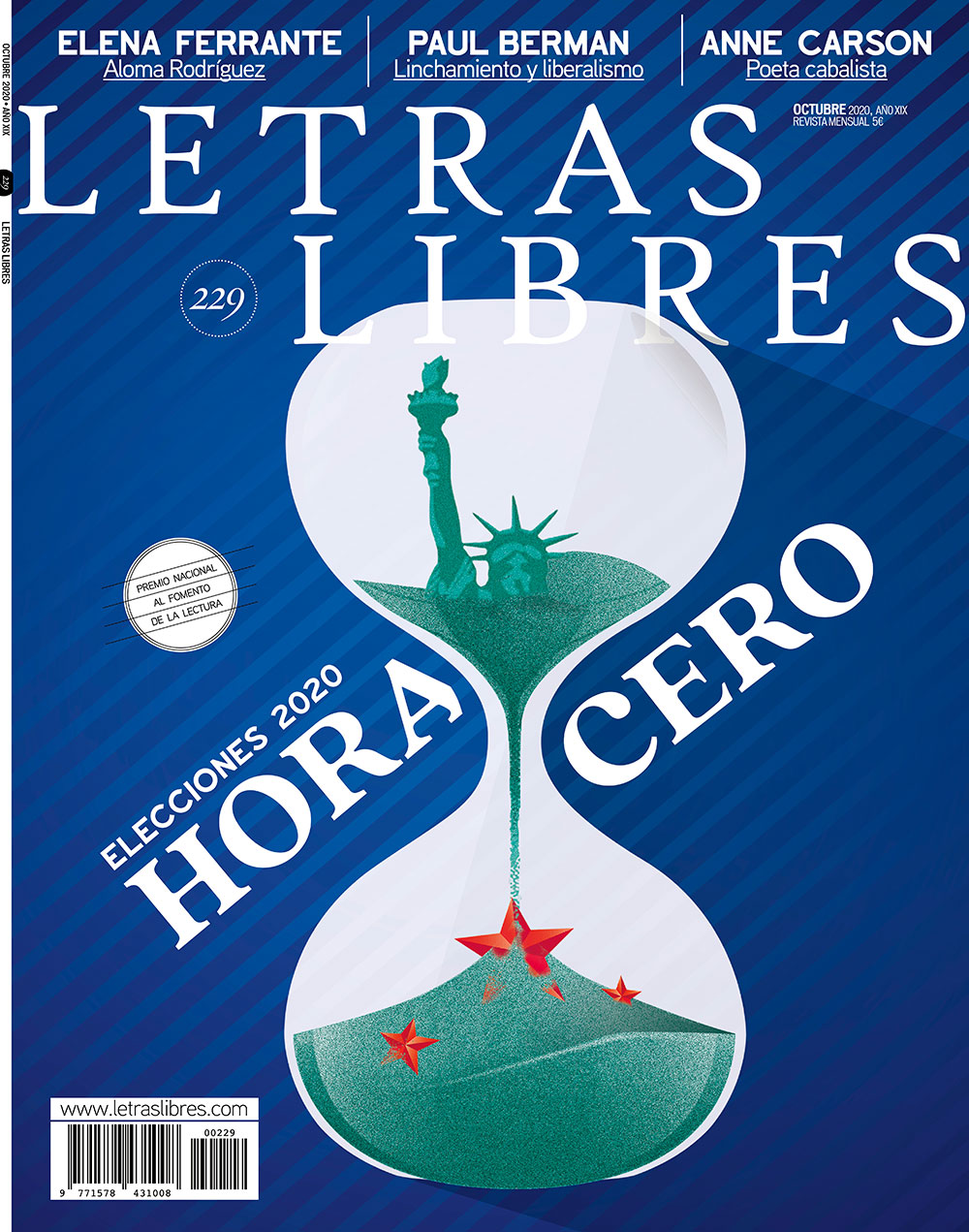Jacques Demy y Agnès Varda formaron un matrimonio de fábula que siguió activo al morir él –antes de cumplir los sesenta– en octubre de 1990. Varda prolongó la fabulación y la mejoró hasta el fin de sus propios días, aún reciente, dándose la paradoja de que esta pareja tuvo un debut simultáneo desarrollado de modo opuesto; Demy brilló muy pronto, desde su primer largometraje Lola (1961), pero tuvo un final cinematográfico disperso y apagado, mientras que ella, al principio comparativamente menospreciada (¿por ser la única mujer de una nouvelle vague repleta de grandes directores?), adquirió en los últimos veinte años de su prolífica filmografía un rango de singular maestra trapera en el sentido benjaminiano del término. El matrimonio, cuyas íntimas peculiaridades no nos atañen, se distinguió además por ser ambos, junto a Alain Resnais, cineastas notorios de esa Nueva Ola pero carentes de un bagaje teórico articulado y un sostenido ejercicio de críticos de cine, al contrario que la plana mayor del movimiento, Godard, Truffaut, Rohmer, Chabrol, Rivette. De origen humilde y familia proletaria, Demy se muestra cándido y sentimental en el único credo estético que le conozco, un breve texto titulado “Pourquoi je filme?”, que termina con la un tanto pazguata declaración “Porque me gusta / Y porque es lo único que sé hacer.” Ni siquiera su cinefilia fervorosa tiene un cariz militante; Demy ama el musical americano, pero sus fuentes también acuden al ilusionismo camp a lo Cocteau y al realismo poético un tanto relamido de Marcel Carné o Claude Autant-Lara, nombres estos dos que sus coetáneos (y amigos alguno de ellos) desdeñaban.
Su primera película, Lola, es sin embargo moderna y abocetada, con ritmos y guiños godardianos (se cita a un tal Michel Poiccard, el nombre de Belmondo en Al final de la escapada), y una musicalidad sincopada pero melodiosa, a lo Stravinski. Sorprende saber, a ese respecto, que Demy quería rodarla en color y cinemascope, en decorados de estudio, con canciones y aparatosas coreografías, y fue el escaso presupuesto de la producción de Georges de Beauregard lo que cambió su formato, aunque sin privarle de un cafetín cantante y unos bailes de salón. La música y la provincia, un programa que marca su cine. La provincia de Demy es el noroeste bretón centrado en las ciudades de Nantes (próxima al pueblecito de Pontchâteau donde nació), Cherburgo y Rochefort; todas ellas juntas y entrelazadas con otras poblaciones marítimas como Niza, Marsella o Los Ángeles, forman un Macondo propio, lluvioso y agridulce, que completó Agnès Varda después de enviudar en esas glosas o romances soñados que son Jacquot de Nantes (1991), Les demoiselles ont eu 25 ans (1993), L’univers de Jacques Demy (1995) y en cierta medida Las playas de Agnes (2008).
Lola, que trascurre en Nantes, cuenta con el plano fundacional del altar más sagrado del imaginario país del cineasta, el Pasaje Pommeraye, situado en el centro de la capital, junto al río: una de esas decimonónicas galerías comerciales, cubiertas y acristaladas, que tanto le sugerían a Walter Benjamin. Demy lo vuelve a filmar, en un largo y sinuoso travelling evocativo de Los paraguas de Cherburgo, mientras el ya canoso Roland Cassard (Marc Michael) de Lola rememora a su amada cabaretera siempre esperando a un hombre de sombrero Stetson y coche descapotable que al fin llegó. Ese lugar quimérico de antiguas y hermosas arquitecturas lo pueblan los marineros como lascivos niños de primera comunión, las madres atractivas y casquivanas, los hombres tristes, los bailarines volantes, y en especial las chicas alegres y luminosas, desengañadas a veces, que encarnaron de diversa manera Anouk Aimée (dos veces), Jeanne Moreau, Dominique Sanda, la malograda Françoise Dorléac, pero sobre todo la hermana de esta Catherine Deneuve, musa, doble o alter ego del cineasta en cuatro de sus películas.
Del estilo libre indirecto que predomina en Lola y en las mejores escenas de La bahía de los ángeles (1963), un filme repetitivo y en buena parte fallido pese al imán de una Moreau rubia platino caminando por el paseo marítimo, fumando rítmicamente y jugando a la ruleta sin parar, Demy dio el salto fundamental de su carrera cuando un año después consigue realizar Los paraguas de Cherburgo, un sueño que tenía, si creemos a Varda, desde niño: llevar al cine la ópera, o el teatro cantado, con actores que actúan y a veces bailan, y cantantes que les prestan la voz. Se trata de una película legendaria y seminal, cuya selecta irradiación es notable en el cine francés actual (cuando menos en la obra de Olivier Ducastel, Jacques Martineau y el Christophe Honoré de Las canciones de amor y la recientemente aquí estrenada y magnífica Habitación 212), muy reconocible en ciertas fantasías de Fassbinder, Almodóvar y Wong Kar-wai, y esencial en esa obra maestra del género que es La La Land de Damien Chazelle.
Vista de nuevo hoy, pasados más de cincuenta años de su estreno, la leyenda no resiste, al menos para el entregado espectador que fui en su día; la razón no es la declarada ñoñez ni el sentimentalismo, que forman parte del alma de la película, sino la limitada musicalidad de la partitura, toda ella resuelta en un parlando de una sola tonalidad que hoy llega a cansar pronto en su falta de evolución. Lo que queda incólume del filme es su atrevimiento formal, iniciado por esa lluvia de atrezo que cae a chorros de utilería sobre el empedrado del puerto de Cherburgo en el primer capítulo; en la realidad nunca llueve así, así que la historia banal de amores contrariados se refuerza en la campana de vidrio de unos espacios que Demy fija como cromos que dan su propia letra de colores vivos a las canciones grises. La tienda de paraguas, el dormitorio o refugio de la tía enferma, la joyería encantada, la estación de servicio donde la pareja perdida se reencuentra en el emocionante desenlace: los paisajes falsos cantan más y mejor que el recitativo secco, demasiado seco, de Michel Legrand.
La película por la que me gustará siempre recordar a Demy es la que antes me parecía menor, Las señoritas de Rochefort; hoy la equiparo en su magistral zarabanda a la otra obra maestra posterior, el melodrama cantado de gravedad casi testamentaria Una habitación en la ciudad (1982). Podríamos definir grosso modo a la primera como un musical de Hollywood situado en la ciudad de recia arquitectura militar que es Rochefort; el capitalismo americano, y no solo la danza, lo representan Gene Kelly, y en clave más superficial y ceñida George Chakiris. La segunda es un trágico agitprop sindicalista, quizá la razón por la que ese gran músico que en general es Legrand rechazara el libreto, renunciando a componer la banda sonora; la que escribió Michel Colombier es más narrativa que lírica, lo cual favorece la mayor densidad de una historia político-amorosa que empezó siendo, en los primeros años 1950, una novela abandonada por el joven Jacques. Lo mejor de Las señoritas de Rochefort son las letras de Demy en pareados ocurrentes que reaniman la música; el chiste “Monsieur Dame”, que parece tonto, acaba haciendo reír de gozo cada vez que se dice. Y es una película de grandes superficies, en contraste a las habitaciones cerradas de Los paraguas de Cherburgo. Los vendedores de yates que llegan a la ciudad monumental traen un nuevo orden y trastocan la infelicidad reinante. Hasta las monjas bailan en este filme, al que no le faltan los interiores parlantes: aquí en especial la tienda de música que regenta con elocuente tristura el Monsieur Dame de Michel Piccoli. Los encuentros casuales son el leitmotiv, pero la cámara de Demy está siempre ahí para recogerlos con elegantes dollies, grúas aladas y travellings vertiginosos que rivalizan con el frenético ballet al que se lanza toda la población.
Antes del cierre efectivo a su carrera de gran artista que supone en mi opinión su antepenúltimo largometraje, el ya citado Una habitación en la ciudad, no quisiera dejar de mencionar en mi reciente revisión de su obra la vena arcaizante y feérica de Demy, muy deslucida en el raro engendro británico El flautista (1972), con Donovan haciendo de flautista de Hamelin, pero llena de un encanto tan caramelizado como atrevido en Piel de asno (1970), adaptación muy fiel del cuento de hadas de Perrault “Peau d’âne”. Empachosamente kitsch en sus decorados y vestuario, con música una vez más de Legrand que cantan los profesionales pero defienden en la pantalla intérpretes de la talla de la Deneuve, Delphine Seyrig y Jean Marais, la película destaca, como ya lo hace el cuento clásico, por el desenfadado tratamiento que se le da al incesto, tema que volvería Demy a reflejar en Tres entradas para el 26 (1988), más que musical revista a la mayor gloria de Yves Montand. ¿Un Demy tan melifluo como licencioso? Algo insumiso y disolvente latía en su espíritu, que no siempre se muestra romántico e ingenuo. La guerra de Argelia, por ejemplo, irrumpía de manera elíptica en Los paraguas de Cherburgo (una carta tardía, un cojeo del soldado vuelto del frente), la guerra de Vietnam era el trasfondo de Estudio de modelos (1969), y nunca la lucha de clases ha tenido una representación épica tan bien orquestada como la de las barricadas del Nantes huelguistas de Una habitación en la ciudad. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).