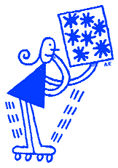La música del cuerpo
Pocas obras de arte logran resolver con verdadera contundencia la equívoca interrogación sobre el sentido del propio lenguaje. Quizás la música, la pintura abstracta y la danza contemporánea sean las disciplinas que enfrentan este desafío de manera más radical, en cuanto sus referentes extraartísticos resultan forzosamente escurridizos, cuando no inaprehensibles, lanzando al espectador a una experiencia contemplativa que trasciende la caza al "significado".
El coreógrafo checo Jirí Kilyán (Praga, 1947) pertenece a esta categoría de artistas que han dado vida a un lenguaje cuyo sentido se nutre de una impostergable definición de sí mismo, donde la forma está dictada por las problemáticas que aborda en cada circunstancia. En su caso, más que de un estilo cabría hablar de una condición en el lenguaje.
El nombre de Kilyán evoca más de cincuenta creaciones en casi 25 años de carrera al frente del Nederlands Dans Theater (NDT) de Holanda, con el que estuvo presente en México el pasado mes de octubre, presentando su último espectáculo: One of a kind. La compañía está integrada por tres cuerpos de baile: el principal (con el que vino a México), el de los jóvenes y el de los "veteranos" mayores de cuarenta años. Desde su nombramiento como director artístico del NDT a los 28 años, Kilyán ha sabido imprimir a sus propuestas el sello de un estilo en continua evolución, a través de una sincronía de códigos donde el desenfado del gesto "moderno" no está reñido con la estilización translúcida del ballet sin filigranas.
One of a kind es, dentro de su unicidad propositiva, fiel a ese espíritu de síntesis que explora territorios inéditos, cuya estética es resultado de una urgencia interior en las antípodas del virtuosismo autocomplaciente. La sequedad expresiva de cada secuencia era el espejo de una economía gestual donde la tensión corporal convivía con la extrema levedad, así como la sensualidad se congelaba en poses plásticas como instantes emblemáticos de un proceso explícito en su despliegue de fuerzas contradictorias e implícito en las pulsiones que sugería. Una dialéctica entre dinamismo y fijeza, articulada en secuencias solistas exentas de narratividad, para proponer al espectador la esencia del movimiento: una especie de diccionario del cuerpo apresado en su propio vocabulario como condición primaria desde la cual intentar afirmar una identidad en precario equilibrio.
Esta sucesión de exploraciones solitarias resultaba coherente con la libertad estructural de los tres momentos coreográficos que componen el espectáculo, como un abanico de mónadas pulvisculares sin progresión dramática declarada, desde donde irrumpían ocasionales duetos, que, en su dinámica de atracción y rechazo, aludían a conflictos donde la individualidad tendía a desaparecer bajo el peso de un rol abrumador. Los contados momentos corales no hacían sino subrayar la fragilidad fugaz y caótica de la instancia colectiva, mientras que los vestuarios, con sus tonos oscuros, generaban una uniformidad complementaria con los planos de colores claros de la escenografía: paralelepípedos grises, un enorme cono plateado suspendido, cortinas de cuerda del techo al piso (obra del arquitecto japonés Atsushi Kitagawara). Dentro de este contraste cromático abstracto, en un sabio juego de superficies y profundidades, cada bailarín buscaba desentrañar la propia individualidad construyendo su lenguaje.
Este paisaje de descarnada funcionalidad resaltaba las líneas de cada composición en una sucesión de acciones superpuestas, desencajando la simetría de comienzos y finales definidos. Cuando, de pronto, en el primer intervalo se produjo un toque de verdadera magia (o antimagia, en cuanto ruptura de la tensión dominante), donde el espectáculo mostró su revés: se encienden las luces en la sala y los bailarines comienzan a hacer sus ejercicios de calentamiento mientras los técnicos cambian la escenografía. Mientras el grupo se relaja en el fondo del escenario, en primer plano resalta la tensión de la bailarina que no consigue abandonar su papel. El público se muestra en un principio desconcertado. Los códigos de la espectacularidad han quedado trastocados con una naturalidad más original que cualquier coup de théâtre. Hasta que vuelve la oscuridad y con ella el mismo universo, ya en otro momento de su evolución.
Pero tal vez el perno alrededor del cual giraba la propuesta era su concepción musical. No sólo en la expresión de los bailarines, sino en su relación de sutilísima discordancia o contrapunto con el repertorio musical que la inspiraba: madrigales renacentistas de Gesualdo da Venosa, cánticos de monjes tibetanos, fragmentos de una Suite para chelo de Britten, composiciones de Cage y de Brett Dean, responsable de esta ecléctica y, sin embargo, coherente partitura escénica, interpretada por el intenso violonchelista Pieter Wispelwey sobre planos sonoros grabados.
Esta continua disociación entre movimientos y sonidos producía una nítida musicalidad visual, que permitía "escuchar" ese otro lenguaje del cuerpo, trascendiendo las valoraciones formales específicamente dancísticas, como el vacío que rodea y suspende la materia da vida al volumen que llamamos escultura. La complejidad de este entramado en que se sustenta la propuesta requería una atención equivalente a la tensión de signos que, de vez en vez, redefinían el propio contexto en una espiral de referentes siempre móviles. En este proceso de adiciones y sustracciones de sentido, el poder de conmoción alternaba momentos de extrema inmediatez con otros más cerebrales, resultado de una radicalidad expresiva sin concesiones a una estética de la seducción.
Así, Kilyán, evitando todo simbolismo "significante", nos lanza al ruedo de una experiencia donde el cuerpo, en su torbellino emocional, también piensa. Y nos deja a solas, con la misma precariedad de esos cuerpos "perfectos", en busca de nuestra propia identidad. –