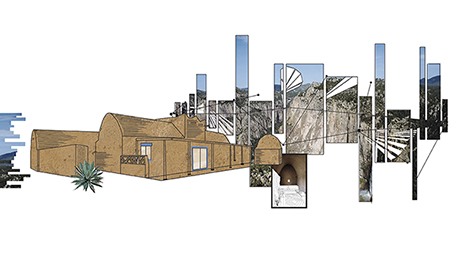En el principio fue el acto.
Goethe, Fausto.1
Más aún que en Otra modernidad es posible. El pensamiento de Iván Illich (2017) y que en The moment of rupture. Historical consciousness in interwar German thought (2019), Humberto Beck (Monterrey, 1980) no deja caer fácilmente sus cartas en su último libro. Si bien es una continuación del libro precedente, publicado en inglés, Insurrección, anarquía, revolución: una anatomía política del instante (2025) parece apegarse al corsé académico: la voz del filósofo se escucha remota, dedicado a la artesanía de las fichas y al cuidado de la consistencia, por lo general impecable, de su discurso historiográfico; cuidadoso de no cometer anacronismos, absteniéndose de opinar con la libertad del ensayista. Solo se concede esa liberalidad en las conclusiones y en el epílogo del libro y de manera, a la vez, original y desconcertante.
Si empiezo esta reseña con los reparos es por la confianza que me inspira Beck, la cual me permite quejarme ante sus precauciones higiénicas, como si le fuera posible, a él, abstenerse de sostener, desde un compromiso personalísimo, su apego a la “anatomía política del instante”, ya sea por nostalgia prestada o por ansiedad de porvenir. Porque he leído todos sus libros y creo conocerlo un poco, desconfío de la neutralidad profesional de Beck ante asuntos como la insurrección, la anarquía y la revolución, que creo que le apasionan casi tanto como a mí, aun como acontecimientos pretéritos o abominables: no encuentro demérito universitario en discutir intensamente a propósito de Tucídides o de Rosa Luxemburgo.
Uno de los episodios más notables de mi vida intelectual ocurrió hace muchos años cuando entró a la cantina que frecuentábamos un filósofo en estado energuménico, furioso porque en un artículo –supongo pedante– había yo sido en extremo desdeñoso con el remoto escritor francés Raymond Roussel, fallecido en 1933, a sus ojos intocable y trascendente héroe de la vanguardia. Se extraña a esa clase de entusiastas para quienes sus ídolos, aun muertos hace decenas de años, requieren de ser defendidos ante cualquier juicio, real o supuesto, adverso.
He estado leyendo su libro junto a Revolución. Una historia intelectual (2022), de Enzo Traverso (Gavi, Piamonte, 1957), un tratado que tiende al absoluto y muy alejado del trazo sintético de Beck. Mientras el historiador italiano puede llegar a indignarme o a provocarme o hasta a convencerme, Beck frecuentemente suele dejarme frío. Será un asunto generacional –Traverso y yo alcanzamos a ser hijos de la generación del 68– o sencillamente una cuestión de estilo.
La entrada de Insurrección, anarquía, revolución: una anatomía política del instante es impecable, como continuación del libro anterior, que se concentraba en el periodo de entreguerras y hablaba del “instante como apocalipsis” en Ernst Jünger, Ernst Bloch, Walter Benjamin y Carl Schmitt. Ahora Beck recorre el tramo 1789-1919, de la toma de la Bastilla en julio de 1789 a la represión de la rebelión espartaquista en Berlín, en enero de 1919, siguiendo al “instante revolucionario” a través de los jacobinos, los socialistas utópicos y Louis Blanqui (que fue antes un revolucionario que un socialista, como bien dijo Friedrich Engels, indiferente el francés a lo que ocurriese una vez que pasara el mágico instante); Karl Marx y la Segunda Internacional con sus desarrollos reformistas en Eduard Bernstein y Karl Kautsky, el anarquismo desde Mijaíl Bakunin hasta el prefascista Georges Sorel; la revolución de 1905 en Rusia tal cual la leyeron Luxemburgo y Lenin para terminar con la Gran Guerra y la urgencia que trajo consigo esa revolución finalmente victoriosa en Rusia en 1917 y, dos años después, fracasada en Alemania.
Todo el problema de los anarquismos y de los marxismos, en el siglo XIX y en el XX, lo resume Beck en un par de interrogaciones que atormentaron y atormentan, por igual, a teóricos y revolucionarios: “¿Esperar pacientemente la llegada del establecimiento de las condiciones objetivas para iniciar una revolución o acelerar su arribo mediante el activismo y la propaganda o incluso por medio de un levantamiento insurreccional? ¿Suponer que habrá un momento históricamente determinado para hacer la revolución o pensar que todo momento alberga su propia posibilidad revolucionaria?”2
Ese conflicto entre el determinismo y la voluntad paralizó al movimiento revolucionario, y, como ocurre con toda patrística, leyendo a Marx, Engels y Lenin e incluso a los anarquistas (no es lo mismo Bakunin que el príncipe Kropotkin) pueden encontrarse, a placer, argumentos a favor de leyes históricas y científicas ineluctables, o de instantes sabiamente aprovechados, aunque de huella pasajera. Es obvia, desde el principio, la repetición del problema de los milenaristas del año 1000, precisamente, como Beck nos lo recuerda. A los teólogos confesionales como san Agustín y Tomás de Aquino no les convenía ponerle plazos a la Divina Providencia y dejaron a su arbitrio la Segunda Venida como a la Ciudad de Dios, para desesperación de los cristianos más ansiosos, lo que abonaría en la tesis de Eric Voegelin, que vio en el marxismo y en el fascismo religiones seculares o secularizadas, propias de la naturaleza “gnóstica” de la sociedad moderna.3
Al viejo “insurreccionismo” de los radicales de la Revolución francesa (Jean-Paul Marat, Gracchus Babeuf y Blanqui), dice bien Beck, vino a oponerse Hegel, en principio entusiasta, como toda la gente de Jena, con el impulso original de 1789. El Espíritu Absoluto hubiese gozado de la bendición de Agustín de Hipona y del Aquinata para calmar a los jóvenes hegelianos. De hecho, se me ocurrió, mientras leía Insurrección, anarquía, revolución: una anatomía política del instante, que el curso natural del radical-revolucionario que se vuelve liberal-conservador es olvidarse de ser un joven hegeliano y dejarlo todo en manos del viejo Hegel.
Si la Revolución francesa se convierte en la forja de lo moderno –aunque la de los Estados Unidos fue anterior y más eficaz en términos de estabilidad–, a los insurreccionistas como Babeuf, víctimas de un “qualismo cíclico”, muy cristiano, que partía de la inocencia inicial, la caída en desgracia y el retorno revolucionario de la gracia, les faltaba el severo respaldo de una filosofía de la historia. Esa fue la ofrecida por Hegel y Marx, equivalente en rigor a la teología de los padres de la Iglesia en la Edad Media, quienes impidieron el delirio milenarista, al que fue ajeno notoriamente san Francisco de Asís, inspirador de tantos suspirantes por el retorno a los tiempos apostólicos.
El camino hacia el instante político, nos explica Beck, había comenzado antes con Thomas Hobbes, para quien la consecuencia de la igualdad natural entre los hombres no podía ser otra que el conflicto, que en la pluma y en la práctica de Niccolò Machiavelli presentará a la virtud como el arma del príncipe para administrar los caprichos de la fortuna. Y vino después Jean-Jacques Rousseau con la soberanía popular, que justificaba el uso de la virtud para provocar el conflicto y someterlo, esa “excedencia” cuya indeterminación, advierte Beck, es tan conveniente para todo príncipe.
No en balde Beck recuerda que fue un italiano como Antonio Gramsci quien describió al Partido Comunista como “el príncipe moderno”,4 siendo la suya –junto a la de Georg Lukács en Historia y conciencia de clase– la síntesis más avanzada para resolver el entuerto marxista entre las leyes positivas de la historia (pesimismo del intelecto) y el famoso optimismo de la voluntad. Esta erudición, que infestó mi juventud, se alebresta cuando leo a un Beck pero me acaba por fastidiar en su naturaleza de una teología que, a pesar de ser fantástica, dejó millones y millones de muertos.
Pasa después Beck por la distinción de Albert Camus y Octavio Paz entre revuelta y revolución, siendo la primera la preferida de los anarquistas y la segunda, de los marxistas, ambas trufadas de lirismo por militantes, teóricos y publicistas, desde que el abate Sieyès condenó al tiempo político de la modernidad a ser “permanentemente imprevisible y siempre potencialmente turbulento”.5
Beck, tras hablar de los verdaderos rebeldes de 1789, pasa a la anarquía, cuyas diversas tendencias coinciden en la negación del principio social de autoridad, creyentes en la abolición inmediata, casi siempre por la violencia revolucionaria, del Estado. El relativo éxito de la prédica bakuniniana se debió, en buena medida, a que Marx y Engels no tuvieron propiamente una “teoría de la revolución”, sino opiniones mutantes y un disgusto por el antihistoricismo anarquista, con su ideático voluntarismo, lo cual facilitó que la secuencia “revolución burguesa, revolución proletaria y dictadura del proletariado” fuese dinamitada por el leninismo a principios del siglo XX, dice Beck.6
Agregaría yo aquí una observación de Bertrand de Jouvenel, según la cual la inconsistencia de la “dictadura del proletariado” de Marx, en la que nunca abundó, se debió a que él entendía “dictadura” en los términos de la historia romana: “una magistratura dotada de poderes extraordinarios confiados a un hombre (u ocasionalmente a dos, quizás tres)”. Jouvenel sospecha que Marx adivinaba la “contradicción interna” inherente a hablar de una “dictadura de la gran parte del pueblo”,7 por lo cual prefirió posponer el problema, víctima, para decirlo con Beck, de un ataque de “instantaneísmo”.
Es natural –y eso Beck, en este libro sobre “la anatomía política del instante”, no lo subraya tanto como a mí me hubiera gustado– que el anarquismo, aun con las violencias de Bakunin, el terrorismo de 1880-1914 y sus magnicidios coronados, que vinieron después, sea mejor recibido entre los liberales que el marxismo. Se debe a que de ese tronco salió la rama, bien estudiada por Isaiah Berlin, de Aleksandr Herzen, cuya “actitud decididamente antiteleológica” aseveró que “la historia no tiene libretto” y “el futuro no existe”, frases que están en la base del liberalismo moderno. También Bakunin, quien no dejó de ser un hegeliano enamorado de la síntesis negativa, fue el primero en denunciar el despotismo que estaba atrás de la “transitoria” dictadura proletaria marxiana. Oportunamente, Beck cita a Leszek Kołakowski cuando escribió que “Bakunin merece el crédito de ser el primero, por decirlo de alguna manera, en haber inferido el leninismo del marxismo”.8
Si del anarquismo viene el anarcosindicalismo y Sorel –el puente atravesado primero por Benito Mussolini entre el socialismo marxista y su fascismo–, el pecado anarca, por llamarlo así, fue que esa adicción bakuniniana por la negación dio como síntesis, también, a Mussolini y a Hitler, nacionalsocialistas y obreristas. Los fascismos fueron movimientos revolucionarios que al igual que Stalin, para decirlo con Trotski, alcanzaron su Thermidor y consideraron inconveniente exportar su revolución mediante la propagación de la idea, sustituyéndola por la guerra de conquista.
El anarquismo nos dejó al empático príncipe Kropotkin y al siniestro Serguéi Necháyev, modelo de Los demonios dostoievskianos, pero su culto del instante fascinó por igual a comunistas y a fascistas. Estos últimos tomaron de Sorel, autor del “drama de la huelga general”, bien estudiado por Beck, la adopción clara y terminante del mito como “expresión de la voluntad de acción” y arma de la política.9Nutrido de las intuiciones bergsonianas, Sorel es mucho más importante de lo que se piensa para comprender la historia revolucionaria (y contrarrevolucionaria) del siglo pasado, y aun del nuestro.
La Gran Guerra aisló a Rosa Luxemburgo y a Lenin en la minoría “internacionalista”, conocida la deriva patriótica y militarista de las grandes socialdemocracias europeas, agudizando la tensión marxista señalada por Beck (y antes por Kołakowski) entre el determinismo y el voluntarismo, entre la necesidad y la libertad. Desahuciados los Bernstein y los Kautsky como cómplices de la masacre de 1914-1918, ocurrió el milagro o se produjo “el instante”, tan bien descrito por Edmund Wilson en Hacia la estación de Finlandia. Ensayo sobre la forma de escribir y hacer la historia (1940): cuando Lenin calculó “sus posibilidades con una precisión mayor que las de ciento a uno” y logró “que por primera vez en la epopeya humana la llave de una filosofía de la historia iba a encajar en una cerradura histórica.”10
Aunque no se apoya en Les origines intellectuelles du léninisme (1977), de Alain Besançon –a mi entender la última palabra sobre la siniestra eficacia de la combinación entre Blanqui y el nihilismo ruso que fue Lenin–, Beck, como casi todos los lectores y los estudiosos, ve “el instante” en la toma del Palacio de Invierno, configurado, para bien o para mal, en un gran mito soreliano resistente al examen de lo que verdaderamente ocurrió el 7 de noviembre de 1917 en Petrogrado: con Lenin escondido, el comité central dividido y Trotski tomando guarniciones y telégrafos, consumando una insurrección (o un golpe de Estado, según los exégetas conservadores) que sucedió, a diferencia de lo supuesto por los espectadores de las películas de Serguéi Eisenstein, con los teatros rebosantes y los cafés abiertos. Lo hicieron con un modelo de organización –el partido bolchevique– que Eric Hobsbawm, a quien Beck recurre con frecuencia, no dudó en equipar en importancia con la formación de las órdenes monásticas medievales.11
En su “carpe diem revolucionario”, como lo llama Beck, a Lenin lo ayudó su heterodoxia de descreer que la revolución solo podía triunfar en los países capitalistas desarrollados, de donde proviene legítimamente “la teoría de la revolución permanente” de Trotski. La realidad quiso otra cosa y al no internacionalizarse 1917, teniendo su primer fracaso en el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en la revuelta espartaquista, a la herejía de Lenin siguió otra, la de Stalin, el “socialismo en un solo país”. Como fuese, primero Lukács y luego Slavoj Žižek celebran a Lenin por haber detectado “el instante subjetivo” y “su dominio decisivo”.12 El luxemburguismo, que nunca se anotó un éxito histórico ni crimen alguno, quedó como el policía bueno del leninismo.
Al concluir Insurrección, anarquía, revolución: una anatomía política del instante, al fin escuchamos, en toda su gama de inteligencia, a Beck: “Para una buena parte de la cultura europea de izquierda, esta estrategia resultó en una suerte de secreto ateísmo de la revolución que la elevaba públicamente al nivel de una imagen sagrada, aunque se sabía que no iba a llegar. La revolución no sucedería, pero era necesario custodiarla como el misterio de una fe. En el fondo de su conciencia, comunistas y socialistas –especialmente sus líderes– sabían que, lo mismo que Dios, la Revolución no existe.”13
Siendo así, remata Beck, “el socialismo contemporáneo ha sido en este sentido menos un futurismo que un presentismo atemperado por una noción ideal e irrealizable del futuro. Ese futuro socialista nunca conocería una verdadera encarnación: funcionaba como un mito que le daba sentido al presente”.14
En un momento de buen humor, Beck afirma que, como consecuencia de ese ateísmo, “en muchas partes del mundo, ser revolucionario ha sido desde entonces ser un teórico de la revolución”, justo aquello que repugnaba a Blanqui y a Gustave Courbet, su camarada pintor. Pero, mexicano, Beck no puede olvidar que oponer ese ateísmo a “la melancolía de izquierda”, diagnosticada por Traverso, deja su libro en el eurocentrismo, pues las siguientes revoluciones triunfaron –descartando a las “democracias populares” impuestas por el imperio estalinista en Europa tras 1945– en China, Corea, Cuba, Vietnam y Nicaragua, de tal forma que el estudioso nos debe la explicación de cómo funcionó ese ateísmo, de serlo, extrasoviético.
También toca de pasada Beck, al concluir, que algunas versiones de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt pospusieron, con la misma suficiencia con la que san Agustín sacó de la Historia a la Ciudad de Dios, no solo la acción revolucionaria hasta el fin de los tiempos, “sino la acción política tout court”, lo que nos llevaría al siguiente libro de Beck todavía por escribirse, según mis deseos egoístas, que hablaría de los neocomunistas del siglo XXI, tan performáticos y algunos de ellos, los más ligados al pensamiento woke, primera generación de revolucionarios –lo ha escrito David Rieff– indiferentes a la naturaleza económica de sus sociedades. Me encantaría verlos examinados críticamente por Beck.
A la conclusión de Humberto Beck, en Insurrección, anarquía, revolución: una anatomía política del instante, le sigue un “Epílogo sobre el retorno de la instantaneidad en el presente”, donde me parece que a nuestro filósofo político, uno de los más competentes en su género, se le fueron un poco las cabras al monte, pues admitiendo de alguna manera la posibilidad, pese a la actual guerra de Ucrania, del “fin de la historia” hegeliano-marxista, se pregunta si la Singularidad –es decir el instante por venir en que perdamos el control de la inteligencia artificial, todavía más un mito que una conjetura racional, nos dice–15 no será la siguiente revolución llamada a borrar a la voluntad humana de la historia. En ese caso, no sé qué hará la computadora HAL, de 2001: Odisea del espacio, con la momia de Lenin y si viviremos, como lo anunció Humberto Beck en las primeras páginas de su libro, en “el espacio de la experiencia” o en “el horizonte de la expectativa”.16~
- Citado por Beck, Insurrección, anarquía, revolución: una anatomía política del instante, p. 197.
↩︎ - Ibid., p. 15.
↩︎ - Eric Voegelin, Las religiones políticas, presentación de Guillermo Graíño y José María Carabante, traducciones de Manuel Abella y Pedro García Guirao, Madrid, Trotta, 2014.
↩︎ - Beck, op. cit., p. 38.
↩︎ - Ibid., p. 67.
↩︎ - Ibid., p. 103.
↩︎ - Bertrand de Jouvenel, Marx et Engels la longue marche, París, Julliard, 1983, pp. 142-143.
↩︎ - Beck, op. cit., p. 119.
↩︎ - Ibid., pp. 146-147.
↩︎ - Edmund Wilson, Hacia la estación de Finlandia. Ensayo sobre la forma de escribir y hacer la historia, traducción de R. Tomero, M. F. Zalán y J. P. Gortázar, Madrid, Alianza, 1972, p. 546.
↩︎ - Beck, op. cit., p. 175.
↩︎ - Ibid., p. 183.
↩︎ - Ibid., p. 209.
↩︎ - Idem ↩︎
- Ibid., p. 215.
↩︎ - Ibid., p. 23. ↩︎