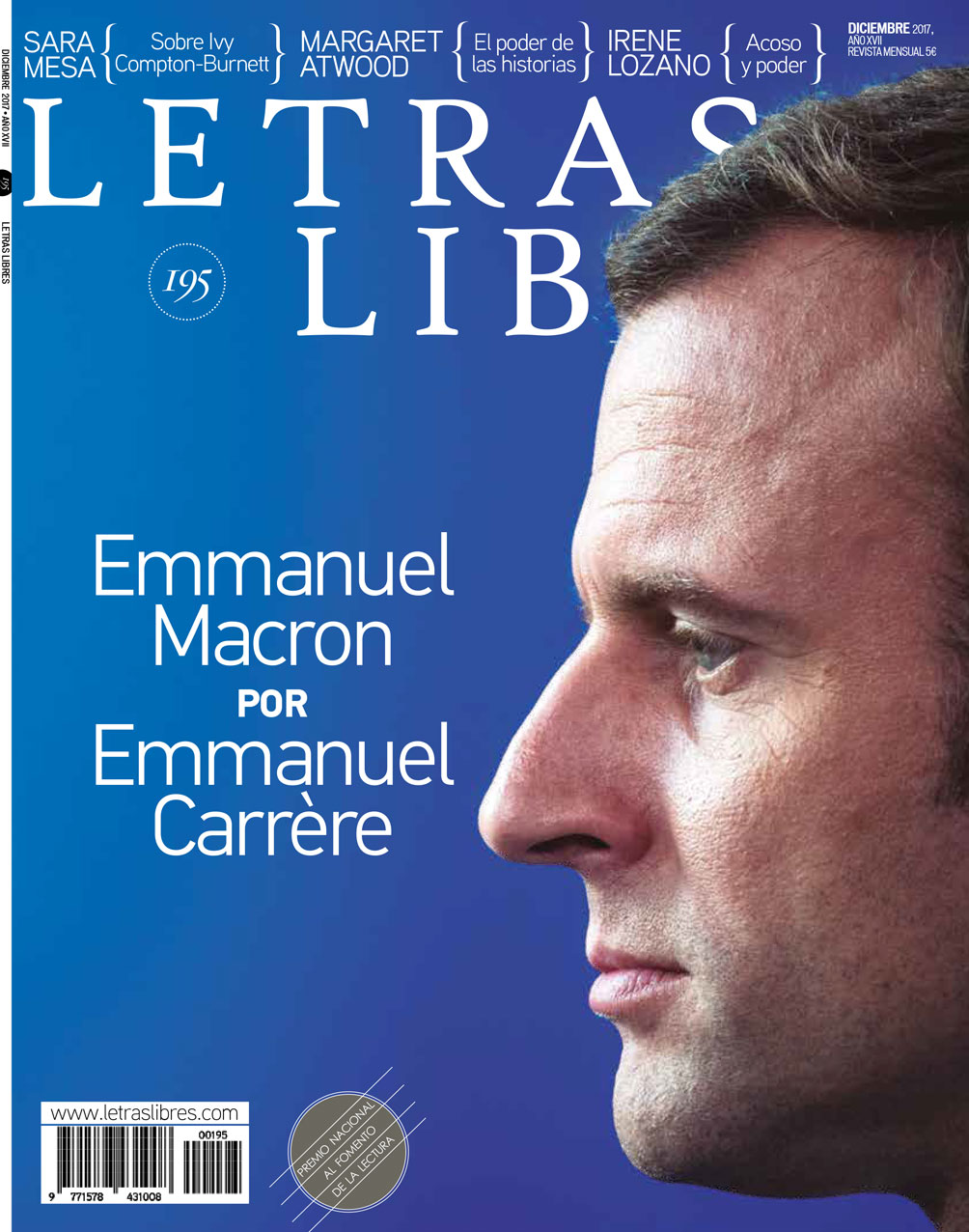En una entrevista televisiva, Anna Gabriel decía a la periodista que “en este Estado español el imperio de la ley parece que está por encima de la democracia”. El tono era evidentemente crítico con el Estado español y el “parece” una concesión ante lo que resultaría inconcebible en buena lógica democrática: ¿cómo se puede poner el imperio de la ley por encima de la democracia? Hay que reconocer que la postura expresada por la dirigente de las CUP no es en absoluto excepcional. En la actual crisis catalana son muchas las voces que repiten la tesis de que el respeto a la ley nunca puede ser un obstáculo para la voluntad democrática del pueblo. A menudo se recurre al resbaladizo concepto de legitimidad para contraponer la “legitimidad democrática” a la legalidad, sin explicar por lo general cuál es el sentido de legitimidad que manejan. En caso de conflicto, concluyen, la democracia ha de estar por encima de la ley; pensar de otro modo supone no ser un demócrata, o eso dan a entender.
Pronunciamientos de este tipo representan un error, como pretendo argumentar. Parecen entender, para empezar, que el imperio de la ley se reduce a la roma invocación de las leyes existentes. Ello revela una seria confusión conceptual, pues el imperio de la ley es un valor moral; mejor dicho, es un ideal ético-político acerca de cómo los hombres libres deben gobernarse. Ese ideal está bien anclado en los orígenes de nuestra tradición de pensamiento político y se puede rastrear hasta Platón o Cicerón, quien escribió que allí donde no hay ley no existe la ciudad, esto es, una comunidad de ciudadanos libres que se autogobiernan. En nuestros días pensadores como Friedrich Hayek o Lon Fuller mantienen esa idea de que lo que distingue a un país libre es precisamente el respeto por el imperio de la ley (rule of law). Es un ideal complejo que comprende principios formales y procedimentales acerca de cómo deben ser las normas jurídicas y cómo deben ser administradas, pero Hayek explica su núcleo sin tecnicismos: el Estado ha de estar sometido en todas sus acciones a normas generales, fijas, públicas y previamente conocidas, aplicadas por tribunales imparciales e independientes, de forma que los ciudadanos puedan orientar su conducta por ellas y anticipar con seguridad razonable cómo actuarán las autoridades. En el mismo sentido, Fuller habla de la “moralidad interna del derecho” para referirse al imperio de la ley, entendido como un conjunto de exigencias morales que los sistemas legales deben cumplir, aunque obviamente no todos lo cumplen ni lo cumplen en igual medida.
La mención a los clásicos es importante para recordar la poderosa intuición que encarna el imperio de la ley: ser libre significa no estar sujeto a la voluntad arbitraria de otro, ya sea un tirano o la multitud; para ello todos, gobernantes y gobernados, hemos de someternos a la misma ley. Que la ley ha de ser suprema e igual para todos está desde antiguo ligado al estatus de ciudadano, por lo que difícilmente cabría imaginar una comunidad de ciudadanos, libres e iguales, sin el imperio de la ley. A partir de esa intuición básica ha crecido the rule of law como un conjunto articulado de principios que debe satisfacer un orden normativo y las garantías institucionales que necesita. Por ceñirnos al ámbito penal, pensemos en el principio nulla poena sine lege, de acuerdo con el cual nadie puede ser castigado por hacer algo que no está prohibido expresamente por la ley; o que sea un tribunal independiente el que determine que se ha producido una violación específica de la ley; o la exigencia de que la aplicación del Derecho por los jueces ofrezca las garantías debidas y sus decisiones estén fundamentadas en la ley. Consideremos igualmente la profunda significación política, evidente estos días, de que toda autoridad pública nace de la ley y su ejercicio es nulo y sin efecto fuera de los límites que marca la ley. De no ser así, los derechos de los particulares quedarían a merced de la voluntad cambiante de los gobernantes y la ley no ofrecería un marco seguro y estable para la convivencia en libertad.
Una vez que se comprende así el imperio de la ley, como un ideal ético-político sobre el modo en que una comunidad de ciudadanos debe organizarse, la oposición con la democracia se torna espuria. En otras palabras, contraponer la legitimidad democrática al principio de legalidad vendría a traslucir una defectuosa comprensión de lo que es la democracia. Esa es exactamente la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo de Canadá en la famosa sentencia sobre la secesión de Quebec. En las últimas semanas muchos han recomendado su lectura en relación con la situación en Cataluña, y con razón, pues hay genuina sabiduría política en los argumentos expuestos. Aquí me gustaría simplemente recordar lo que dice a propósito de la relación entre el imperio de la ley y el principio democrático como valores fundamentales de una democracia constitucional, pues tanto vale para Canadá como para España.
Como señala la sentencia, los defensores de la secesión apelan precisamente al principio democrático, alegando la primacía de la voluntad de un pueblo, en Quebec o en su caso en Cataluña. Ciertamente tal principio se refiere al ejercicio de la soberanía popular a través del proceso democrático. En una democracia representativa, el centro de tal proceso está en la participación de los ciudadanos por medio del voto en la elección de representantes en las asambleas legislativas, tanto si se trata de las legislaturas de las unidades federadas o autonómicas como del parlamento federal. Si identificamos la democracia con la voluntad popular expresada a través del voto, dice el Tribunal Supremo, tal voluntad no podría interpretarse de forma descontextualizada, con independencia de los demás principios que conforman el orden constitucional. En un Estado complejo, con diferentes niveles de gobierno, por ejemplo, habrá diferentes mayorías en las asambleas provinciales y a nivel federal, sin que quepa aducir que una mayoría es más legítima que otra como expresión de la voluntad democrática de los ciudadanos. Por eso, continúa la sentencia, no cabe concebir la democracia sin el imperio de la ley:
Sin embargo, la democracia no puede existir en ningún sentido real de la palabra sin el imperio de la ley. Es la ley la que crea el marco dentro del cual la “voluntad soberana” puede ser comprobada y llevada a la práctica. Para que se les otorgue legitimidad, las instituciones democráticas deben reposar sobre un fundamento legal; esto es, deben permitir la participación del pueblo, y la rendición de cuentas (accountability), a través de instituciones públicas creadas bajo la Constitución.
En consecuencia, la legitimidad democrática exige que el voto popular y la regla de la mayoría vayan unidos al imperio de la ley, sin que quepa separarlos. Lo contrario sería ignorar el significado del imperio de la ley como ideal moral, según hemos visto, y falsearía la idea misma de legitimidad. Como señala la sentencia: “Sería un grave error equiparar legitimidad con la ‘voluntad soberana’ o la regla de la mayoría únicamente, con exclusión de los demás valores constitucionales.”
Más aún, el imperio de la ley está estrechamente ligado al constitucionalismo. Si el primero requiere que las acciones del gobierno cumplan con la ley, el segundo requiere que todas las acciones del gobierno se ajusten a la Constitución como ley suprema del país. El Tribunal Supremo canadiense sostiene que para apreciar su alcance e importancia hay que ver claramente las razones por las que ni la Constitución ni el imperio de la ley pueden quedar supeditados a la regla de las mayorías. Vale la pena repasar las tres razones que ofrece: en primer lugar, se trata de proteger los derechos fundamentales y libertades individuales; segundo, ese blindaje constitucional ofrece garantías a las minorías contra las presiones de la mayoría y garantiza el pluralismo social y político; por último, la Constitución organiza la división del poder político en diferentes niveles de gobierno, para lo cual es fundamental que ninguna mayoría electa en alguno de esos niveles pueda usurpar de forma unilateral poderes que no le corresponden. Si atendemos a estas tres razones, que se refuerzan mutuamente, hemos de concluir que el pretendido voto mayoritario en una provincia o comunidad autónoma no podría justificar la violación de la Constitución y el imperio de la ley. Lejos de impedir la democracia, la ley establece la mayoría que deberá ser consultada cuando se trata de modificar aspectos fundamentales del orden político como los equilibrios fundamentales del poder, los derechos individuales o la protección de las minorías. La Constitución, en suma, crea el marco ordenado y estable dentro del cual los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos y tomar decisiones colectivas. Por todo ello, concluye la sentencia, sería erróneo oponer la democracia al imperio de la ley y al constitucionalismo: “Considerados correctamente, el constitucionalismo y el imperio de la ley no están en conflicto con la democracia; más bien resultan esenciales en ella.”
Volviendo a nuestro país, para terminar, es indudable que tesis como las aquí discutidas menosprecian la conquista que representa el Estado de Derecho alcanzado con la Constitución de 1978. Convendría echar la vista atrás. “No todo Estado es un Estado de Derecho”, escribía Elías Díaz un artículo de gran notoriedad en los años sesenta. Un año antes, en 1962, la Comisión Internacional de Juristas había publicado su Informe sobre el imperio de la ley en España, en el que negaba con datos que el Estado franquista fuera un Estado de Derecho. El informe representó un duro golpe a los intentos del régimen por mejorar su imagen internacional, que encargó al Instituto de Estudios Políticos una respuesta para su difusión internacional, publicada con el título España, Estado de Derecho (1964). El artículo de Elías Díaz tomaba partido en esa polémica y sus posteriores trabajos, que culminaron en su libro Estado de Derecho y sociedad democrática, alcanzaron notoriedad entre los críticos con el régimen. Todo Estado moderno hace leyes y funciona como un orden jurídico, pero eso no significa que sea un Estado de Derecho, según explicaba. Filósofo del derecho y destacado militante antifranquista, proponía una concepción amplia del Estado de Derecho cuyas notas distintivas eran la separación de poderes, la legalidad de la administración, la garantía de las libertades y derechos fundamentales y el imperio de la ley. Aunque la reorientación del franquismo con el desarrollismo había supuesto avances en el segundo aspecto, estaba bien lejos de cumplir en todo lo demás. Como prueba, el libro fue secuestrado en 1966 por orden de la Dirección General de Información y su autor tuvo que comparecer ante el Tribunal de Orden Público
Afortunadamente, Díaz tuvo buen cuidado de exponer la teoría sin alusiones específicas al caso español y el secuestro fue finalmente levantado. El mensaje del libro era, sin embargo, muy claro: el núcleo del Estado de Derecho era el imperio de la ley. Vale la pena leer la nota a la séptima edición, de diciembre de 1978, donde el autor expresa su alegría de ver por fin que España se convertía en un Estado social y democrático de Derecho con la nueva Constitución: “¡Al fin mi Estado de Derecho se publica en un Estado de Derecho!” Por lo que se ve, conciudadanos que han vivido en un Estado de Derecho no aprecian su valor como aquellos que sufrieron su ausencia durante el franquismo. Quizá no sea tan sorprendente, al fin y al cabo los seres humanos a menudo descuentan el valor de los bienes que disfrutan y no los echan de menos hasta que los pierden. Pero es lamentable. ~
Es doctor en filosofía y profesor de filosofía moral en la Universidad de Málaga.