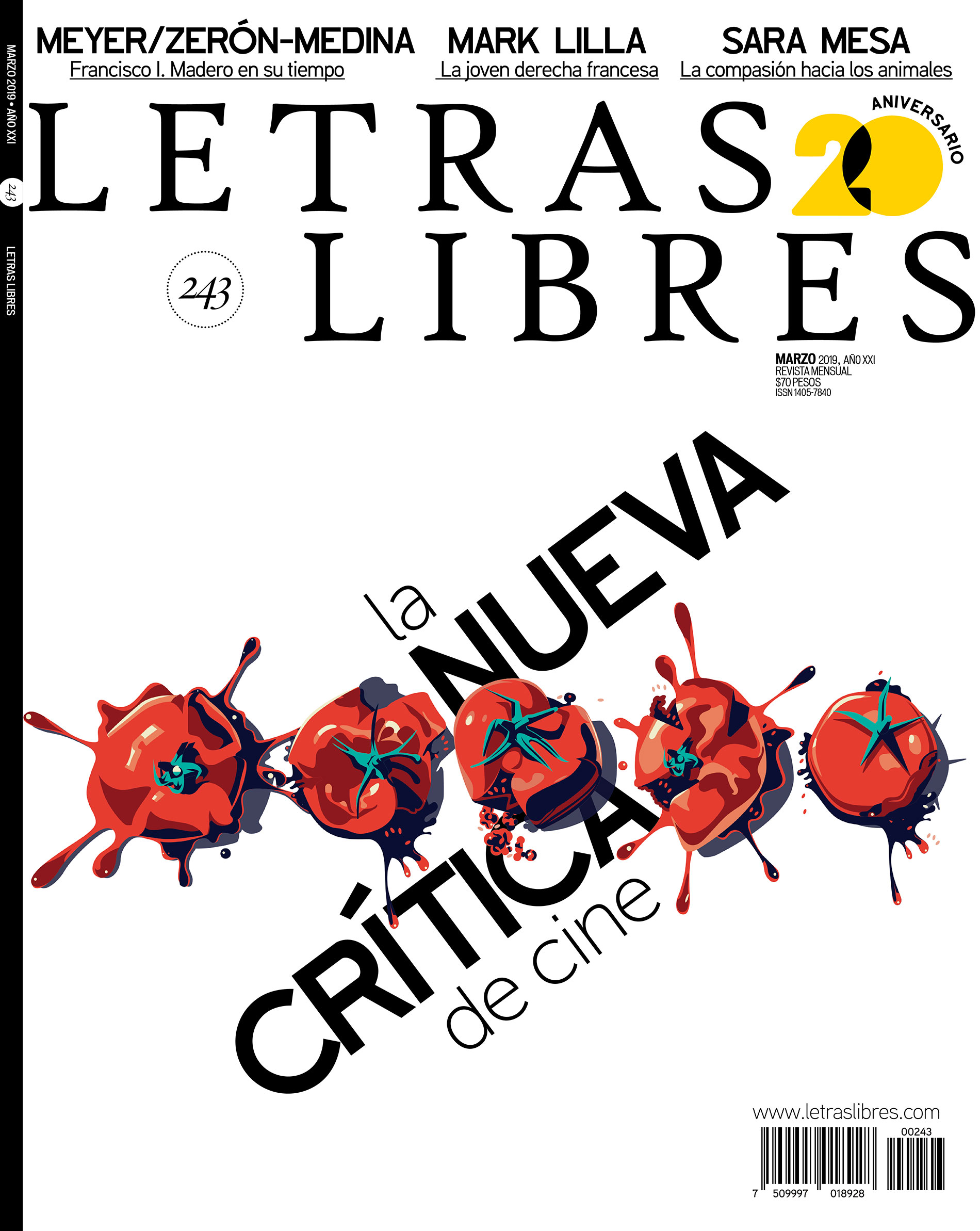Luego de la noticia de que el encargado de despacho del FCE, Paco Ignacio Taibo II, operaría para vender libros a un precio bajísimo (las notas consignaron los diez pesos como la cifra que resumía toda la estrategia), las respuestas de los sectores editoriales e intelectuales no se hicieron esperar. No era para menos. La empresa de PIT II, poco clara, por demás, desató debates sobre la infraestructura de distribución de libros en México, la existencia de editoriales estatales e independientes, el tipo de mercancía sui generis que son los libros, la selección editorial, entre muchos otros. Una de las principales querellas se basaba en un dilema de origen: o bajar el precio de los libros o alimentar el sistema de bibliotecas públicas. La oposición, falaz, por cierto, calaba hondo porque se engarzaba con el otro gran debate que se inició al mismo tiempo: la presentación de la Estrategia Nacional de Lectura, marco dentro del cual el precio de los libros era solo un apartado. La conversación tornó hacia preguntas prácticas: ¿cómo fomentar la lectura en México?, ¿cómo hacer que los que leen sean mayoría?
“Los que leen”, más que descripción, es caracterización. No importa que desde hace unos treinta años la pedagogía haya complejizado el problema al ampliar el concepto. En la educación se habla de “prácticas de lectura” a fin de incluir la diversidad de comportamientos de interpretación y producción de imaginarios.
Pero en los debates sobre la lectura se habla a partir de polos irreconciliables. No es extraño que una buena parte de la historia cultural del país se haya escrito a partir de la división entre “los que leen” y “los que no leen”, eso es, por ejemplo, la base del poder secular desde la Nueva España, como lo mostro Ángel Rama en La ciudad letrada. Toda polarización, sin embargo, esconde una toma de poder de quien la pronuncia y aplana los matices de quienes la escuchan.
La distinción entre personas que leen y personas que no es un asunto de clase social y de capital simbólico. Esto, que resulta a estas alturas una obviedad, es más interesante cuando lo pensamos no solo como prácticas y formas de hacer, sino sobre todo como relatos que nos contamos para darles sentido a esas prácticas. Lo que en la conversación había sido una pregunta práctica se devela muy pronto como una pregunta metafísica: ¿a los cuántos años te diste cuenta de que eras uno de los que leen?
En su fundamental estudio de sociología de la literatura, Las reglas del arte (1992), el sociólogo francés Pierre Bourdieu estudia la manera en que el así llamado campo literario se forma mediante relaciones entre poderes, prácticas, posiciones y disposiciones. El campo literario está en relación con el campo ideológico y con el económico, a partir de ellos es que puede considerarse más o menos autónomo; cada persona involucrada en él parte de una posición para llegar a otra; estas son definidas simultáneamente por el capital económico y por el capital cultural. A las estrategias con las que los participantes esperan trazar una trayectoria las llama disposiciones. El relato que nos contamos sobre cómo nos hicimos parte del club de los que leen es una disposición, una manera ritualizada en la que deseamos explicar nuestra pertenencia a un campo específico de relaciones. Por eso es que la mayoría de los relatos son tan parecidos, no media entre ellos la cercanía a la verdad sino la posibilidad de la verdad. No es que sean falsos, sino que son parciales.
Estos relatos podemos reunirlos bajo la idea del “mito letrado”. Más que la historia, que explica de dónde venimos, el mito letrado suele ser lo que nos explica dónde queremos acomodarnos. Por eso es que la gran mayoría se aleja de las historias populares o poco sofisticadas de cómo se hizo lector y usa fórmulas propias del Bildungsroman o de la genealogía. La herencia es, acaso, la más prestigiosa de las fórmulas para ser de los que leen. El relato de quien descubre los tesoros de la ficción en la biblioteca del hogar o de quienes lo hacen en la resolana de la tarde con la voz de los abuelos que leían historias. La herencia garantiza la pertenencia a un medio no solo por voluntad sino por destino. Qué sería renunciar al placer de la lectura sino hybris. Otra fórmula del mito letrado es el tópico del camino de Damasco. Un día alguien nos descubrió el mundo de la literatura que, como un rayo, partió la vida en antes y después de un libro. Esta versión de la historia puede concentrarse en quien nos dirige o en el objeto que, como oráculo, nos reveló una mejor versión de nosotros. El nacimiento de una vocación se completa cuando se transforma en evangelio. Además de lectores, decidimos ser entonces apóstoles de la lectura.
Que los mitos del letrado existan no significa que lo que se cuenta sea una mentira, más bien que se trata de una forma común de la verdad. Una forma que sin embargo implica una manera de ver el mundo en que las mediaciones no aparecen sino como accidentes. La escuela, los procesos de formación, los compañeros de clase, las parejas sentimentales, la familia, los amigos, enemigos, las bibliotecas, el tiempo muerto en el transporte público, los puestos de revistas, los parques, el ocio, la piratería, las tareas, la música, los videojuegos… Todo puede formar parte de una cadena de transmisión y confirmación de gusto por la lectura. Que todo eso sea potencialmente relevante no significa que lo sea o que lo será. Al contar una historia que replica el mito letrado hacemos a un lado las numerosas mediaciones que permitieron o imposibilitaron que seamos o no parte de los que leen. Al situar el origen en relaciones como la herencia o en objetos como un libro específico, tendemos a olvidar que la lectura, en tanto práctica social, es el resultado de numerosos encuentros, desencuentros y mediaciones. Sustituimos el mito por la complejidad y la contradicción y lo hacemos base de la política pública.
Ante los intentos del actual gobierno por formar lectores, una pregunta que se centre, para bien o para mal, en el precio del libro es una pregunta que atiende un fetiche y no una práctica. La pregunta habría de ser qué lugar queremos que ese objeto en especial ocupe en la ecología de los modos de leer. Un libro accesible no es valioso solo porque su costo no represente la mitad del salario diario de una persona, sino sobre todo porque abre la posibilidad del accidente en el que alguien se haga de él con las mediaciones pertinentes. Más que preguntar cómo nos hicimos, habría que preguntarnos cómo lo compartimos. ~