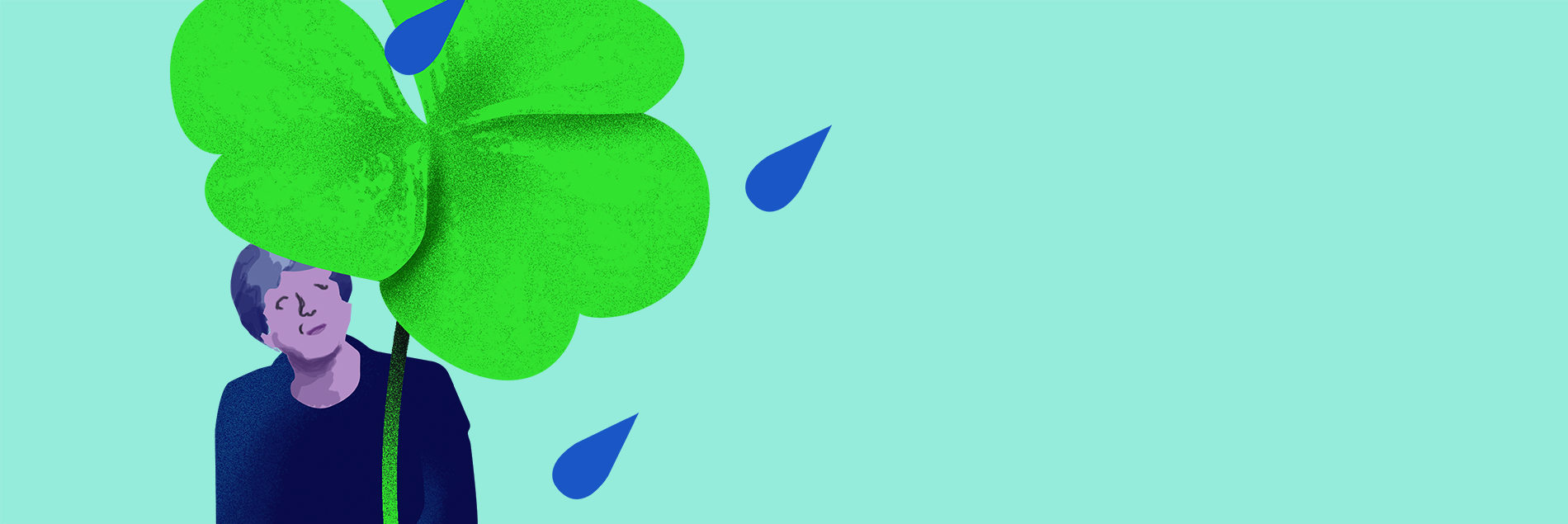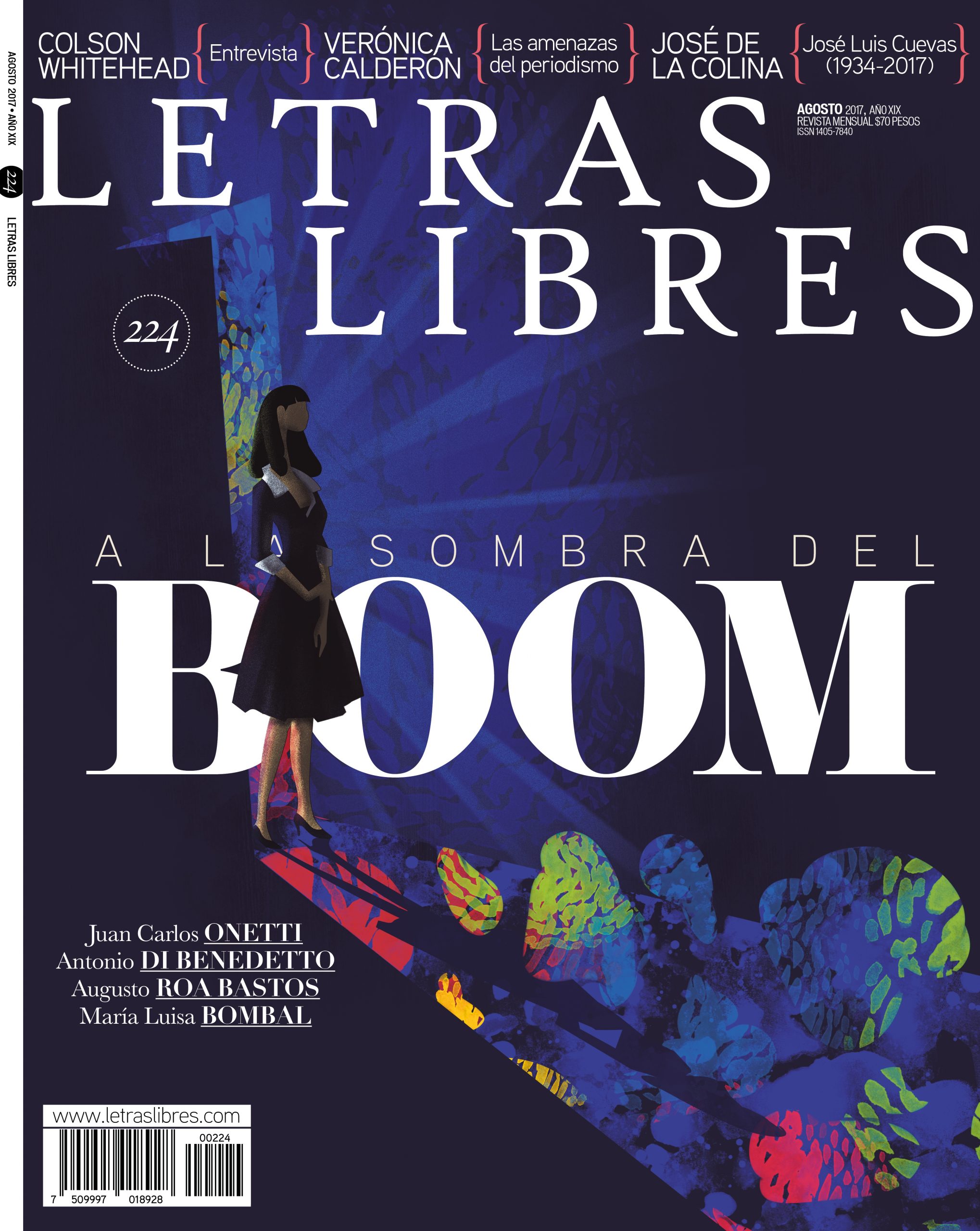Como su antecesor David Cameron, quien convocó a un referéndum convencido de que el país le daría la razón pero desató las fuerzas retardatarias del Brexit, Theresa May estaba segura de que se desayunaría a la oposición. Pero como le sucedió a Cameron, el 8 de junio pasó lo inesperado: en lugar de obtener un mandato incontestable, la primera ministra del Reino Unido perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. De trescientos treinta escaños que tenía le quedan trescientos dieciocho, ocho por debajo de lo que necesita para tener mayoría.
Atrapada por su arrogancia frente al Partido Laborista y por su inconsciencia sobre la volatilidad que actualmente caracteriza los procesos electorales, la señora May ha tenido que reparar su error aliándose al Partido Unionista Democrático (DUP), que representa los intereses más conservadores en Irlanda del Norte.
Las alianzas hechas por necesidad tienen un precio. May ha debido conceder un billón de libras esterlinas que vendrán de los bolsillos de los contribuyentes a cambio de los diez escaños que ocupa el DUP en la Cámara de Representantes. Pero en una situación tan precaria (la popularidad de la primera ministra ha descendido al 34% mientras que la de Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, ha aumentado), no es posible reparar en gastos.
Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, y su colega galés Carwyn Jones se han referido al “negocio” entre Theresa May y Arlene Foster, la líder del DUP, de manera sardónica. Gerry Adams, presidente del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, por su parte, ha declarado que tal arreglo vulnera el Acuerdo de Belfast. Pero independientemente de la representatividad del DUP, a May parecen importarle más los diez escaños con los que cuenta en la Cámara.
Hace poco más de un año nadie habría pensado que en nombre de la autodeterminación el 52% del electorado británico decidiría, como se dice de los lemmings, arrojarse en masa desde los acantilados de Dover. Lo peor es que además lo hizo ante el pasmo del 48% restante de la población a la que inevitablemente arrastra.
Esta decisión –no menos que la elección de Trump– establece la era del rechazo populista de las “élites”. Ante el placer de darles una lección a los cosmopolitas desarraigados, las consecuencias son lo de menos. Y es comprensible: desde que el dúo dinámico Reagan-Thatcher reemplazara la industria por la información y desmantelara las fuentes de trabajo e identidad de las clases menos favorecidas, estas rumian la inquina de haber sido abandonadas. En el mundo actual a las divisiones de clase se agregan las generacionales, raciales y geográficas, que alimentan el repudio por cuanto se consideraba promisorio pero fue arrumbado en el desván de las ilusiones perdidas.
La pesadilla recurrente que más inquieta a Theresa May es la posibilidad de que los restos del reino que le permite usar el término “unido” terminen desgajándose hasta quedar reducido a su extensión original. La primera ministra escocesa parece tan determinada a defender el voto a favor de permanecer dentro de la Unión Europea como Theresa lo está para abandonarla: “Brexit significa Brexit”, declaró, una tautología en la que cada cual interpreta lo que le place. Voluntades irreconciliables en una trayectoria de colisión cuyas tensiones gravitan en el aire de los respectivos parlamentos, donde voces contradictorias defienden intereses distintos.
De España llegan reclamos renovados sobre el Peñón de Gibraltar que desde la firma del Tratado de Utrecht forma parte de Inglaterra. El problema, por un lado, es que sus habitantes eligieron mayoritariamente permanecer dentro de la Unión Europea y, por el otro, que la primera fase del divorcio británico alienta por lo menos a veintiséis miembros de la UE –la política de Irlanda, dada la dependencia comercial respecto del mercado británico, aspira a la conciliación– a secundar los reclamos españoles, hasta ahora mantenidos a raya.
La salida de Inglaterra de la UE puede tener consecuencias mercantiles para Gibraltar. De permanecer como parte del Reino Unido quedará fuera del mercado europeo y desaparecería del mapa como paraíso fiscal, lo que, según los vecinos de la península, implica una competencia desleal. Es posible que España pueda vetar ese privilegio ante la aquiescencia de los demás miembros de una ue fortalecida por el voto francés que tiene en Emmanuel Macron al defensor que hará las negociaciones más arduas con el Reino Unido. Ante una mayor unidad europea el Reino Unido tendrá menor capacidad de manipulación, una habilidad que según Bruselas ha distinguido su política exterior.
La fragmentación del Reino Unido amenaza también al oeste, allende el canal irlandés. Irlanda del Norte votó mayoritariamente por permanecer dentro de la UE, lo cual ha renovado la inquietud en relación con el proceso de paz que se inició en 1998 con el Acuerdo de Belfast. No pasa día sin que la prensa dé cuenta de los últimos pasos de Theresa May, de cuántas papas con salsa Worcestershire ha ingerido para demostrar su adherencia a la comunidad, de sus afirmaciones acerca de la relación especial que une a las dos islas, en nombre de la cual se propone negociar una frontera fluida que apoye el proceso de paz, respete el Acuerdo de Libre Tránsito entre ambos países firmado en la década de los veinte, asegure la viabilidad del comercio y evite lo que ya se teme que podría ser la peor división de Irlanda desde 1916.
El espectro del pasado atribula a quienes recuerdan los años de violencia que marcaron sus vidas y han dejado rastros indelebles. Uno de ellos ha sido el renovado colapso del gobierno desde que Martin McGuinness renunciara a su cargo de ministro de Irlanda del Norte y la consiguiente ronda de acusaciones entre unionistas y republicanos que hasta el momento no han transigido en sus demandas aunque eso implique demorar la formación de un nuevo gobierno. Por el momento las instituciones han sido devueltas al Parlamento y así seguirán si en Irlanda del Norte no se llega a un acuerdo. El problema es que ni los unionistas –empeñados en fortalecer los vínculos con Gran Bretaña y que ven el creciente poder de los adversarios como el fin de su supremacía– ni los republicanos –que no cejan en su empeño por unificar Irlanda– están dispuestos a ceder. El acuerdo por un billón de libras contemplaba el 29 de junio como límite para formar un nuevo gobierno en Belfast, pero la fecha ha sido superada debido a un impasse: el DUP se niega a reconocer oficialmente el idioma gaélico y eso ha postergado las negociaciones hasta después del verano.
El respeto mutuo, el matrimonio igualitario (exigido por los nacionalistas representados por Sinn Féin) y el reconocimiento del gaélico son las espinas clavadas en el costado de los unionistas y especialmente en el de Arlene Foster, quien fuera primera ministra y antes ministra del Medio Ambiente, cuando promovió una iniciativa ecológica desastrosa que costará a los ciudadanos cerca de medio millón de libras esterlinas. El desequilibrio de poder que caracteriza a Irlanda del Norte podría llegar a su fin si las proyecciones demográficas continúan haciendo más pequeña la base unionista en favor de la expansión republicana, como lo han hecho hasta ahora. La ventaja de los unionistas sobre los republicanos supera apenas los 1,168 votos. En las elecciones recientes, los unionistas perdieron la mayoría en el Ayuntamiento de Belfast, con lo que por fin se acerca un ajuste de cuentas que proviene del electorado.
Pobre Theresa. Está exhausta pero sabe que de no ingerir el somnífero pasará la noche dándole vueltas a la maraña de problemas que la aquejan, incapaz de vislumbrar una solución viable ni de estructurar un proyecto nacional capaz de sustituir el mercado europeo por uno más amplio, el global de los filibusteros originales, que ya vislumbra después del espasmo muscular que la sepulta en un sueño profundo.
Imaginemos lo siguiente:
En la oscuridad de su sueño surge un tapiz: en él se traza la configuración de un nuevo tejido político. Desde 1971 la dominación del azul unionista ha dado paso a la proliferación del verde republicano. En 2011 la población católica se incrementó del 47% al 49%, mientras la población protestante ha decrecido desde 2001 del 49% al 42%. Pero todavía hay esperanza porque en esos años los agnósticos han incrementado del 3% al 7%.
Theresa huye despavorida, pero, como siempre sucede en los sueños, no avanza. Va en cámara lenta, debatiéndose por abandonar la espantosa visión. Después cae al vacío y de pronto aparece sentada en el segundo nivel de un autobús de los que acarrean turistas. La inmigración es el fantasma que recorre Europa y habla a través de cualquier líder conservador. “Primero los nuestros”, dicen. Pero no hay tales: los “nuestros” son los de costumbre, la clientela estable de los partidos que los representan y en nombre de los cuales se convierten en ventrílocuos. Los muros de la ciudad cierran la calle, las imágenes chillonas y fúnebres del nacionalismo reverberan con el fervor del fanatismo, mientras otros marchan para afirmarse como los únicos usuarios de bombines en el Reino Unido. Solo ellos. Y las indígenas en Bolivia.
El autobús arranca. No se disipa la ansiedad que el mapa le ha producido. Se detienen cerca del Ayuntamiento, que hasta hace poco fuera un bastión unionista y suena una voz en el micrófono: “Los jóvenes que pertenecen a la generación de finales de los ochenta, como el golfista Rory McIlroy, prefieren identificarse como irlandeses del Norte. Rechazan previas adherencias unionistas y republicanas. Pero –la voz carraspea– las divisiones que polarizan la ciudad persisten. A mi izquierda admiren el hermoso mural: se titula Clann Uí Chorra: An Stair ina Beo. Celebra las hazañas de la familia Corr, de la historia y el lenguaje nacionales.” Theresa se retuerce al escuchar el gaélico. Se concentra en su manifiesto, que –como las recetas mágicas– tiene algo viejo, algo prestado y algo vagamente esbozado en nombre de la comunidad y de la nación. El autobús reinicia la marcha.
“Miren qué bonito todo –señala Arlene Foster, la voz reverberante a través del micrófono–, pero si ven atentamente lo que parece igual no lo es: hay barreras que para el ignorante no se revelan pero que están presentes a lo largo de dos kilómetros y medio. ¿Ven ese pub llamado La Rosa y la Corona? Pues en 1974 le aventaron un petardo que mató a seis ebrios. ¡Y miren! A mi derecha está la oficina de apuestas de Sean Graham, donde cinco personas fueron baleadas en 1992.”
Más que los monumentos, las iglesias y los restaurantes, las cicatrices definen la ciudad.
Desde arriba, Theresa mira a una familia de nigerianos que avanza majestuosa. Les pide ayuda pero sus gestos pasan desapercibidos y recuerda que para cumplir la cuota de cien mil inmigrantes que ha vuelto a prometer al electorado habrá que expulsar a muchos, afectando –según la firma Deloitte– empleos calificados, pero también la agricultura y la industria turística. Lo mismo le sucede con una familia de chinos que desbordan una acera. En otra calle, los polacos y los lituanos la miran con ganas de torcerle el cuello y algunos corren detrás insultándola.
El autobús continúa su curso mostrando a los visitantes lo que distingue la ciudad: las bardas de metal corrugado o de ladrillos grises pintarrajeados que se alzan interrumpidas segmentando secciones de barrios proletarios, tan tristes que le recuerdan las aldeas en los valles galeses y los poblados en el norte del Reino Unido, diezmados desde las reformas de Margaret Thatcher.
“Pero estas bardas que ven –continúa la odiosa voz de Arlene, aunque ella haya desaparecido– no son nada comparadas con la que se alzará cuando el Reino Unido se desprenda de Europa: esa será peor porque reforzará estas y otras bardas étnicas y religiosas que nunca han desaparecido totalmente y que persisten mediante el uso de banderas y estandartes, los grafitis paramilitares, los eslóganes que incitan el odio.”
“¡Qué horror! ¡Esto es un manicomio!”, piensa Theresa, temerosa de que la demencia de Arlene Foster sea contagiosa.
A Theresa le gustaría descender del autobús pero en los sueños sucede todo lo contrario. Belfast se le impone mientras los turistas toman una foto del Hotel Europa que se ha levantado de sus ruinas varias veces.
Nada es nuevo. Después de la invasión de Cromwell entre 1649 y 1653 fueron trasladadas familias presbiterianas, lo que significó la segregación de los católicos y su exclusión de todo puesto público. Desde entonces cada comunidad ha tenido sus iglesias, sus escuelas, sus espacios de reunión y sus celebraciones exclusivas. Como suele suceder donde hay dos comunidades opuestas inevitablemente surge el ánimo sectario. El Acuerdo de Belfast confirma su arquitectura erguida sobre dos pilares irreconciliables que da por inamovibles porque a los dos bandos les conviene mantener segregados a sus votantes. De un lado los presbiterianos unionistas afirman su supremacía; del otro, los republicanos católicos exigen lo que, están convencidos, les corresponde. El rencor entre las dos comunidades no solo tiene un tinte religioso sino de legitimidad cuestionada ante lo que se considera una invasión y un despojo.
Mientras tanto, el Brexit continúa ejerciendo presión. Se trata de los preliminares que ya cuestan el 19% de los ingresos agrícolas a los granjeros irlandeses, de la circulación de productos que compiten ventajosamente dada la depreciación de la libra y el alza del euro, que contribuye al desequilibrio.
Por otro lado, Dublín se abandona a la fiebre constructora. Si hay despojos hay que estar preparados y para ello es necesario mejorar la vivienda, los colegios y el sector hospitalario.
En el Parlamento del Reino Unido esto es menos importante que conservar y ampliar el electorado para acceder a una capacidad negociadora que no se detenga ante las minucias de ningún tipo de oposición. Jeremy Corbyn era la víctima de un alud que habría de sepultarlo bajo el peso de las promesas incumplidas. Sin embargo, la desintegración de la masa partidaria en ideologías que tienen y carecen al mismo tiempo de ejes ideológicos, sociales y culturales, fragmenta lo que antes se condensaba en torno de los partidos tradicionales.
“Brexit significa Brexit” tiene el sentido que le dé cada ciudadano aunque la inflación ya muerda a los consumidores. No es la primera vez. Pero es relativamente novedosa para los jóvenes que no se explican el valor de un repollo. Respecto de la inflación y su relación con el salario, la diferencia entre los ricos y los pobres es cada vez más abrupta.
Pero hay más. Ante la visión apocalíptica de las hordas terroristas, como el rey Canuto ante los vikingos, Theresa May afirma la insularidad. Europa es una fortaleza acosada desde el interior y no solo Francia está en la mira debido a su pasado colonial –que no ha sido realmente analizado– y a su incapacidad para integrar a los inmigrantes musulmanes. Pero ningún país es ajeno a la amenaza y así lo demuestra el atentado que sufrió Manchester el pasado 22 de mayo.
Theresa se sacude en su lecho. No es que cuanto se le revela fuera desconocido. Pero apenas desaparece Arlene arde Kensington, la Torre Grenfell. 79 personas pierden la vida en una conflagración que habría podido ser evitada si los pobres lo ameritaran. Pero ¿a quién le importa el pequeño cadáver de Isaac Paulos, descubierto en el piso trece, cinco debajo del que habitaba con su familia? ¿O el de Khadija Saye? ¿O el de Sissy Mendy y los que les seguirán? Basta saber que murieron asfixiados por humos tóxicos y que luego sus cadáveres se quemaron a tal punto que solo fueron reconocibles por sus piezas dentarias.
Los sueños son la reconfiguración de la memoria pero la realidad diurna hacia la que Theresa se esfuerza por ascender es más controlable. Por lo menos durante un par de años más.
“Los somníferos –reflexiona al incorporarse– dejan un gusto acre en la boca.” ~