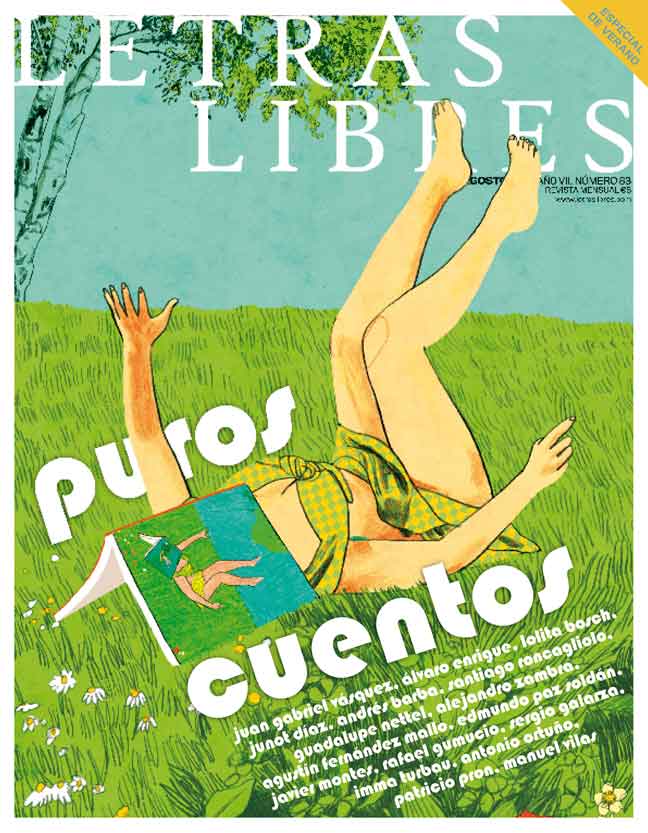Llegué a Tzintzuntzán por la noche y casi no la reconocí. Seguía siendo un pueblo miserable a pesar de sus viejas grandezas, pero además ya era horrible: estaba descarapelado, a reventar de vendedores ambulantes con chucherías idénticas de un puesto a otro y ensordecedores discos piratas; otro imperio de la arquitectura pos tercera guerra mundial en la que es rica la patria: casitas grises de monoblock con las varillas echadas para un tercer piso que nunca va a llegar, tinacos como atalayas ciegas.
Llegué porque teníamos un quinto hermano. Eso lo pienso sólo yo; todos los demás dicen que no es cierto, que era sólo mío e imaginario. Insiste mi hermana: Yo no me acuerdo de él porque no existía, pero sí de su fantasma; le decías Robin.
Aunque no puedo fijar ni su cara ni alguna manía específica que singularice a Robin, tengo grabados entre los surcos de la corteza cerebral el sonido de su respiración y el calor de su mano, un poco más gorda y mucho más chica, aletargada en la mía durante el Festín de los Enanos.
Vivíamos en un departamento largo y repleto de cosas en el que había dos habitaciones para los niños. En una dormíamos los dos mayores y yo, en la otra mi hermana sola, con una camita junto. Entonces por qué había una segunda cama en tu cuarto, le pregunté a ella cuando insistió en que Robin no existió. Era para los invitados, me respondió. Nunca teníamos invitados. Cómo no, dijo, la Yaya, cuando venía a visitar a sus amigas de México. A partir de ese momento la conversación se degradó. ¿Por qué dices México?, le pregunté, si México es todo el país; ¿por qué no dices el DF, como todos? Porque así nos enseñaron, respondió.
Yo no recuerdo a la Yaya. Murió cuando yo era bebé, por lo que, si llegó a usar la segunda cama del cuarto de mi hermana, fue antes de que naciera yo y, con más razón, Robin, que habría sido menor que yo. No éramos de los que tenían abuelos que visitar en la provincia: una casa grande y ventilada, una criada cariñosa, limonada, perros, despedidas tristes al final de las vacaciones. No tuvimos nada de eso. Sólo papá y mamá que trabajaban todo el día y que los fines de semana compensaban con viajes relámpago a lugares tal vez demasiado lejanos para las cuarenta y ocho horas de descanso a que tiene derecho una víctima de la semana inglesa. Tenían una peculiar afición por la región lacustre de Michoacán, a donde íbamos a dar con frecuencia incómoda.
Cuando volví muchos años después, llegué por la noche y pregunté en el hotel por el edificio de los bungalows en que solíamos quedarnos. Era un edificio blanco, con balcones, cerca del centro del pueblo, que crece de espaldas al lago. ¿Se imagina usted, me dijo el dependiente, cuántos edificios blancos que han servido de albergue ha habido aquí? Tenía razón. Me parece, le dije, que era de un gringo. Dijo: Puf, y me recomendó que fuera a la oficina de turismo o a la de planeación urbana. ¿Cuál planeación, le dije, si el pueblo está destruido? Me respondió con un enigmático Por eso, que pudo deberse a la falta de planes o a la presencia de un gringo. Al día siguiente me desperté temprano y salí a buscar el edificio calle por calle. Tzintzuntzán sigue siendo un pueblo chico a pesar de haber sido alguna vez una capital que midió sus fuerzas con gloria ante los aztecas feroces. Un mundo entero rebanado por la Historia, diosa centralista y cretina, que convirtió a México, que era una ciudad, en un país. Nosotros crecimos en México, la ciudad país.
Estoy seguro de que Robin no iba en el coche cuando papá nos llevaba a la escuela en la mañana, enloquecido de prisa. Se quedaría en casa, tal vez con la vecina: mientras fuimos niños, siempre comíamos en su departamento. Era una vieja dulce y tartamuda que se llamaba Tina. Nuestros padres le pagaban una renta mensual por nuestros gastos y por los días en que tenía que cuidar a alguno que cayera enfermo.
En época de clases llegábamos directo de la escuela a casa de Tina, pero en el verano la veíamos –a pesar de que tal vez estuviera encargada de cuidarnos– hasta las dos o tres de la tarde. Tocaba a la puerta de nuestro departamento y gritaba Aaaaa commmmer sin esperar a que le abriéramos. Salíamos en manada, ya con las manos limpias –su baño nos daba nervios– y encontrábamos su puerta abierta.
Yo, eso sí, ya iba a la escuela en la época de la que data mi único recuerdo físico de Robin: su mano tibia y carnosa. Cuando evoco su presencia, mi memoria se orla con el espíritu libertario de las vacaciones de verano: los cinco niños solos en la casa, jugando turista, o viendo el programa de Guillermo Ochoa en la tele, o celebrando el Festín de los Enanos. Nos quedábamos los cuatro en casa solos, bajo la teoría de que nos cuidaríamos unos a otros.
Teníamos varios elepés con cuentos infantiles. El de Cenicienta estaba hecho de acetato rosado muy opaco. Tenía un salto en la escena en que las hermanastras se prueban la zapatilla de cristal. Teníamos uno de Gabi, Fofó y Miliqui, unos payasos argentinos, en cuyos surcos venía impreso el primer poema que me aprendí:
Una sola lágrima derramó Ruperta
¿Pero por qué?
Porque estaba tuerta.
El verso regresa cuando pienso en Robin.
Al disco de Pinocho le faltaba un pedazo y había que escucharlo a partir de la entrada a escena del zorro en el lado a y prescindiendo de lo que hubiera antes de la aparición de las orejas de burro en el b. Nunca supe ni cómo empezaba ni cómo era que el niño dotado de movimiento pero carente de alma se hacía acreedor a un castigo tan tremendo y de aires tan clásicos como tener orejas y cola de burro.
El favorito universal era el de Blancanieves. Lo escuchábamos tanto que lo teníamos memorizado y lo poníamos en escena diario: el departamento entero el bosque y la mesa del comedor la cabaña.
El Festín de los Enanos se representaba sin público, de modo que lo que tenía de atractivo no era la intensidad con que se actuaran los papeles, sino la precisión milimétrica con que se repitieran las líneas de cada uno hasta llegar al final. Habríamos podido invitar a la vecina tartamuda y en su calidad de asalariada habría visto el espectáculo y hasta hubiera aplaudido, pero el juego no estribaba en contar algo, sino en cumplirlo; no pretendía hacer una marca en el mundo sino ser leal a él, seguir sus instrucciones: que cada quien encontrara el hado que le pertenecía siguiendo con fidelidad de integrista su surco. El Festín de los Enanos era sólo para nosotros, que estábamos cerrados como tal vez lo estén todos los niños. Nuestra hermana era Blancanieves y la bruja; yo era Gruñón, Cazador y Dormilón. El mayor, además de ser sus enanos, era el príncipe.
El juego empezaba antes de la representación, en lo que habría ocupado el lugar del ensayo si lo que hacíamos hubiera sido teatro. Retirábamos la mesa de centro de la sala, el mayor ponía el disco y nos tirábamos por orden de edad sobre la alfombra, a escuchar con los ojos bien cerrados. Para potenciar la concentración, nos tomábamos de las manos formando un círculo organizado por edad. Robin entre el mayor y yo. De ahí data el recuerdo. En mi mano izquierda la palma de Robin, tibia y carnosa. Y hay un único registro visual: aunque no me acuerde de su cara, tengo bien claras las uñas sucias de su mano. Los pliegues de las articulaciones de sus falanges guardando los hilos de mugre que distinguen a los niños silvestres, sus nudillos todavía hundidos.
Nosotros estábamos un poco más limpios que Robin. Mamá y papá llegaban en la noche y nos desconectaban de la televisión, a la que pasábamos pegados la mayor parte de la tarde. La encendíamos después de comer en casa de Tina, cuando empezaba la barra de caricaturas y nos seguíamos viendo las series gringas de aventuras. Nunca hacíamos la tarea y no tenía importancia porque nadie se enteraba mas que las maestras, que de todos modos pertenecían al mundo sufrido y casi imaginario de la escuela: sus presencias no estaban conectadas con la realidad, que se terminaba en la puerta del departamento.
Casi siempre alcanzábamos a ver una o dos series policíacas nocturnas –prohibidas para el resto de los niños– antes de que nuestros padres llegaran con su torbellino de instrucciones a hacernos algo de cenar y persuadirnos para entrar a la regadera. Si Robin tenía por entonces todavía los nudillos hundidos, lo más probable es que ya le hubiéramos preparado su leche y se hubiera dormido en su camita al lado de la de mi hermana. De ahí que estuviera menos limpio que los demás. Es posible inventar el recuerdo de una mano, mentirla, pero ¿una mano sucia? Los ribetes de mugre me parecen la prueba de que el surco de Robin fue real.
¿Por qué la cama en el cuarto de la Nena era más chica?, le pregunté alguna vez al mayor. Vive fuera de la capital, en una ciudad soleada y con playa. Había ido a verlo durante las vacaciones solamente porque me las dieron y no tenía a donde más ir. A él la distancia le ha servido: tiene un departamento con vista, una mujer guapa, una hija marcada por esa señal de la buena fortuna que es la ingratitud. Nosotros no hubiéramos hecho nunca una rabieta: teníamos la sensación, alentada por la vecina tartamuda cuando nos portábamos mal, de que nuestros padres simplemente podían no llegar para forzarnos a tomar un baño, así que agradecíamos con obediencia un tanto perruna su aparición diaria como un cometa de dos cabezas.
No sé, me respondió mi hermano y había la zozobra de quien duda de sus certezas en la forma en que miró al malecón mientras depositaba cuidadosamente su vaso de coca-cola sobre la balaustrada de la terraza. Hacía calor y caía sobre nosotros la tarde siniestra y llena de bichos del trópico. La Yaya sería chiquita, dijo, aunque la verdad es que yo no la recuerdo en bata por el departamento de México. ¿Por qué dices “México”?, le pregunté a él también, pero no se puso defensivo como mi hermana. Así le decimos en provincia, dijo. Pero tú no eres de provincia. Mi hija sí y uno es de donde crecen sus hijos. Se sentó en una tumbona sin recargarse en el respaldo: se quedó en el filo. Se talló la cara antes de decirme: Todo el mundo es de donde son sus padres, pero nosotros estábamos como desatados de ellos, así que somos de donde son nuestros hijos. ¿Y yo que no tengo hijos? Ve lo desatado que estás. Le dije: Es como si hubiéramos sido de la tele, ¿no? Y traté de bajar el volumen emocional con un chiste: O del tocadiscos; en realidad somos los hijos de los Enanos. Me miró muy serio: ¿Qué enanos? Los del Festín, le respondí. ¿Qué Festín? El juego de Blancanieves. Se alzó de hombros. No me acuerdo de eso, dijo. Mencioné la representación, la imagen que no me da descanso: los niños tirados en el suelo, formando un círculo con las manos apretadas y los ojos cerrados, incluso repetí algún parlamento que tengo trabado por ahí y que aflora cada tanto, Robin entre él y yo. Ni idea, dijo, pero Robin era imaginario, eso es seguro, ¿les has preguntado a los otros? La Nena se acuerda del disco, le dije, y duda sobre las representaciones, pero está segura de que no hacíamos un círculo tomados de las manos. Tú eras más chiquito que nosotros, así que te tirábamos a loco; a lo mejor lo hicimos algún día y a ti te impresionó.
Estoy seguro de que no es así, pero preferí cambiar de tema. ¿Te acuerdas de los viajes a Michoacán? Dio un bufido: Qué friega. Qué manía esa ¿no?, hacer viajes que ameritarían una semana en dos días. Y siempre a los lagos, dijo; siempre el mismo viaje, a los bungalows esos, a vestirse de blanco, a ponerse los cascabeles en los tobillos, qué necedad.
Recordé los bungalows, que para la fecha de esa conversación tenía totalmente borrados. Me tiré en la tumbona junto a la suya, a fondo. Le di un trago largo a mi refresco. ¿Qué es eso de los cascabeles en los tobillos?, le pregunté. Papá y mamá eran concheros, me dijo, creían en las vibras, en la madre tierra, en los dioses del lago; ¿no te acuerdas? No. Llegábamos a Michoacán y a la hora que fuera se ponían sus trajes blancos y su paliacate rojo en el cuello, luego íbamos a ver la salida del sol en el lago y danzaban con los cascabeles; me imagino que trabajaban tanto que así desfogaban. Me reí, nuestros padres siempre han sido un misterio para mí.
¿Entonces no te acuerdas del Festín de los Enanos?, insistí. Negó con un gesto. Es la prueba que me queda de que Robin no era imaginario, completé. Robin no existió. Lo dijo triste, negando con la cabeza como un elefante esclavo. Y luego de una pausa minúscula, ¿Y sigues saliendo con Martha? No. Pronto va a ser ridículo que sigas teniendo novias, opinó casi para sus adentros. Luego trató de enmendar: Sin ánimo de ofender. Qué quieres que haga, le dije, siempre he sentido que a mi cerebro le falta el pedazo con que se adquieren compromisos. Como al disco de Pinocho, dijo, y se rió. Si nos hubiéramos aprendido ése de memoria cuando estaba completo, le dije, seguro tendría nueve hijos y me los llevaría a Michoacán de fin de semana. Eso no.
En Tzintzuntzán busqué el edificio de los bungalows toda la mañana. Lo busqué comenzando por el centro del pueblo y caminando en círculos cada vez más amplios hasta alcanzar la orilla del lago. No tuve fortuna a pesar de que pasamos buenos diez o quince fines de semana ahí cuando éramos chicos.
Hoy en día uno toma una carretera de un millón de carriles y llega en dos o tres horas a la laguna de Cuitzeo, de ahí ya hay cualquier distancia a los pueblos de la rivera e incluso a Yuriria, que tiene su propia laguna.
Después de la desviación a Morelia se hará cuando mucho otra hora y media al lago de Pátzcuaro y los pueblos que lo rodean. Ahí está Tzintzuntzán.
Cuando éramos niños no era así: había que hacer un montón de sierra por caminitos de ida y vuelta, había que parar en los pueblos a cambiar las bandas del motor porque se quemaban con las subidas, había que avanzar a paso de tortuga detrás de tráilers demasiado cargados o camiones de pesadilla en los que se acumulaban rejas y rejas de marranos vivos que gritaban como niños, cagándose y meándose unos a los otros rumbo al rastro.
El hermano de en medio, que era el más sentimental, entraba en trances de angustia pensando en el cochino cuya reja habría quedado hasta el fondo y al centro de la plataforma del camión. Si nuestro padre no conseguía rebasar pronto al camión, hasta lloraba.
Teníamos un Rambler 71 azul cielo, destartalado para los lujosos estándares automovilísticos de este mundo en el que cualquiera puede pedir un préstamo al banco, comprar un coche de diez mil cilindros, y montarse en las carreteras de un millón de carriles. Antes no era así. Los coches se usaban hasta que se acababan. Nuestros padres viajaban adelante, con una hielerita en el centro del asiento corrido y nosotros apeñuscados atrás, Robin, como el cochino del centro del camión marranero, apretujado entre los demás hermanos, que no cagábamos y meábamos unos sobre los otros, pero sí llegamos a vomitarnos cuando la prisa de nuestro padre y las curvas del camino eran muchas.
El de en medio es el único que duda antes de negar la existencia de Robin. Dice: Quién sabe, papá y mamá eran raros. Pero a él nunca se le ha podido creer nada: su sentimentalismo lo ha orillado a vivir en una irrealidad destructiva que devora todo lo que toca. Él era el encargado de pasar los refrescos. No sé si nuestros padres lo encontraran más confiable o si fuera una de esas reglas sin origen ni destino por las que los niños administran sus vidas. ¿Me puedo tomar una coca?, decía alguno de nosotros y nuestra madre respondía que sí. Entonces el de en medio, estuviera sentado donde estuviera sentado, estiraba la mano y sacaba refrescos para todos: no era imaginable que si uno de nosotros tenía una coca, alguno de los demás no la tuviera.
Él recuerda que siempre sacaba cuatro y sólo cuatro bebidas de la hielera, pero concede que de haber existido Robin, habría sido demasiado chiquito para empinarse un envase. ¿Entonces tú sí te acuerdas?, le he preguntado las mil veces que su paciencia de santo me lo ha permitido. No, dice siempre. No me acuerdo y creo que me acordaría, pero la memoria funciona así, por oscuridades.
Él tiene clarísimo, en cambio, que jugábamos al Festín de los Enanos: coincidimos en que el círculo de niños tomados de las manos y con los ojos cerrados fue el mejor momento en las vidas de todos nosotros. De ahí todo ha ido en picada, me dijo un día con una cara que me hizo pensar que se iba a poner a llorar como lloraba con los cochinos. No lo hizo. Se ha endurecido: es policía. Y sí había una camita ahí que nadie usaba, anotó pensativo, mientras encendía un cigarro con la colilla del anterior.
No se acuerda, en cambio, de los bungalows en que nos quedábamos. La verdad es que yo no los tuve nada claros hasta que volví, eran un amasijo confuso por la distancia, pero tanto mi hermana como el mayor están de acuerdo en que todos eran idénticos a pesar de que estaban en pueblos con distintos nombres –todos igual de impronunciables porque el purépecha es una de esas lenguas autoabsortas que se quedaron sin parientes ni descendencia.
Hice un ejercicio: le pedí al mayor que describiera por carta la cocina del bungalow de Erongarícuaro y, con el papel en la mano, le pedí por teléfono lo mismo a la Nena, pero sobre el de Handacareo. Las descripciones coincidían despiadadamente. Me inquietó tanto, que repetí el ejercicio, con la habitación de los niños. Era más fácil, porque no tenía ninguna peculiaridad, salvo unas cobijas estampadas con una representación demasiado colorida de Calzontzin, el último rey purépecha. Ambos volvieron a recordar lo mismo, pero la realidad mostró una rajadura: él contó cuatro camas en la impresión de su memoria y ella cinco; había una quinta arrinconada y más chiquita. Sentí todo en falta y le pregunté, tal vez con demasiado énfasis, si aquella cama sería también para la Yaya. Ya deja eso, me dijo; por entonces las familias eran más grandes, así que si alguien ponía un bungalow en renta, metía las camas que podía en los cuartos de los niños. Volví al mayor, y estaba ciertísimo de que las camas eran sólo cuatro y tenían las colchas estampadas con la imagen de Calzontzin sobre un fondo rojo. Ya sabes, me dijo, ese amor misteriosísimo por las figuras de derrota que se repite por toda la República. Inevitablemente, le pregunté por qué decía la República en lugar de México. Porque México es el DF, me dijo.
Tengo que reconocer que utilizo esa pequeña disputa sobre los nombres de la ciudad y el país porque es la que mejor me sirve para romper el punto de gravedad de las pequeñas certezas del mayor y la Nena. Yo sé por qué le dicen México a la capital y la República al resto del país. Es un registro antiguo, el surco en el romance de una lengua como de pájaros que nosotros ya no hablamos; el cascarón roto de un mundo en que había reinos en los que todavía nadie soñaba que existiera un reino de reinos llamado Castilla. Reinos que fueron llamados mexicanos sólo porque México era el más potente el día en que llegaron los conquistadores.
El reino de Nueva España, el de Nueva Galicia, el marquesado de Oaxaca, la Capitanía de Guatemala; los castellanos clonando a sus reinos españoles en una tierra que no entendían, y los antiguos habitantes de los reinos americanos extrañados ante una nomenclatura con significado sólo burocrático. La palabra “México” quería decir algo: el centro del lago, el ombligo del conejo, el cordón umbilical de la luna, la columna del mundo. ¿Qué significaba Nueva España? ¿Nueva Galicia? Nada. Era como empezar a llamarse de un día para otro “Estados Unidos de América” o “República Oriental del Uruguay”; categorías gubernamentales, descriptivos políticos: La República, un sistema de gobierno confundido con el suelo en que está asentado.
Si mi hermano mayor le dice a su mujer y su hija Vamos a México, repite en romance y sin darse cuenta la voz de pájaro antiguo de unos comerciantes purépechas a quienes se les llenó la boca de admiración y miedo cuando lo dijeron hace quinientos años: Vamos a México.
Cuando volví a la capital de los purépechas comí, frustrado por no encontrar los bungalows, en un restorancito de la rivera y me senté instintivamente de espaldas al agua y sus dioses. Vi hacia la sierra. El camino se me abrió como por hechizo cuando reconocí los cerros. Me terminé mi pescado blanco, pagué la cuenta y seguí de memoria los pasos de los pantalones blancos de nuestros padres, sus tobillos abultados por los casacabeles. Con el oriente puesto en los cerros, fui recorriendo las calles que eran las mismas aunque ya no estuvieran empedradas y circularan por ellas muchos más coches y muchos menos indios que antes: que todo se transfigure no significa que algo falte.
El edificio de los bungalows se me reveló en una esquina por la que había pasado mil veces durante la mañana. Estaba convertido en una oficina de la policía. Pensé, aunque nunca se lo he vuelto a preguntar, que el hermano de en medio sí había vuelto.
Se quedó pensativo el día en que le pregunté sobre los bungalows. Reconoció que no se acordaba bien. ¿El dueño era un gringo?, dijo. Ya había entrado a la fase de obstinación silenciosa en la que se acomoda después de su quinto vaso de ron con agua, sin hielos. Se quitó los lentes de vidrios pardos que usa incluso en interiores, para tallarse los ojos. Los dejó sobre la mesa y volvió a encender un cigarro con la colilla del que ya se le terminaba. Michoacán, dijo, es una hermosa palabra, y se volvió a quedar callado. Papá y mamá nunca la usaban, le dije. Hizo algo que en su cara de policía desmoronándose equivalía a una sonrisa mientras negaba con la cabeza. Qué raros eran, ¿te acuerdas cómo le decían? Afirmé: Puréh’pecherío, Vamos a Puréh’pecherío, inolvidable. Papá se pasaba el viaje repitiendo la palabrita; no se cansaba. ¿Nunca has vuelto?, le pregunté. Trabajo siempre, dijo, y cuando hay algo en el Puréh’pecherío mandan al ejército: es tierra de guerrilleros y narcos; la policía no entra ahí; para nosotros, es otro país.
Tú deberías volver, me dijo, si yo tuviera que encontrar a Robin iría ahí. ¿A dónde? Lo pensó un poco, se volvió a tallar los ojos: A Tzintzuntzán; ahí es a donde más íbamos; de allá venían papá y mamá cuando el accidente. Eso del accidente sólo te lo crees tú, le dije. Vi las actas, me respondió. Le debo haber ofrecido una mirada demasiado expectante, porque completó: Ni lo pienses, no decía nada ahí de ningún Robin.
Tal como habíamos sospechado que sucedería, nuestros padres no volvieron una noche. Simplemente no llegaron a cenar, así que vimos Starsky y Hutch, Las Calles de San Francisco y hasta Colombo. No nos bañamos. Tampoco a la mañana siguiente, en que nos hicimos un desayuno de príncipes aprovechando su ausencia. Al día siguiente estábamos escuchando el disco de Pinocho cuando tocaron a la puerta. Era la vecina, que había transitado del impedimento verbal al silencio perfecto, los ojos cuajados de lágrimas.
Nos separaron. A mi hermana y a mí nos fue mejor con la tía Amelia: nuestra infancia fue sólo triste. La del mayor y el de en medio fue dura, pero no sé en qué medida porque nunca hablan de ella. Nos juntaban en Navidad. Todavía lo hacemos: nos juntamos en Navidad aunque nos la pasemos peleándonos toda la cena. Nos damos regalos porque seguimos siendo una familia aunque ya nadie se tome de las manos con los ojos cerrados: la aguja de la vida, avispa en la nuca.
A mí me sigue pareciendo raro que nuestros padres se hubieran accidentado justo después de hacer su testamento, le dije al de en medio el día que me propuso que fuera a Tzintzuntzán. La gente tiene vislumbres, me dijo mientras jugaba con sus lentes, en mi trabajo lo veo diario, gente que sospecha algo y va y sucede; yo puedo reconocer cuando alguien anda metido en problemas con sólo sentirlo pasar. ¿Mamá y papá andaban metidos en algo? No sé, era niño; tampoco los recuerdo tan claro. ¿Robin? ¿Qué? ¿Y si se lo dieron a un pariente que se escapó con él?, ¿a la tartamuda? Te digo que vi el expediente; todo estaba ahí, el testamento, las actas, quiénes iban con la tía Amelia y quiénes al orfanato. A mí me cuesta pensar que algún día los tuvimos, le dije, lo que recuerdo es la tele y que la apagaban. No les vas a perdonar que nos hayan dejado huérfanos, me dijo, que se hayan ido a Tzintzuntzán sin nosotros; yo creo que lo de Robin viene de ahí. ¿De dónde? No sé, a lo mejor es un sueño. No es un sueño. Ve a Tzintzuntzán, quién quita y encuentras algo. ¿Qué voy a encontrar? A tu pájaro. Dale con eso.
Se volvió a poner los lentes y pidió la cuenta con un gesto. Me miró y murmuró: Yo invito. ¿No será peor ir?, le pregunté. ¿Sabes qué quiere decir “Tzintzuntzán”? Ni idea. “Lugar de colibríes”; tal vez le hayan puesto Robin a tu hermanito porque no le podían poner Colibrí. Si existió, le dije, era nuestro hermanito, no sólo mío. Si existió, dijo, ocupó tu lugar. ¿Qué quieres decir? Yo no quiero decir nada. ¿Un fantasma? Los fantasmas no existen. Ven conmigo, le dije. Siempre trabajo. En Navidad no. Somos una familia a pesar de todo. Robin era de todos, como la Navidad, le dije; ven conmigo. Robin, me dijo, era tuyo porque se metió en tu surco; ve solo.
Entré a la oficina de la Policía Municipal de Tzintzuntzán y le pregunté a la señorita demasiado joven que atendía el módulo de información ciudadana si aquel edificio había sido alguna vez un hotel de suites –ya nadie dice bungalows. Me dijo que no sabría decirme y le dio media vuelta a su silla giratoria. Gritó, mirando hacia los escritorios de sus compañeros de trabajo, si alguien sabía qué había sido ese edificio. Me avergonzó que alguien ventilara de manera tan pornográfica un momento crucial de ese tramo corto y sagrado en que fuimos una familia con mamá y papá, con baños obligatorios y viajes en coche, con casa y tele. Una señora afirmó con la cabeza. Era un hotel, dijo, de un gringo. Le pregunté si podría decirme dónde podía encontrar a ese gringo y me dijo que no porque lo habían deportado. Estaba loco de remate, añadió, se creía el rey de los purépechas y hacía sacrificios.
En Navidad el de en medio me regaló un CD con el cuento de Pinocho. ~