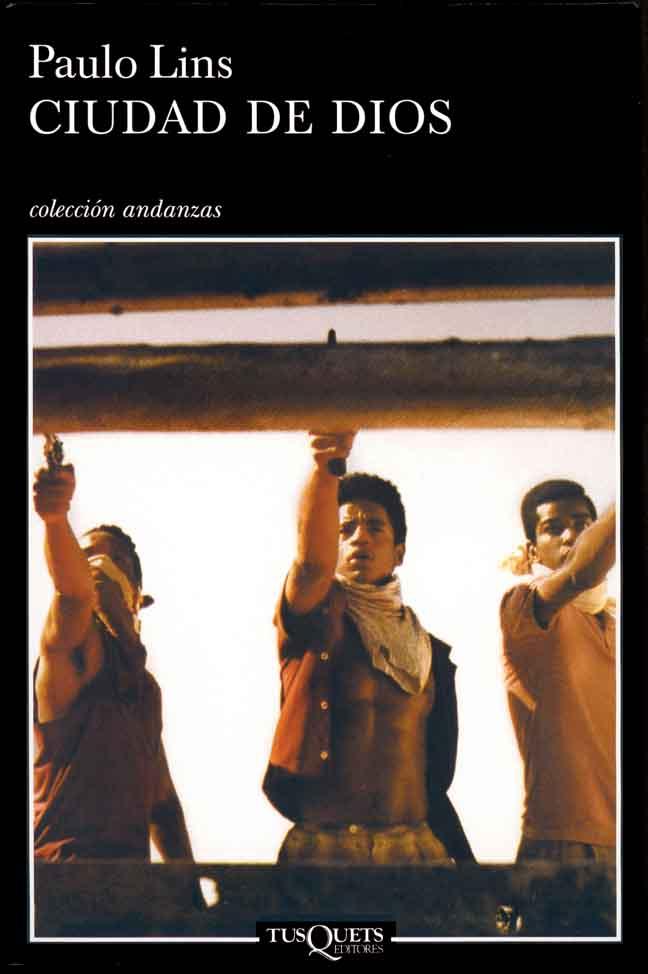“Nunca pienso en términos de alienación; son los otros quienes lo hacen”, dijo en 1967 el director italiano Michelangelo Antonioni, cuando Curtis Pepper de Playboy le preguntó si ese era el tema de sus películas. “La alienación significa una cosa para Hegel, otra para Marx y aun otra para Freud […] Es un asunto que bordea la filosofía, y yo no soy filósofo ni sociólogo. Mi asunto es solo contar historias.” La respuesta cortante revela su hartazgo ante la forma aún vigente de etiquetar su cine. Sobre todo, su trilogía sobre personajes de pasos lentos y miradas perdidas centrados en sus intentos fallidos de alcanzar la plenitud amorosa: L’avventura (1960), La notte (1961) y L’eclisse (1962). Para el director, esta plenitud era una quimera. Cuando el mismo periodista le dice que en sus cintas los hombres son incapaces de mantener un vínculo con las mujeres, el director responde con una pregunta retórica: “¿Crees que existe la relación ideal entre un hombre y una mujer?”
A pesar del juego de gato y ratón al que sometía a quien lo entrevistara, Antonioni daba claves claras sobre qué causaba el aparente desapego de sus personajes. No era indiferencia sino deseo de anclarse. “Mis personajes buscan un hogar”, sostuvo en una entrevista que le concedió al crítico Roger Ebert en 1969. Esto desmiente otra lectura frecuente de sus películas: que el hastío de sus protagonistas proviene de su bienestar material. “Hablo de ellos porque los conozco”, respondía cuando se cuestionaba su tendencia a retratar una clase media acomodada, y agregaba que el confort no protegía de la ansiedad. A la par de ello, consideraba “absurda y simplona” la idea de que el cine debía mostrar toda la realidad. Él prefería abordarla a partir de un personaje aislado para luego –y no siempre– mostrar el lugar que ocupaba en la sociedad.
Su método era inverso al del neorrealismo italiano, cuya consigna era mostrar un país devastado por la guerra. Antonioni consideraba que esa escuela había sido la respuesta estética adecuada a su tiempo, pero que la vuelta a la paz demandaba explorar las consecuencias de la destrucción en la psique de las personas. Él sería el autor de ese cine. Dado a rechazar adjetivos, acogió la frase “neorrealismo del interior”, acuñada por la crítica francesa, para definir su propio estilo. Así como el neorrealismo llevaba al espectador a mirar a los personajes, el neorrealismo del interior coloca la cámara dentro de ellos. El cambio de perspectiva, decía, fue consecuencia de su propia desconexión con el pasado reciente: “Sentía que ya no toleraba ciertas películas, ciertas formas de contar historias, ciertos trucos para avanzar la trama. Todo me parecía pre- decible e inútil.” El hastío no era solo estético. El trauma de la guerra, la creación de la bomba atómica, el surgimiento de la Guerra Fría y todo lo que trastocó al mundo a mediados del siglo XX, afirmaba, habían cambiado al hombre mismo. Por tanto, no veía el sentido de obligarse a seguir los mecanismos de un orden que había llegado a su fin. Este mismo desarraigo aqueja a sus personajes. No son ellos las víctimas directas de la guerra sino quienes deben fingir que todo ha vuelto a la normalidad.
A medio camino del 2020, la trilogía de Antonioni vuelve a ser espejo de la desconexión colectiva. Se diría que no hay relación entre el contexto de su aparición y el presente, pero la pandemia del coronavirus ha vuelto a dividir la experiencia de habitar el mundo en un antes y un después. Más allá de si es sensato compararla con una guerra, la devastación es semejante: los miles de muertos, los millones de enfermos y un colapso económico que trae consigo desgracias que apenas se avistan. Esta vez, sin embargo, lo peor no ha quedado atrás. Las pocas probabilidades de combatir el virus a corto plazo obligan a volver a las calles –todo sin bajar la guardia y sin librar el riesgo de contagio–. La nueva cotidianidad empalma guerra y posguerra, y esto genera estados anímicos parecidos al pasmo. Cualquiera que en estos días los haya experimentado quizás encuentre afinidades con personajes a quienes se ha tildado de ociosos y vacíos (“parásitos”, según Roger Ebert). Como ellos, volvemos a experimentar el fin de una era. De nuevo nos preguntamos si mañana estaremos aquí.
Un espectador de hoy quizá no encuentre novedosa la sintaxis visual de L’avventura, La notte y L’eclisse: planos largos y subjetivos, yuxtaposición de humanos “pequeños” y construcciones enormes, uso dramático del blanco y negro (y, luego, del color). Esa disrupción en las formas era la expresión del “neorrealismo del interior”, pero el cine que siguió asimiló el estilo de Antonioni y luego lo relegó al cajón de referencias y guiños. La nueva posguerra, sin embargo, genera estados anímicos que desempolvan formas de ver.
En L’avventura y La notte, la sombra de la muerte y del desvanecimiento de lo que se creía seguro son parte de la trama misma. En la primera, una mujer desaparece de forma misteriosa. Durante un viaje en un yate cerca de Sicilia, Anna (Lea Massari) discute con su novio Sandro (Gabriele Ferzetti). Ella le dice que no tolera la idea de pasar una vida juntos y que prefiere que no se vean más. Después de esta discusión nadie volverá a verla. El grupo la busca en una isla cercana y luego Sandro levanta un reporte. No hay pistas ni explicaciones. Al cabo de un tiempo dejan de buscarla. La falta de resolución desconcertó (y quizá todavía) a las audiencias. Pero el asunto de L’avventura no era la desaparición de Anna sino el efecto de su ausencia en los personajes que seguían a cuadro: los estragos interiores que Antonioni buscaba explorar. Al poco tiempo, Sandro comienza a asediar a Claudia (Monica Vitti), la mejor de amiga de Anna. Al principio ella lo rechaza: puede que la perturben la volatilidad de los afectos de él o los suyos, la idea de traicionar a Anna o la posibilidad de que esta vuelva. Cuando al fin contempla tener una relación con Sandro, este hace añicos toda esperanza. La última escena de L’avventura es la más desoladora: Sandro llora desconsolado y Claudia le pone una mano sobre la cabeza. Después de todos sus encuentros eróticos, es la primera vez que se tocan. Se reconocen como seres rotos: intolerantes a la soledad e incapaces de conectar.
En La notte, la muerte de un amigo de la pareja protagonista es el preámbulo de un recorrido por fiestas y reuniones que revela la crisis de su relación. Desahuciado en un hospital, Tommaso (Bernhard Wicki) conversa con Lidia (Jeanne Moreau) y Giovanni (Marcello Mastroianni) sobre la lucidez que provoca la agonía. Habla de su tiempo desaprovechado y de la noción de “éxito”. La siguiente parada del matrimonio será el coctel de presentación del libro más reciente de Giovanni, pero la sola yuxtaposición de contextos le resulta intolerable a Lidia. Así, sale de la fiesta y emprende la más mítica de las caminatas solitarias de la filmografía de Antonioni. Los paisajes que recorre apuntan al pasado –edificios en ruinas, un reloj de pared descompuesto– y están salpicados de modernidad –aviones veloces, edificios altísimos–. Son frases visuales que anticipan lo que Lidia le dirá a Giovanni hacia el final de la noche: la muerte de Tommaso le ha hecho comprender que dedicó su vida a un hombre que nunca la vio. Él toma conciencia de su egoísmo. “Vamos a intentar sujetarnos de lo que estemos seguros”, le responde a Lidia. Pero es tarde para ambos. No hay pasado que rescatar ni futuro que los vincule.
En L’avventura y La notte se asoma el desencanto de los personajes hacia las instituciones sociales (principalmente el matrimonio) y los sistemas económicos (sobre todo el capitalismo) que ofrecen falsa seguridad. Sin embargo, en L’eclisse, la cinta más inasible de la trilogía, el rechazo a estos valores es el delgado hilo argumental. Vittoria (Monica Vitti) termina su relación con Riccardo (Francisco Rabal) con argumentos semejantes a los que dio Anna a Sandro al inicio de L’avventura. A diferencia de ella Vittoria no desaparece, sino que invita al espectador a seguirla a dos sitios turbulentos. Por un lado, la casa de bolsa en la que su madre y decenas de italianos especulan (y pierden) millones de liras. Por otro, el departamento de una mujer que extraña su vida en Kenia y se rodea de objetos que replican los ambientes salvajes. Es una colonialista exilada, que aun desde su nostalgia llama “monos” a los africanos.
Vittoria se involucra con Piero (Alain Delon), el corredor de bolsa de su madre. Es el tipo de persona a quien le preocupa más el costo de reparar su Alfa Romeo que el hecho de que un hombre murió al intentar robárselo. También esta relación fracasa. Ambos hacen una cita para verse al día siguiente, pero ninguno asiste. Las últimas tomas de L’eclisse muestran los lugares en los que Vittoria y Piero podrían haberse encontrado de haber cumplido su promesa. Son planos de sitios vacíos. Neorrealismo del interior.
“Estoy cansada y deprimida; harta y confundida”, dice Vittoria en L’eclisse. “Hay periodos en los que da lo mismo tener en las manos una aguja y un hilo, un libro o un hombre.” Diálogos como estos, aunados a la vestimenta chic de los personajes y a la belleza icónica de los actores que los encarnaron, hicieron que los hombres y las mujeres del cine de Antonioni fueran considerados el epítome de la decadencia. Pero son ellos quienes miran escépticos a los voraces y optimistas a ultranza –los que buscaban opacar su propia incertidumbre con relaciones fugaces, autos deportivos y fantasías de safari–. Parafraseando a Antonioni, los alienados son otros. Los personajes de la trilogía buscan certezas con desesperación. El mundo no les es ajeno, mucho menos despreciable, solo no saben qué esperar de él. Desde el limbo que habitamos, los podemos entender. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.