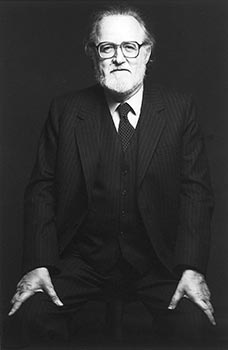A cuarenta años del proceso de transición de 1983, el sistema político argentino muestra síntomas elocuentes de desgaste y envejecimiento de algunas de sus piezas fundamentales. La enfermedad no es exclusiva del caso argentino y se manifiesta con síntomas mucho más elocuentes en la mayoría de las democracias del continente, para no mencionar el caso de países hasta no hace mucho tiempo ejemplares, como Estados Unidos, o algunas de las repúblicas presidencialistas del resto de América Latina, como Chile, Perú o Colombia.
Para entender a cabalidad este proceso, que afecta las estructuras y dinámicas más profundas del sistema, baste considerar el caso del régimen presidencial de Estados Unidos –con un expresidente y aspirante a una reelección que puede llegar a competir desde una prisión preventiva o, en otro plano, el aislamiento social creciente de su Corte Suprema–. Son ejemplos que ofrecen mayores argumentos a la hora de explicar que la crisis de la democracia no es coyuntural y reconoce dimensiones globales.
El malestar no es nuevo y sus síntomas tienden más bien a agravarse. Las recientes elecciones en países como Ecuador, Guatemala o, en estos días, la crisis interna de la mayor parte de las coaliciones gobernantes en la región abren interrogantes de fondo, que tienen que ver hasta con hegemonías muy establecidas como acaso la del partido Morena en México. El balance de las democracias actuales es deficitario. Las razones son múltiples e irreductibles a explicaciones simplistas. La democracia es compleja e inestable en sus equilibrios básicos y conviene asumir esta complejidad con todo lo que ella implica.
Las enseñanzas que ofrece la nueva circunvolución del caso argentino son múltiples. Bastaron los resultados iniciales de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que se precipitara una combinación de acciones y reacciones que han sacudido el corazón mismo del sistema. A cuatro décadas de la transición de 1983, el bipartidismo imperfecto ha acabado por desmoronarse. La emergencia de una tercera fuerza electoral con posibilidades cada vez más reales de triunfo en las elecciones del próximo 22 de octubre ha inmovilizado de modo casi definitivo a la clase política y a la burocracia del país.
Una primera evidencia es el estado de parálisis con que Argentina aguarda esos comicios. Los gobiernos tanto nacionales como locales han reducido al mínimo sus actividades. A nivel nacional, el shock es total y en la mayoría de las provincias y municipios alcanza, poco a poco, a las actividades más esenciales. La dirigencia política ha quedado atónita, sin más reflejos que reacciones defensivas casi imperceptibles, orientadas más a atemorizar a los votantes que al tipo de autocríticas y redefiniciones que la sociedad exige a quienes pretenden liderarla en situaciones de crisis.
El electroencefalograma de los dirigentes políticos tradicionales parece plano. Solo muestra señales mínimas de reactivación en no más de media docena de gobernadores de provincias e intendentes de las grandes ciudades, conscientes por experiencia de que las crisis comportan siempre nuevas oportunidades que solo pueden ayudar a los que se ayuden a sí mismos. Muchos saben también que las sociedades se mueven a partir de mecanismos drásticos e inmediatos de empatía: la gente asustada –ya se sabe– asusta, de la misma manera que la gente cansada cansa y la gente harta también harta. Es el mecanismo fundamental por el que la gente entusiasmada entusiasma y la gente agradecida agradece siempre. Empatía pura: la ley de leyes fundamental del mecanismo de construcción de la confianza y la cooperación social.
El dato central es sin duda el de que Argentina, al igual que la mayor parte de los países de la región, atraviesa por una revolución desde la demanda. La oferta política –la Causa, el Movimiento, el Partido, el Líder o cualquiera de las perspectivas supply-side de la política– parecería agotada. Las formas más tradicionales de este “ofertismo” de los populismos dejaron de ser atractivas. Poco queda ya de la épica transformadora impulsada por las grandes utopías.
La política ha perdido toda su capacidad para prefigurar el futuro y para magnetizar el clima ciudadano. Es algo que Argentina comparte con la mayor parte de las democracias, cualquiera que sea su nivel de madurez y arraigo social. De allí que para entender lo que sucede sea útil el arsenal de enseñanzas y lecciones procedentes de la rica experiencia de las transiciones democráticas vividas por las democracias comparadas en los últimos por lo menos cuarenta años.
Una primera lección es la de que los cambios de régimen responden siempre a movilizaciones innovadoras que provienen del interior de las sociedades. Movilizaciones que pueden cobrar ya sea la forma de demandas sociales y concentraciones populares –al estilo de la crisis de las autocracias islámicas– o formas mucho más tenues e imperceptibles, que se manifiesten en el plano de los valores y las grandes preferencias colectivas, surgidas de sectores con potencial de transformación, aun cuando no sufran situaciones de privación y de demandas sociales insatisfechas. Este es otro dato relevante: lo que atrae de los nuevos liderazgos de ruptura no es lo que dicen o lo que proponen. Es más bien cómo lo dicen y cómo lo proponen.
En la Argentina vastos sectores –que se sitúan de modo transversal a lo largo y a lo ancho de la sociedad, por sobre las diferencias de edad, sexo, hábitat y condición social– viven hoy un proceso profundo de movilización, específicamente orientada hacia el cambio de las condiciones actuales de la vida política en el país.
La relevancia social de estos sectores no es tan importante como la densidad, el nivel de su presión y los puntos donde ejercen dicha presión. Esto es particularmente cierto sobre todo si la movilización se produce en el ámbito de las ideas, las expectativas –es decir, las imágenes del futuro– y por la expresión institucional de su protesta.
En el caso argentino, esta movilización recusa el origen, la formación y la reproducción de las élites dirigentes y, en última instancia, gobernantes. Cuestiona su funcionamiento, tanto hacia atrás como hacia adelante. Más que un “que se vayan todos” tan común en muchos países, se trata de una idea menos agresiva, pero que pasa por licenciar a la política tradicional y apartarla, al menos por un tiempo, de toda capacidad de decisión. Busca, en su lugar, ensayar algo novedoso, impulsar otros accesos, cancelar procesos y recetas ya conocidas. Quiere comenzar de nuevo.
Se equivocan quienes creen que el resorte de reacción tiene que ver exclusivamente con el resentimiento o la indignación. Es más bien una combinación de factores, algunos globales –como la crisis de representación y de participación política– y otros estrictamente locales –como puede ser el agotamiento del Estado de bienestar “a la argentina” legado por décadas de peronismo en el poder–. Parecerían mucho más importantes en este precipitado de causas entrelazadas la ambición y la urgencia de cambios inmediatos, para no perder lo que se adivina como una enorme ventana de oportunidades que ofrece hoy el país. Es en el fondo una revolución silenciosa, con expectativas positivas hacia el futuro y una convicción en el sentido de que “con estos seguro que no”. Nada hace pensar en reacciones populares para defender los privilegios y el statu quo, aunque se descuenta la fuerza de reacciones sectoriales y de intereses establecidos. De allí la centralidad que cobra el problema del Estado, un tema que ha permanecido, para nuestra sorpresa, fuera de absolutamente todas las plataformas y propuestas electorales.
La agenda es idéntica a la que ha triunfado en todas las elecciones de la región en los últimos cinco años. Ante todo, seguridad –en el triple aspecto de seguridad ante la violencia y el delito, seguridad en la salud y previsión social y seguridad en el acceso a los servicios básicos–. En un nivel paralelo de importancia, trabajo decente, legal y asociado a la protección previsional, educación y decencia. Son todos temas centrales de una agenda que los electorados no parecen dispuestos a negociar, aderezada por un rechazo visceral a la corrupción, a las explicaciones insustanciales de los economistas y a la voracidad de privilegios que obsesiona a los políticos profesionales.
El tercio que apoyó a Javier Milei no piensa, en fondo y forma, de modo muy diferente del tercio que apoyó en las primarias a Patricia Bullrich contra el macrismo y el radicalismo o del tercio que apoya a Sergio Massa contra sus adversarios de siempre en el kirchnerismo y el peronismo tradicional. Emerge así en todo el país una nueva convergencia transversal, en la que lleva cierta ventaja, aún no definitiva, el desparpajo retórico de liberales y libertarios. Pero nada está escrito.
La campaña será corta, pero intensa, cargada de sorpresas cotidianas. Lo importante es que tanto el proceso como los resultados marcarán una verdadera mutación innovadora del sistema. Triunfarán quienes acierten a interpretar mejor el mensaje de una sociedad que habla con claridad y elocuencia.
La gente no pide que le expliquen ni que le prometan nada: solo aspira a que la escuchen y la interpreten. Si Milei ha logrado una cierta ventaja es solo porque parece mejor preparado para asumir la nueva demanda. Una parte muy significativa de la sociedad –lo saben los tres candidatos– exige algo nuevo. No quiere consumir un nuevo elisir d’amore, como en la maravillosa ópera de Gaetano Donizetti, sino que quiere más bien un purgante que libere las energías ya apenas retenidas. Aquí y ahora, cuanto antes mejor.
Nada de lo que ocurre es vivido por la sociedad sin un cierto sentimiento de estar repitiendo otra vez un ciclo conocido. No es esta, en rigor, la primera ocasión en que una coalición electoral imaginativa y exitosa a la hora de las elecciones se estrella a poco andar contra la dura realidad de los hechos. Lo nuevo es la rapidez vertiginosa del proceso.
El ciclo es cada vez más breve y el mecanismo de premios y castigos cada vez más despiadado. Tras apenas dos años de gestión, los recursos del manual de las excusas absolutorias se han agotado. La denuncia fácil de la “herencia recibida” ya no solo cae en el vacío: genera incluso una reacción adversa de consecuencias imprevisibles. Menos eficacia aun parecería tener la invocación exculpatoria de la pandemia, o de los coletazos de la guerra de Ucrania, en la medida en que al fracaso del principio precautorio se suman los fracasos del Estado y de las voces expertas.
En América Latina, la experiencia demuestra que al entusiasmo por las promesas iniciales de revolución social sucede, casi sin solución de continuidad, la necesidad de acreditar y certificar la capacidad efectiva de llevarlas a cabo. A la lógica de las promesas, la cooperación y la legitimidad horizontal sucede, en un viaje sin etapas, la lógica de la emergencia, el encierro, las restricciones arbitrarias y la necesidad de una nueva legitimidad vertical, cada vez más difícil para instituciones desgastadas, que parecen haber agotado su capital inicial.
Es la enseñanza de los procesos de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y tantos otros similares. Emergen carismas que suscitan esperanzas y deseos de ruptura. Nada garantiza, sin embargo, que iguales causas no sigan produciendo iguales efectos, y que el péndulo de las experiencias democráticas y autoritarias siga perpetuándose, aun cuando las crisis ya no vengan de la mano de fuerzas antisistema. Las oportunidades son tan importantes como los riesgos. Y las exigencias que se plantean a la inteligencia y la voluntad transformadora de la política siguen siendo las mismas. ~