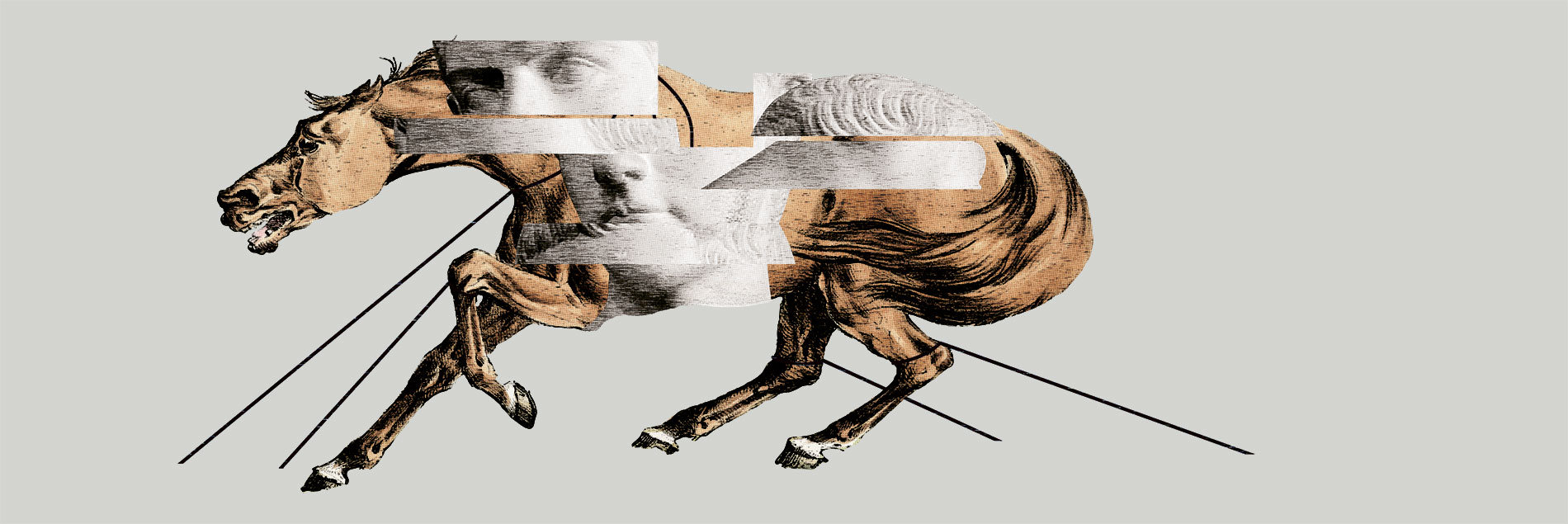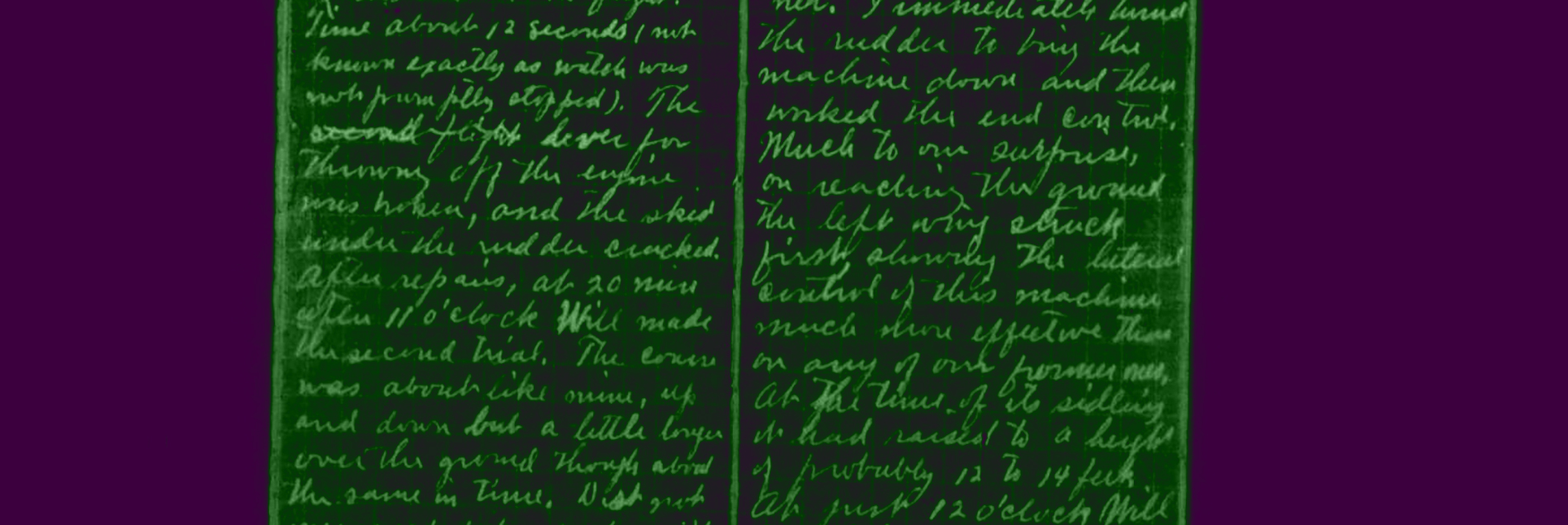Quien escribe una historia de la promiscuidad busca provocar. El libro más reciente de Mauricio Tenorio Trillo (La Piedad, Michoacán, 1962) parte de los acalorados –aunque no particularmente fértiles– debates en torno a la raza y al racismo menos para insertarse en ellos que para desequilibrarlos, voltearlos al revés y, esperemos, destrabarlos. Elogio de la impureza se finca también en “la infamia de la raza”, pero se aparta del lenguaje, los espacios y la perspectiva que han dominado la discusión. El autor recurre a un vocabulario barroco, que oscila entre la erudición y el vernáculo piedadense a la antigüita, que a veces enreda. Sobre todo, se distancia del léxico de campus universitario, a un tiempo cientificista y moralino, que domina el discurso antirracista. Esta praxis académica, nos advierte Tenorio, cargada de buenas intenciones, performativa y ritualizada, “deviene en, primero, nada” y, segundo, genera “una especie de campo magnético invencible, racismo/antirracismo, que lo absorbe todo sin reparar en detalles de historia, circunstancias, clase”, que refleja y apuntala un “mercado político y cultural de categorías fijas”.
Elogio de la impureza busca entonces desmenuzar trayectorias diversas y enmarañadas desde la historia, como forma de mirar interesada en cambios y continuidades, en particularidades y detalles, reacia a los modelos y clasificaciones que, abstrayéndose del movimiento perpetuo, pretenden fijar sentidos y simplificar complicaciones. Su objeto de estudio no es la raza, que sabemos no existe sino como invento del racismo. Se centra en otro “embuste”, el “mestizaje”, proceso de mezcla biológica, social y cultural, que, se dice, diluye la raza hasta hacerla desaparecer. La mezcla, nos recuerda el autor, por la ley universal de la concupiscencia –esa que, según Tenorio, dicta que “ceteris paribus, y al haber la ocasión, todos yacen con todos, ayer, hoy y mañana”–, existe siempre y en todo lugar. No obstante, es interpretada, calificada y procesada de formas distintas.
Las construcciones de raza, Estado y nación ocupan el centro de las preocupaciones de Tenorio. Sin embargo, elige, para explorarlas, el abigarrado espacio transnacional de América del Norte. Al reunir, en el mismo campo de análisis, a México con el país al que miramos siempre (Estados Unidos) y aquel del que no nos acordamos casi nunca (Canadá), el autor muestra cómo sus historias se tocan, cruzan y entretejen, para curarnos de cualquier ilusión de que las cosas pasan porque así somos los mexicanos. Desde el siglo XVI, al integrarse a un régimen imperial, colonial y globalizado, en Norteamérica se encontraron, convivieron y se mezclaron gentes, cosas y bichos que venían de cuatro continentes. Castellanas, francesas o inglesas, las autoridades coloniales, como después las nacionales, instituyeron todas mecanismos y categorías para, escribe Tenorio, “dotar de sentido” a esta alarmante “promiscuidad”… y con ello estructurar y disciplinar a las poblaciones que gobernaban.
Así, en el siglo XVIII, la Corona británica contaba con quienes emparentaban con comunidades distintas para enlazar “territorios que incluían varias soberanías y leyes católico-francesas, pactos con indígenas [y] ausencia de esclavitud”. A partir de la década de 1860, el federalismo canadiense, que no quería ver más que naciones, empujó a los híbridos, como los métis, “a ser indios a ratos o nada o algo especial, o mejor no, siempre sí indios, todo dependía”. Un siglo más tarde, para desarmar al embate del nacionalismo québécois, exaltó, con el “multiculturalismo”, culturas diversas, igualmente valiosas y no revueltas.
Al sur, la capacidad de los novohispanos –indígenas y mestizos– para negociar, comprarse o protagonizar un lugar distinto dentro de la jerarquía colonial –posibilidad fantásticamente ilustrada en las representaciones pictóricas del Purgatorio como lugar de tránsito y redención– desordenó el orden que pretendían asegurar sus irritados gobernantes. En cambio, antes y después de la Revolución, las élites políticas y culturales mexicanas ensalzaron el mestizaje, siempre y cuando significara reducir lo indígena a folclor y antigüedad monumental y gloriosa. Tan seductora resultó la idea que la unesco consideró, brevemente, que el modelo mexicano podía servir para amainar los estragos del nazismo y el imperialismo. Por otra parte, dentro de esta historia, compartida, de inventar para lidiar con la melcocha, la respuesta estadounidense al mestizaje resulta a un tiempo excéntrica e influyente: su legislación racial inspiró a la del Tercer Reich alemán; los conceptos y herramientas de su academia –los desconcertantes colorímetros y “guías oficiales de tonos de piel de Pantone” incluidos–
{{ Como la del Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial en México, PRODER, disponible en el sitio web de El Colegio de México.}}
se retoman en otras latitudes. Tenorio reseña cómo, dentro de sus fronteras, resultó particularmente eficaz y adversa.
Al mediar el siglo XIX, tras la destrucción de la esclavitud por la guerra, la república democrática construyó un repertorio de leyes racistas para mutilar ciudadanías: dejar fuera, desposeer, oprimir y segregar, en el caso de los afroamericanos, hasta la década de 1960. Al calor de la turbulenta política que siguió a la guerra civil, los publicistas estadounidenses inventaron el término miscegenation, más que para impedir el mestizaje, para deslegitimar a quienes eran encerrados en categorías raciales. Estas medidas draconianas reverberaron en el resto del continente: a partir de las últimas décadas del siglo XIX, la legislación migratoria racista transformó los patrones de movimiento de poblaciones y dio origen a las comunidades judías y chinas en los vecinos del norte y del sur. Por otra parte, los miembros de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que eran al mismo tiempo “gente de color” y “blancos por ley”, revolvieron y fracturaron categorías legales que se querían estables e inamovibles. De ahí, alega Tenorio, que la experiencia mexicana, de ambos lados de la frontera, pueda sugerir caminos para andar y salir del entuerto.
El autor concluye –cosa rara para un historiador– con una “propuesta final” y una serie de sugerencias concretas. Todas implican desengañarnos de que la solución al problema lacerante de la desigualdad, agravada sin duda por el racismo, va a pasar por lo “racial”, montada en la misma lógica del añoso y complejo esquema que constituye accidentes –de origen, linaje y color– en, por un lado, prueba de desigualdad y, por el otro, en identidad y esencia. Propone, por lo tanto, apartarnos de esa “gran mentira que lleva siglos de llenarnos la cabeza y de vaciarnos el corazón y la bolsa; a saber, la raza”. Fácil no va a estar… pero vale la pena intentarlo. ~
es doctora en historia por El Colegio de México. Coordinó, al lado de Pablo Mijangos y José Ramón Cossío, Derecho y cambio social en la historia (Colmex, 2019).