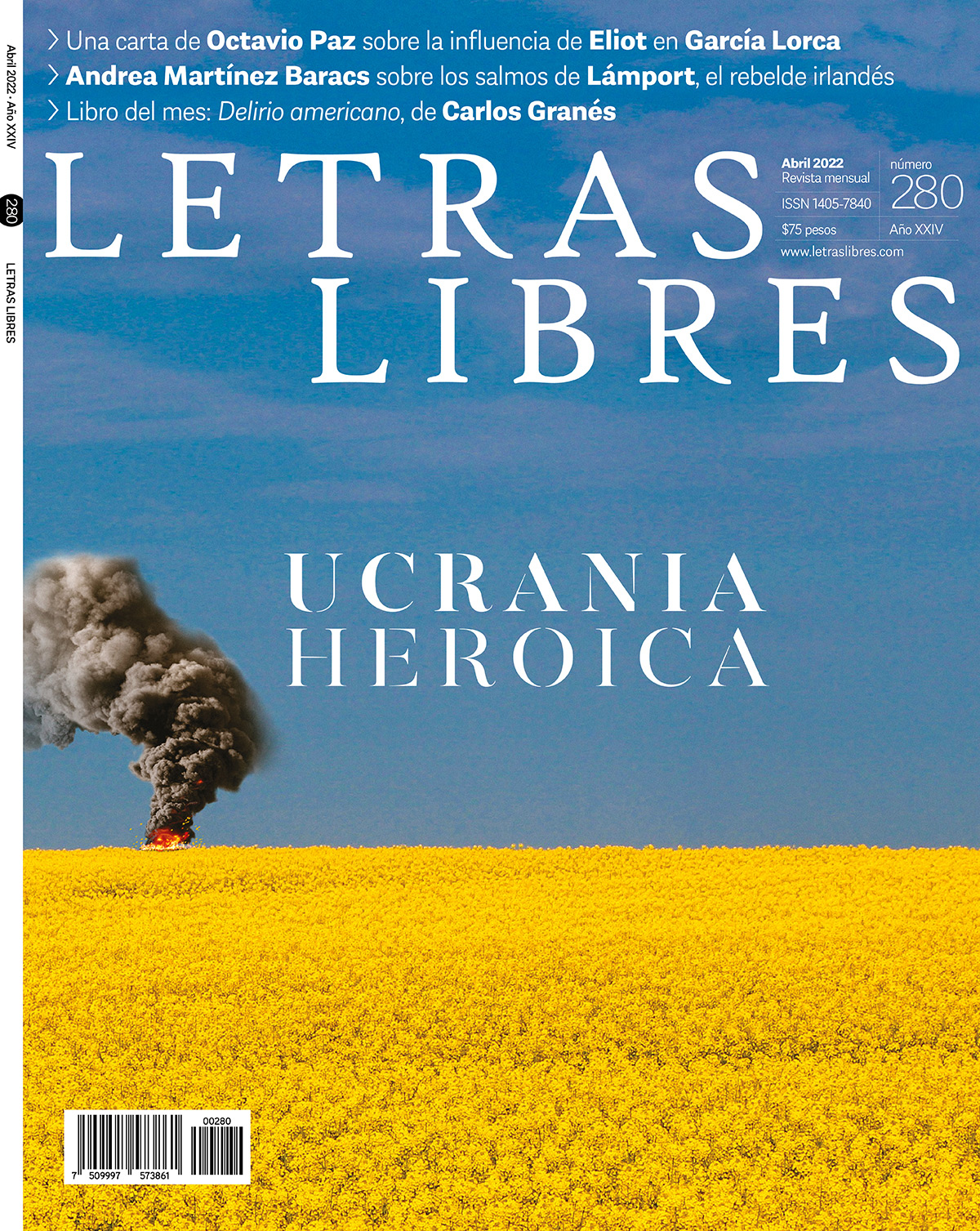“Entre cada otra persona y yo, el mundo comienza de nuevo, como si nada se hubiera establecido y decidido hasta ese momento”, escribió Bruno Schulz. Artista y escritor polaco-judío, Schulz nació en 1892 en una ciudad del este de Galitzia llamada Drohóbych. Es famoso por sus descripciones de las seductoras “tiendas de canela” de la plaza del mercado de la ciudad, las vendedoras ruborizadas, los hombres con bombines negros, los judíos barbudos con gabardinas de colores, las prostitutas con vestidos de encaje que podrían hacerlas pasar por las esposas de los barberos, y el apartamento de su familia “lleno de grandes armarios, sofás mullidos, espejos pálidos y horteras palmeras artificiales”. En sus relatos, las estaciones cambian, las temperaturas vacilan y la luz tiembla. La luz es a menudo tenue y pálida, la imaginería a menudo sensual y de mal gusto: de cuervos, mariposas y cucarachas; de botes de leche, lámparas y peines; de acacias espinosas y sellos de correos del emperador Francisco José. A veces los detalles se acercan a lo repulsivo en su exuberancia; a veces Schulz se mantiene en la frágil frontera entre lo seductor y lo grotesco.
En el relato “Agosto”, Schulz describe un paseo con su madre a finales de verano por la plaza del mercado “hasta que finalmente, en la esquina de la calle Stryjska, entramos a la sombra de la farmacia. En el amplio escaparate de la farmacia, una gran bañera llena de zumo de frambuesa simbolizaba el frescor de los bálsamos, que podían aliviar todos los sufrimientos”. Esta historia se sitúa en la infancia de Schulz, cuando Drohóbych aún estaba gobernada por los Habsburgo, en una región en la que vivían individuos que hablaban polaco, ucraniano, ídish y alemán; había católicos romanos, greco-católicos, armenios, cristianos ortodoxos y judíos.
La emperatriz María Teresa de Habsburgo había bautizado con el nombre de “Galitzia” el territorio que arrebató impúdicamente a la Mancomunidad polaco-lituana a finales del siglo XVIII. Galitzia, la patria de Schulz, permaneció en la familia de la emperatriz hasta que el Imperio de los Habsburgo dejó de existir. Durante un breve momento, a finales de 1918 y principios de 1919, Drohóbych formó parte de la República Popular de Ucrania Occidental. Durante los años en que Schulz recordaba la farmacia de la calle Stryjska, Drohóbych pertenecía a la Polonia independiente. En septiembre de 1939, el Ejército Rojo invadió el este de Polonia y Drohóbych fue anexionada a la Ucrania soviética. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y la Wehrmacht ocupó Drohóbych. Schulz era judío. Durante un tiempo, el Hauptscharführer de las SS Felix Landau protegió la vida de Schulz a cambio de que este pintara escenas de cuentos de hadas en las paredes del dormitorio de su hijo. Schulz pintó hasta noviembre de 1942, cuando un hombre de la Gestapo lo mató a tiros.
En febrero de 2001, Jurko Prochasko, traductor y ensayista ucraniano, formó parte de un pequeño grupo reunido por el cineasta alemán Benjamin Geissler que descubrió los murales que Bruno Schulz había pintado para Landau. Por entonces Drohóbych pertenecía a la Ucrania independiente. Jurko se mostró escéptico cuando Geissler le llamó para pedirle ayuda. “Los encontraré”, insistió el cineasta. En la villa desde cuyo balcón Landau disparó una vez a los transeúntes vivía una anciana, vestida de negro, de luto por su hijo. Faltaban dos días para el que sería su cumpleaños cincuenta. La anciana no sabía quién era Bruno Schulz; aun así, permitió que los visitantes entraran. La habitación en la que entró Jurko era pequeña. En los primeros momentos las imágenes de la pared eran borrosas, luego con algo de trabajo se revelaron: una bailarina y un gnomo, una princesa y un rey, un carruaje y un jinete. La cabeza de un caballo. Un monstruo.
Bruno Schulz era muy importante para Jurko Prochasko: Schulz y su obra pertenecían a un “paraíso perdido” llamado Galitzia. Era el mundo que Jurko había anhelado cuando crecía en Ivano-Frankivsk, a unos ochenta kilómetros de Drohóbych. Cuando Jurko nació en 1970, Ivano-Frankivsk llevaba un cuarto de siglo formando parte de la Unión Soviética. Sin embargo, en el apartamento de sus padres quedaban “objetos, todo lo que componía la textura de la vida cotidiana… eran restos de un paraíso perdido, que yo resumía para mí con la mítica palabra ‘Galitzia’”. Aunque la historia de la familia era importante para su madre, y ella les hablaba a sus hijos de sus abuelos y bisabuelos, la madre de Jurko nunca sugirió que ese mundo anterior hubiera sido idílico. Jurko conjuró esa visión por sí mismo. Le parecía obvio que todas las cosas de ese mundo antiguo –edificios, objetos, arte, lenguaje– eran superiores a lo que las había sustituido. En la escuela le enseñaron que la Unión Soviética había traído el progreso en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, incluso siendo un niño, Jurko podía ver que no se trataba de un progreso, sino de un deterioro, sobre todo estético y moral. No eran solo los objetos los que convocaban a Jurko a esta mítica Galitzia. También había personas, ciertos ancianos que hablaban un ucraniano arcaico, cuyos ojos tenían una expresión diferente, cuyos gestos y costumbres evocaban este mundo perdido. El novelista Yuri Andrujovich, diez años mayor que Jurko, también creció en Ivano-Frankivsk. También él se fijó en su juventud en aquellos ancianos que hablaban un dialecto de Galitzia, recordaban proverbios latinos de su época escolar y se vestían como si fueran a saludar al archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Tal vez, escribió Andrujovich, “constituían una especie de asociación secreta, un club imperial-real esotérico que llevaba el nombre de Bruno Schulz”. A él le parecían criaturas de otro planeta. Estaba atento a su existencia, pero no le seducían. A Jurko sí; era una atracción libidinal que era la contrapartida de su aversión visceral a “lo soviético que permeaba todo y suprimía nuestro apego arcaico y museístico por Galitzia”. Describe sus sentimientos hacia el mundo que evocan estos ancianos: “‘Idealización’ sería demasiado débil. Yo diría más bien ‘mistificación’, o algún tipo de aspiración a la trascendencia… Yo lo describiría en alemán como Verlustlust, es decir, hay una lujuria, un Eros, del que no se puede prescindir, porque está en todas partes, pero ese Eros se dirige hacia cosas que ya se han perdido.”
El propio Jurko no imitó esa estética de preguerra. Cuando nos conocimos en Lviv en abril de 2014, estaba bien afeitado y llevaba pantalones vaqueros; el pelo castaño claro caía sobre unos ojos azules muy brillantes. Su propia obra abarcaba la literatura de todo el siglo XX: tradujo del alemán a Robert Musil, Joseph Roth y Franz Kafka; del polaco a Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz y Leszek Kołakowski; del ídish a Debora Vogel. La poeta judía-polaca Debora Vogel había sido amiga íntima de Bruno Schulz. Y, al igual que Schulz, Vogel fue asesinada en 1942 por los alemanes. Los propios ensayos de Jurko estaban impregnados de los timbres de todas estas voces. Había una especie de suavidad apasionada en su escritura.
El medio histórico del que Jurko se sentía parte estaba inserto en ese mundo de Bruno Schulz. Era un medio cuya existencia solo algunos pocos sospechaban: él descendía de la nobleza clerical uniata, ucranianos de Galitzia que profesaban la religión greco-católica y que no se habían polonizado ni rusificado, ucranófilos que abrazaron el nacionalismo liberal de las revoluciones europeas de 1848. Este diminuto entorno –entre el último puñado de liberales de la Europa de entreguerras– nunca aceptó el nacionalismo radical de Stepán Bandera y el Ejército Insurgente Ucraniano; nunca aceptó su hostilidad hacia los polacos, los judíos y otros; nunca aceptó su uso del terrorismo y la limpieza étnica. Ese legado nunca fue suyo.
“Todo esto me llevó a crecer en un mundo de exclusividad fantaseada”, describió Jurko. Sentía que todo lo mejor se había perdido. Pasó su juventud convencido de que la mayoría de la gente que pertenecía al antiestético mundo soviético no podía entenderlo. Más tarde, de adulto, Jurko fue a Austria, donde estudió psicoanálisis; llegó a entender sus sentimientos de pertenencia a un paraíso perdido como “una fantasía narcisista” que requería reflexión.
Jurko creció hablando ucraniano y ruso. Aprendió polaco y alemán porque eran las lenguas de Galitzia en la época de sus abuelos. Sus abuelos maternos habían estudiado en Viena; su abuela había ejercido la medicina en el distrito XIX de la ciudad. Fue el dinero que ganaron allí lo que les permitió regresar a la Galitzia oriental y construir la casa donde Jurko creció. En aquella época, en los años treinta, todo en aquel edificio era moderno: la arquitectura Bauhaus, los muebles, la calefacción central, la electricidad, las lámparas. Sus abuelos, descendientes de la nobleza clerical ucraniana, eran portadores de la modernidad europea.
En 1939 llegó la catástrofe. Juntos el nazismo y el estalinismo destruyeron un mundo entero. Y de ese pequeño entorno, de ese ethos de patriotismo ucraniano aristocrático, greco-católico y liberal, sobrevivió muy poco. Sus abuelos fueron la última generación con gusto por la modernidad, en contraste con el propio Jurko. “Como resultado de esa pérdida, de ese Verlustlust, solo me gustan las antigüedades”, dice.
La madre de Jurko, nacida en 1940 durante la ocupación del Ejército Rojo en el este de Galitzia, siempre había sido una patriota ucraniana. Como niña que creció durante el estalinismo tardío, vio el desastre que supuso el gobierno soviético para su familia: sus propiedades fueron expropiadas; algunos familiares fueron fusilados; otros se volvieron locos en la cárcel. Aun así, se unió al coro que interpretaba bellas canciones soviéticas sobre la paz en todo el mundo. Para Jurko era profundamente buena, y profundamente ingenua. La describió como “una orquídea, una orquídea de la catástrofe”.
El padre de Jurko era diferente. No procedía de la nobleza greco-católica, sino de una familia ucraniana de clase alta cuyos bienes fueron confiscados por los bolcheviques. El bisabuelo de Jurko era un ingeniero que, junto con su hija y su nieto –el padre de Jurko–, fue enviado al gulag en 1948. El padre de Jurko tenía entonces ocho años; creció en los campos de Stalin, donde los adolescentes ya eran criminales. En el gulag, los adolescentes jugaban a las cartas y los ganadores elegían a un desconocido al que el perdedor tenía que matar. El que perdía tenía que entrar en una sala donde se proyectaba una película y apuñalar hasta la muerte, por ejemplo, a la persona que estaba sentada en el primer asiento de la cuarta fila.
Por eso, a diferencia de la madre de Jurko, el padre de este nunca se hizo ilusiones sobre el mundo soviético. Sin embargo, fue él quien se afilió al Partido Comunista. Fue un gesto de conformidad pragmática. Él y la madre de Jurko vivían en un apartamento en el edificio de piedra de estilo Bauhaus que sus padres habían construido en los años treinta.
Él los mantenía. Había crecido en el gulag; entendía bien lo que le pasaba a la gente que se oponía al régimen soviético, y no quería eso, ni para él ni para su familia. Y Jurko quería a su padre, aunque a sus ojos era un traidor. Era el mundo de su madre –el mundo que había traído el modernismo vienés de fin de siglo a la Galitzia oriental– el que él idealizaba. “No entendía entonces que en mi padre había mucha vitalidad y en el otro lado había mucha morbosidad. Pero yo prefería la morbosidad noble a la vitalidad oportunista.”
El propio Jurko nunca creyó en la promesa soviética. La identificación libidinal con el mundo de Galitzia de antaño era demasiado absorbente, el mundo soviético demasiado repelente. Cuando a los diecisiete años Jurko dejó su casa fue para estudiar filología alemana en Lviv. En aquella época, 1987, la posibilidad de conocer a un alemán de verdad era remota; la literatura alemana era una empresa puramente idealista, un intento de conectar con ese mundo ya inexistente en el que el alemán había sido la lengua de la alta cultura. Lviv había sido la capital de la Galitzia austríaca; para Jurko era el “epicentro del cosmos”. Llegar a Lviv era como llegar a Jerusalén. Para entonces, el reformista Mijaíl Gorbachov había llegado al poder en la Unión Soviética; era la época de la glásnost y la perestroika. “Y todo fue en el momento adecuado”, describió, “porque justo en ese momento llega la sexualidad, el deseo de emancipación del padre, el primer amor, los sueños sobre el futuro, Gorbachov”.
Significaba la posibilidad de cambio y de liberación. Hubo miles de manifestaciones: protestas contra la energía atómica tras la catástrofe nuclear de 1986 en Chernóbil, marchas y concentraciones en apoyo de la lengua ucraniana, la Iglesia greco-católica, la independencia de Ucrania. Jurko participó en todas ellas; esas manifestaciones fueron su educación cívica.
En aquel momento, a finales de la década de 1980, Jurko creía que lo que ocurría en Ucrania era igual que lo que ocurría en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y otros lugares de Europa del Este. No previó la persistencia de lo soviético. No vio que Ucrania era diferente, que la Unión Soviética era diferente incluso de sus satélites comunistas. Tal vez, pensaba ahora, si todos hubieran sido portadores de la antigua Galitzia, Ucrania habría tenido una revolución como la que tuvo Polonia en 1989. Pero había muy pocos emisarios de ese mundo.
En cambio, en diciembre de 1991, Leonid Kravchuk, miembro del Partido Comunista durante más de tres décadas, se convirtió en el primer presidente de la Ucrania independiente. “¿Cómo fue posible votar por Kravchuk, que era continuista, que era el secretario de ideología del Partido Comunista, que estaba en el Politburó de la Ucrania soviética?”, se preguntó Jurko en 1991. “Que se convirtiera en presidente de la Ucrania independiente para mí fue una profanación.” Ese fue el momento en que se dio cuenta de que no, esto no era Checoslovaquia, donde fue elegido Václav Havel, o Polonia, donde fue elegido Lech Wałęsa; esto era otro lugar, y “sufriremos durante mucho, mucho, mucho tiempo en este purgatorio postsoviético”.
Jurko esperaba que Ucrania se uniera a Europa. Sin embargo, resultó que había más voces a favor de la continuidad soviética. La de Jurko no era una posición fácil: rechazar la continuidad con el comunismo; rechazar a Moscú como “hostil, brutal y despiadado”; rechazar el culto a Stepán Bandera y al Ejército Insurgente Ucraniano. No era fácil vivir encerrado en la nostalgia de un mundo que había dejado de existir mucho antes de su propio nacimiento; aferrarse a un nacionalismo liberal cuyo momento había pasado antes de realizarse; insistir en un patriotismo suave y antiimperial, una visión de la nación ucraniana realizándose armoniosamente dentro de un Estado ucraniano cosmopolita. Y no era fácil encontrarse en los “márgenes olvidados de Europa”, mantenidos a distancia por los que estaban seguros en el centro de Europa. “No ser querido no era una sensación muy agradable”, escribió Jurko en 2011. ~
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Fragmento del libro The Ukrainian night: An intimate history of revolution [La noche ucraniana. Una historia íntima de la revolución], publicado por Yale University Press en 2018.