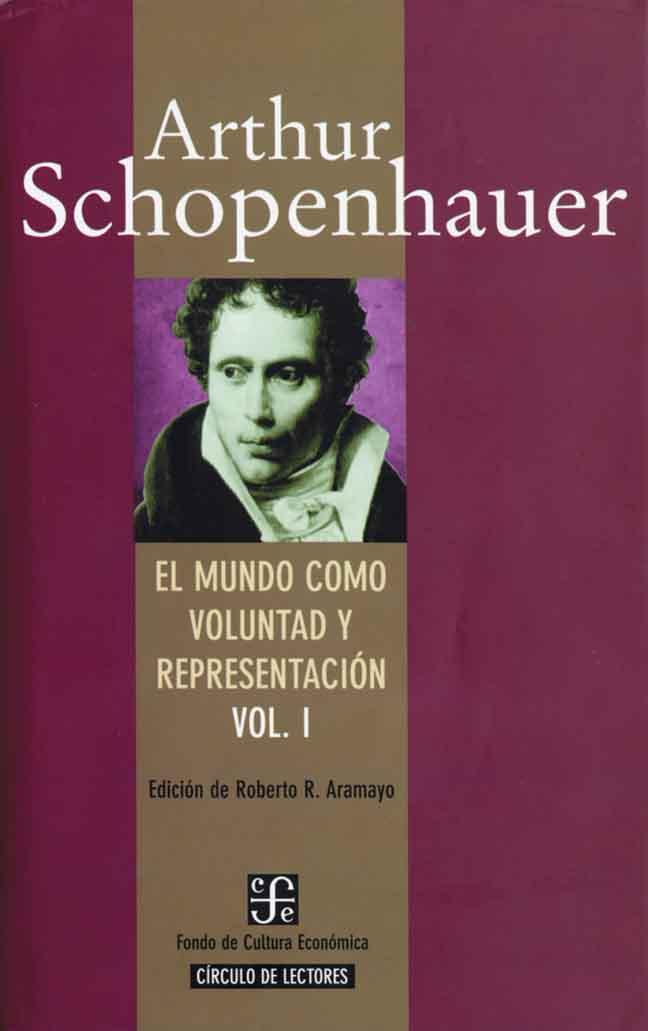Entre los muchos efectos que me produjo la lectura de Tríptico del cangrejo, destaco dos: me hizo sentir un entrometido que, morboso, pasa las páginas con el delicioso remordimiento de estar leyendo algo secreto, y me hizo creer que este libro fue escrito para mí y para nadie más. Esta paradoja no es exclusiva de los diarios de Álvaro Uribe (Ciudad de México, 1953-2022), pero sí de la mejor literatura autobiográfica, en la que el lector ve reflejada la vida propia en la ajena, al tiempo que se sorprende de las experiencias de alguien más y, sobre todo, de la forma en que las descifra. Reconocimiento y extrañamiento, del otro pero también de uno mismo, son los dos extremos en que oscila la lectura de ciertos libros autobiográficos en sus mejores momentos. Sin embargo, tanto nos hemos acostumbrado a las narrativas del yo –a su complacencia, a su trivialidad, a su exhibicionismo en muchos de esos yos idénticos– que, cuando un libro restituye la riqueza que hay en una vida que se narra y se interroga a sí misma, el efecto es tan asombroso como desolador.
Tríptico del cangrejo está conformado por tres diarios de enfermedad, correspondientes a los tres cánceres que padeció Álvaro Uribe durante quince años. Aunque hay ligeras diferencias entre ellos –el impacto en el primero por saberse enfermo, el desaliento de la reincidencia en el segundo y el presentimiento más cierto de la muerte en el último–, comparten el mismo estilo vertiginoso, directo y ecuánime. Las oraciones con la puntuación mínima necesaria, la objetividad con que se narra y describe la enfermedad, y las anáforas, repeticiones y paralelismos que construyen las frases de manera prodigiosamente natural resultan idóneos para contar la frenética rutina del cáncer, cuyos días y noches se dedican a visitar médicos, realizar análisis de laboratorio, ingerir medicamentos y padecer los síntomas y dolores más previsibles o inesperados, ambos igualmente crueles. La casi frialdad con que se escribe sobre la enfermedad solo se interrumpe con esporádicas reflexiones –que así resultan más significativas–, con el característico humor negro de Uribe –dedicado a la forma en que ciertos conocidos reaccionan a su enfermedad o al trato con los médicos– o con la alegría de escribir sobre la vida que resiste fuera del cáncer –lecturas, mucho vino, reuniones con amigos y la cotidianidad dichosa con su esposa.
Conforme avanzan las entradas y las fechas, que parecen conformarse con consignar sesiones de quimioterapia y charlas con amigos, empieza a delinearse el conflicto que discreta y terriblemente se dirime entre salas de espera y diagnósticos incompresibles: el de la lucha entre el enfermo y la enfermedad por el protagonismo, no solo del diario, sino de la existencia misma. “Entre las muchas deudas que voy contrayendo con la enfermedad, la menor no es que me enseña con método empírico cuán poco yo, en sentido transmaterial, hay en mí”, escribe Uribe un viernes de marzo, a lo que se agrega un apunte de un septiembre en el que el cáncer ya lo ocupa todo: “Y algo semejante me está sucediendo con este cuaderno. Aquí no escribo yo, el de la vida prorrogada. Aquí sigue escribiéndose y sobreviviéndose la enfermedad.” Por el contrario, en otros momentos, Uribe insiste en seguir siendo él y no convertirse únicamente en el cuerpo que el cáncer requiere para materializarse, como cuando afirma que “otros días ni siquiera necesito consuelo. Días como el de hoy, en el que me resigno a sentirme bien a medias y mal a medias y así durante mucho tiempo, con tal de seguir sintiéndome”, o al contraponer su persona con los efectos de la enfermedad y el tratamiento, incluso si los minimiza: “Faltan solo siete sesiones de quimioterapia y mis males, comparados con los que veo y oigo todos los jueves en el consultorio del oncólogo, son menores. Su único defecto irreversible es que me aquejan a mí.”
En este ir y venir entre la desesperanza y el empeño por vivir, Uribe sigue escribiendo el diario del cáncer; ¿para qué?, se pregunta algunas veces: “Yo escribo en cambio mientras vuelvo a la vida porque sé que en el momento de que deje de escribir en este cuaderno será el momento en que vuelva a vivir con cierta normalidad. A no ser, por supuesto, que me equivoque.” Es decir, Uribe escribe para dejar de escribir, pues cuando abandone el diario de la enfermedad esta habrá concluido, con cualquiera de los dos finales posibles que el cáncer tiene. Mientras tanto, Uribe escribe y mediante ese acto necio y absurdo –por más que abandone o postergue proyectos más oficialmente literarios, como novelas o ensayos– utiliza al cáncer, que no solo no logra anularlo, sino que le brinda el material para la escritura. La escritura, sí, como enfermedad pero también como venganza contra la enfermedad; la escritura como resistencia; la escritura como conjuro, pues mientras se siga escribiendo se seguirá vivo.
El lector de Álvaro Uribe encontrará en Tríptico del cangrejo una serie de relaciones sugerentes. Hay varios pasajes, leídos como reales tal y como exige el pacto de veracidad de los diarios, que remiten a algunos de los episodios más memorables de sus novelas; por ejemplo, el hermano de Uribe lleva a cabo las mismas conspiraciones y jugarretas con la herencia de la madre que uno de los hermanos de Autorretrato de familia con perro, y uno de los diarios ya había aparecido en Los que no, en el que nunca se aclaraba si lo que se leía era ficción o realidad, o si el narrador se correspondía con el autor. De esta forma, la crudeza de la realidad de la enfermedad se mezcla con la trama de las novelas, y estas adquieren un estatuto casi real. A este juego hay que agregar el retrato realista –que nunca cede a la autoconmiseración, el sentimentalismo o la cuestionable metáfora bélica–, en que cualquier lector reconoce al enfermo; quién no ha tenido cáncer o no ha tenido algún familiar o amigo con la enfermedad. Las líneas de lectura se amplifican y llevan, simultáneamente, a las novelas del autor, a la experiencia real de la enfermedad y a los varios libros que abordan el tema, pues por supuesto Uribe ni ha sido el primero ni el último en escribir sobre ello, como él mismo recuerda, por ejemplo, al leer el blog que Alejandro Aura dedicó a su respectivo cáncer. Tríptico del cangrejo es, también, como cualquier buen libro por intimista que pueda parecer, una conversación con la literatura y con la realidad.
Hay un punto de quiebre y no retorno en los diarios. Si algo le queda claro al lector, es que a Uribe le gustaba la vida y lo poco o mucho que ofrece: las caminatas por el barrio, ir de compras al mercado, escuchar a su esposa leer el Poema de Gilgamesh, beber mucho vino con los amigos, viajar. Para Uribe, el mundo era un aliado hasta que dejó de serlo: “El sol. Además, o a causa de la radiación –que me achicharra la piel del pecho y me lastima el esófago– y de la quimioterapia –que me debilita y me revuelve el estómago y empieza a tirarme el poco pelo que me queda–, el enemigo ahora es el sol.” La mayor maldad del cáncer es transformar la vida, en este caso nombrada a través de uno de sus máximos símbolos, en un enemigo del enfermo; conseguir que el mundo lo traicione o, menos dramáticamente, le muestre su otro rostro. Porque el sol ilumina y da calor, pero también enceguece y quema, y esa dualidad maravillosa y brutal es la que consigna Tríptico del cangrejo. ~