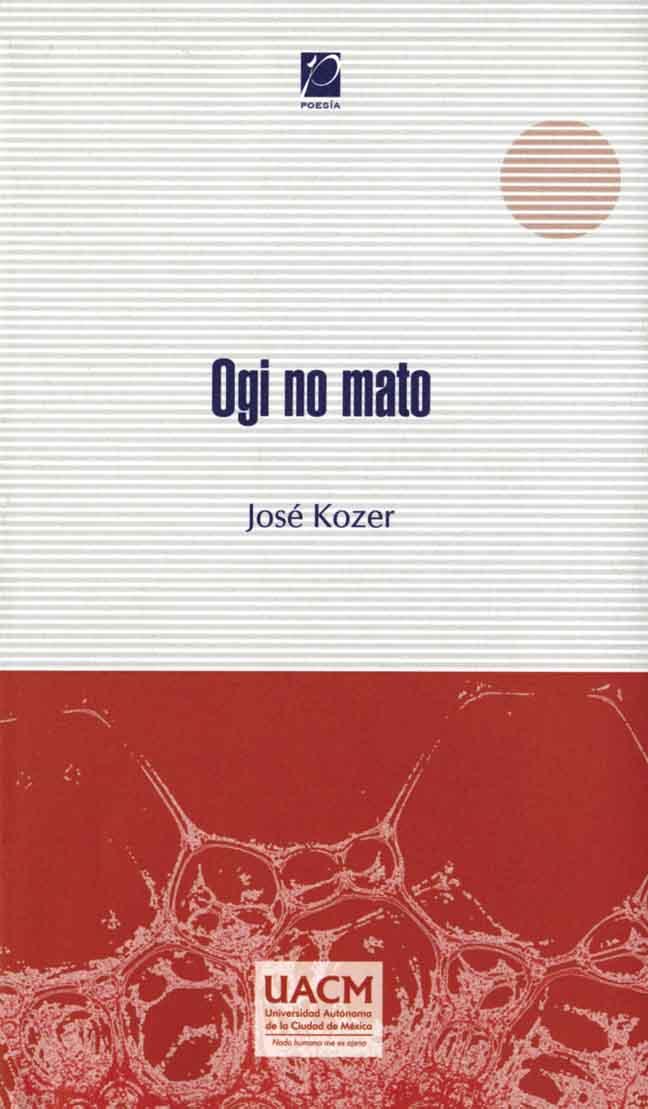Por más que me acerco a la obra de Didí Gutiérrez (Ciudad de México, 1983) con prudencia y que me considero un lector suspicaz, es inútil: sus libros siguen haciendo conmigo lo que quieren y me engañan; menos mal que la literatura es la única experiencia en la que uno agradece que esto ocurra. Me sucedió con Las Elegantes, un delicioso libro de cuentos que, en la tradición de Borges y Bolaño, simula ser una antología de un grupo de escritoras desconocidas, hasta que me di cuenta –leyendo las biografías y los textos de las supuestas autoras– de que la realidad no podía ser tan divertida y que todo tenía que ser un invento de Gutiérrez. Y me sucedió de nuevo con La alegría del padre, pues leyendo sus primeras páginas creí que estaba ante otra novela de duelo o texto de autoficción –una más–, hasta que me di cuenta de que la realidad no podía ser tan entrañable.
Cierta extrañeza en el estilo ya me había hecho sospechar que el texto rehuía el pacto autobiográfico, lo que se confirmó con una evidencia tan clara como que el nombre de la protagonista y narradora, Abigaíl, no coincidía con el de la autora. Cosa inaudita: estaba leyendo una novela de ficción y no por mero capricho de Gutiérrez, sino porque la ficción –que alguna vez se consideró la esencia de la literatura y que ahora parece un recurso anticuado salvo para los géneros fantásticos– permite distorsionar la realidad para dotarla de mayor consistencia. Una de estas afortunadas distorsiones, por ejemplo, es la de la creación de una voz. Mientras que la narrativa autobiográfica tiene que abocarse a reproducir una voz en apariencia honesta –y cuántas veces honestidad se ha confundido con chatura–, que se atribuya con verosimilitud a la del autor, la ficción permite experimentar con narradores originales, comprometidos solo con su visión del mundo y su uso del lenguaje. Ese es uno de los mayores logros de La alegría del padre: la voz que la narra, cuya sintaxis, registro y cadencia son también un personaje, una atmósfera y una historia: Abigaíl cuenta su vida y el pedazo de mundo por el que transita con un cuidado extrañamiento, de forma tal que las acciones más anodinas se convierten en maravillosas, absurdas o complicadísimas, ya sea una fiesta, una clase de natación o una ceremonia escolar. La narradora siempre se sorprende de los complejos mecanismos de la cotidianidad y se obstina en descifrar una ritualidad cuyos barroquismos suelen servir para enmascarar la nada detrás de ellos, o peor aún, para representar ceremonias que segregan a quien no encaje en ellas o a quien no esté dispuesto a seguir el guion al pie de la letra.
Este extrañamiento se consigue con una imposible mezcla de inocencia y de lucidez, de capacidad de sorpresa y de observación, puestas al servicio del análisis implacable y sensible de las vivencias de Abigaíl. De esta forma, cuando rememora su infancia lo hace con una conciencia adulta, mientras que cuando narra su adultez prima una mirada infantil, lo que de ninguna manera resulta incoherente, sino que responde a su forma de ser y de mirar. El efecto en el lector, igualmente paradójico, da la impresión de cercanía y de distancia, de comprensión y de misterio, tal como ocurre en otros autores que exploran el extrañamiento, por disímiles que sean, del uruguayo Felisberto Hernández a la moldava Tatiana Țîbuleac. Trabajar el extrañamiento para describir la cotidianidad, sin embargo, podía ser simplemente un recurso eficiente para lograr escenas cómicas o para crear un personaje especial; Gutiérrez da un paso más allá al emplearlo para penetrar en la intimidad de su protagonista. Por más que su padre sea la figura central en su vida, Abigaíl se sigue sorprendiendo con sus costumbres y manías, se intriga por sus supersticiones y se pregunta con admiración de dónde surgen sus virtudes. Así, el extrañamiento deja de ser simplemente un recurso literario para convertirse en una poética del amor filial y de la gratitud, y permite no agotar nunca a un personaje, sin importar que se pase con él la totalidad del tiempo. Lo mismo sucede con los momentos de introspección de Abigaíl, cuando se analiza a sí misma con genuina curiosidad, pues los sentimientos y las acciones propios, por más que se mediten –o más bien, cuanto más se meditan–, no dejan de ser un enigma.
La novela cuenta la relación de Abigaíl con su padre, sobre todo después de que su madre los abandona, cuando Abigaíl era todavía una niña. Sin dramatismos, el lector atestigua cómo padre e hija construyen una relación que los protege de un mundo donde parecen no encajar y que no les perdona la afrenta de estar solos y juntos, y de ser, a su manera, felices. Abundan las novelas con padres tiránicos o ausentes e hijos ingratos; son una rareza, en cambio, las que cuentan una relación feliz, no sin sus complicaciones, pero en las que finalmente un padre cumple con su deber de forma amorosa y una hija, sin sacrificar su autonomía ni su libertad, quiere a su padre y lo cuida cuando enferma. La novela, no obstante, para serlo, requiere un conflicto, y en este caso lo es el mundo con sus obstáculos y misterios, que padre e hija van resolviendo con una complicidad que, sí, resulta conmovedora. Algo tiene La alegría del padre de novela de formación, con la peculiaridad de que la protagonista no requiere matar al padre para completar su madurez y delinear su identidad, sino que lo hace dándole vida y cuidándolo. A pesar de ser una primera novela, la de Gutiérrez tiene la sabiduría narrativa de no contar de más, de no iluminar las zonas que debían permanecer oscuras: si sabemos todo del padre presente, ignoramos igualmente todo de la madre ausente, de los motivos de su partida. Esta decisión narrativa es toda una declaración de intenciones: La alegría del padre debía ser una novela sobre el amor, no sobre el reproche y el rencor, y debía ser una novela sobre la certeza de la presencia y no sobre las dudas de la ausencia.
Narrar la modesta felicidad cotidiana es mucho más complicado que inventar aventuras o concentrarse en la desgracia, en esta época o en cualquiera. Que el punto culminante de la novela sea la muerte del padre parecería contradecir este punto, pero prevalece, sobre el pesar de la muerte, la alegría de haber compartido la vida. De allí que haya varios puntos importantes que agradecerle a esta hermosa novela, como reivindicar la ficción como herramienta para narrar la vida, inventar una voz para exhibir la ridiculez de la realidad y recordar que, sobre las grandes gestas y la desgracia acechante, la posibilidad de la felicidad late en la entraña de los días. ~