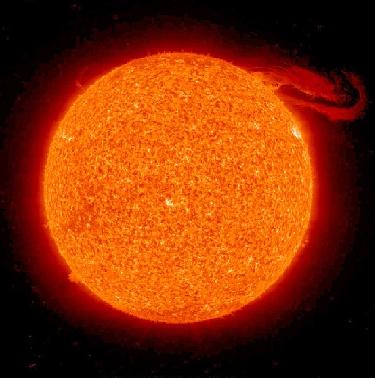Como Juan Almela, Tomás Segovia, Esther Seligson o Antonio Alatorre, para mantener su nombre entre nosotros podrían bastar sus traducciones: el Heidegger de Steiner, el libro sobre Kafka de Deleuze y Guattari, el Felipe II de Pierson, La literatura y sus tecnocracias de Georges Mounin o, entre otros y más reciente, el estudio de Lomnitz sobre el magonismo. Como editor de la colección Claves –que tristemente ya no aparece en la página de Era– le debemos al menos dos pequeños tesoros: Llámenme Ismael, de Olson, y Sastrerías, de Samuel Walter Medina. Aun como entrevistador, en La otra Francia (FCE, 1986) dejó dos pistas invaluables: Michel Tournier y Georges Perec: “Ahora trabajo –le dijo este último tras la tercera cerveza– en una novela que será la descripción de un edificio de departamentos. Suponga que al edificio le quitamos la fachada y nos encontramos con una especie de tablero de ajedrez de diez por diez.”
Comenzó publicando dos novelas emblemáticas de los años setenta: Cadáver lleno de mundo (1971) y Si muero lejos de ti (1979), ambas en Joaquín Mortiz. Son libros voraces, humorísticos, melómanos, densos y atroces. De ese periodo, cercano a Cortázar, a Sarduy, al Héctor Manjarrez de entonces, Aguilar Mora pasó a una disposición, si no hay otros términos, más clásica: de los beligerantes párrafos desmesurados, heridos, impacientes, de aquellas novelas, a la versificación tradicional de Esta tierra sin razón y poderosa (FCE, 1986), Stabat Mater (Era, 1996) o Epifanía (Ediciones del Azar, 2011). No leamos ese tránsito como una renuncia; a diferencia de otros –Skármeta y Bryce son buenos ejemplos–, que en los setenta anclaron su escritura a cierta ambición intelectual y en las siguientes décadas se hicieron sosos, triunfadores y encantados con el “fin de la historia”, Aguilar Mora huyó de un extremo no hacia la simpleza sino rumbo a extremos nuevos, empezó otros viajes, se entregó no a juntar recompensas sino a dar con nuevas pérdidas. Nunca celebraría, como hicieron muchos en los noventa, el final de la experimentación.
Su obra crítica sobre Paz –La divina pareja (Era, 1978) y La sombra del tiempo (Siglo XXI, 2010)– fue comentada pero tal vez poco o nada leída por unos y otros: de un lado se la esgrimió en tópicos de política superficial, del otro a menudo ni se la advirtió. Aguilar Mora no quiso hacer de ese antagonismo filosófico y estético un eslogan ni una industria; de hecho, se negaba a repetirse, a participar en coloquios ni compendios: ya había escrito lo que había tenido que decir. Justificó así su segundo empeño treinta años después del primero: “Muy pocos escritores mexicanos tienen una obra con ideas que ameriten discutirse. […] En cambio, Octavio Paz escribió una obra que vale la pena discutir, interpretar, criticar”, palabras que prologan una dura crítica con un reconocimiento de admiración y proximidad.
Para Adela Pineda, la pregunta nietzscheana que Aguilar Mora ve asediar cada movimiento de su maestro Roland Barthes, “¿qué es esto para mí?”, define también cómo se planta él mismo en el mundo de las ideas y la escritura: el rechazo a pasar por encima, a limar u olvidar lo rebatido; la necesidad de valorar –como un corte en la Historia, una incisión que hace el sujeto para describir qué es el mundo ahora–; el impulso de autenticidad, aun si la palabra chirría, que acaso explique su trayectoria dispareja o varios de sus párrafos, oscuros y desbalagados, que parecen no llevarnos a nada, lo mismo que una de sus grandes virtudes: no hay texto suyo sin al menos una verdadera idea, nueva, distinta, poderosa. Piénsese en su ensayo sobre el platonismo sensible de Guzmán, luego recogido en El silencio de la Revolución (Era, 2011), o en el extraordinario texto sobre Muerte sin fin como un canto materialista sobre el devenir, publicado en Hispamérica en 2002.
Como Canetti cuando descubrió el tema de las masas y se ofreció a él sin reparar en su situación vital ni en los plazos del mundo, Aguilar Mora se embarcó en proyectos gigantescos. El último, sobre el siglo XIX, alcanzó dos títulos notables, Sueños de la razón (Era, 2015) y Fantasmas de luz y caos (Era, 2018), apenas el comienzo de una revisión bianual –escrita con frescura, como un joven estudiante que devuelve ligereza a bibliotecas en ruinas– que, en su cabeza, habría de sumar otros cuarenta y ocho volúmenes.
Una empresa similar lo llevó a viajar por Chihuahua, su estado natal, y a hundirse en archivos desaprovechados, para entregar, en poco más de cuatrocientas páginas, un libro único: Una muerte sencilla, justa, eterna (Era, 1990). En él, Aguilar Mora hizo lo que ya no se habría imaginado posible: redescubrir la Revolución mexicana como un objeto vivo, no desde sus cientos de intérpretes y usufructuarios, sino desde muchos y aun desconocidos testimonios menores; en él se escucha no la voz de Villa –como soñó Guzmán y, tras él, más novelistas y guionistas– sino la voz del villismo, derrotado y resistente; en él contemplamos su entrañable minucia para leer una línea punteada que apartaba los tres últimos párrafos de Los de abajo y juzgar por qué Azuela la eliminaría tras la primera edición; en él, también, se lee quizá el último capítulo de la narración sobre su hermano David, desaparecido y asesinado en Guatemala en 1965. Esa íntima senda, que atraviesa y determina la escritura de Aguilar Mora, va a encontrar una conmovedora segunda parte cuando, en La sombra del tiempo, entreteja las páginas sobre Pedro Páramo con su propia paternidad.
Ahí igualmente, y en los respectivos y fundacionales prólogos, junto a Rafael F. Muñoz, Aguilar Mora reinventó a Nellie Campobello, autora esencial de nuestros días: “Antes de Rulfo no hay otro libro [además de Cartucho] donde la economía de expresión y el silencio operen al mismo tiempo con tanta violencia y tanta pasión.” Esos dos rasgos, violencia y pasión, también dan cuerpo al espíritu crítico de Aguilar Mora; la lengua de su escritura es tremenda, contundente, pero su voz personal era tranquila, amorosa y generosa.
No fue un académico cumplidor, paper tras paper o libro tras libro, sino un escritor que nadaba naturalmente en la confluencia de la ficción, la crítica, la poesía y la investigación. En la cuarta edición de su relato sobre Un día en la vida del general Obregón (Era, 2008), aportó sin aspavientos un dato fantástico que, ya cerca de jubilarse en Maryland como profesor emérito, tuvo la curiosidad de buscar en los archivos del Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos: a Obregón le diagnosticaron sífilis en una clínica gringa: “Los propósitos de enmienda que se impuso Obregón [tras un probable affaire con María Conesa, conjetura que también hace posible Aguilar Mora] tuvieron fruto. Para fines de 1915, en Hermosillo, Obregón pidió al fin la mano de María Tapia y a principios de 1916 se casaron. No sé si fueron muy felices, porque para entonces a Obregón le faltaba el brazo derecho y probablemente ya estaba enfermo de sífilis.”
Con el deceso de Jorge Aguilar Mora perdemos a un verdadero maestro, cuya descripción se ajusta a lo que él dijo de Barthes: “No enseñaba información ni ofrecía sistemas acabados y solipsistas; mostraba su pensamiento en el momento de nacer, en el momento de reconocerse, en el momento de negarse.” No hablaba de todo ni quería saberlo todo. Contaba en sus textos cómo y cuándo había conocido algo, una idea, una obra. Leer sus libros es visitar una terquedad, un paseo de figuras que retornan: Vallejo, Nietzsche, Martín Adán, Gorostiza, Campobello, Rulfo, Deleuze. También Martín López, hermano de Pablo López, villista fusilado, y también David, su hermano. En esa danza alguien observa, aquilata, vuelve, enfatiza, repasa, difiere y ahí, en órbita, se juega su propio sentido.
¿Y dónde están las palabras? ¿Y cuáles escojo? ¿Y qué haré con ellas? “Tú solo piensas en el absoluto”, me dijiste un día, sin recriminación, sin aprobación,
Y ya puedes agregar que iré a buscarlas ahí donde todavía las seguimos diciendo.
(Jorge Aguilar Mora, La bella molinera, 2011) ~