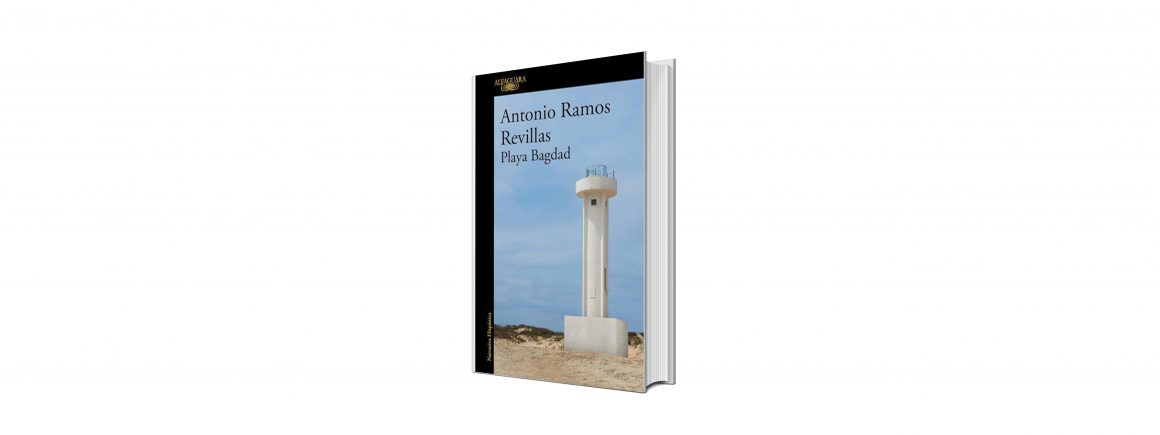Desaparecer. Las acepciones y las connotaciones de este verbo han variado de manera trágica en los últimos años. Con al menos cien mil personas desaparecidas en México desde 2006, se trata de una de las mayores crisis que el país enfrenta, por más que las autoridades locales y federales insistan en minimizarla o ignorarla. Escuchar este verbo suele producirle un escalofrío a casi cualquiera, al recordarle lo que preferiría olvidar en su rutina diaria: que sus seres queridos o él mismo pueden acabar formando parte de una estadística que, ante la indolencia oficial, sigue creciendo. A estas decenas de miles de desapariciones, cuya explicación yace en las fosas clandestinas que el crimen organizado sigue excavando por todo el país, hay que agregar las que responden a las enfermedades mentales. Dejando de lado este panorama sombrío, la palabra también remite a la fantasía, más literaria que real, de desaparecer para empezar una nueva vida en otro lugar, donde las posibilidades del mundo vuelvan a abrirse. Sobre estas distintas acepciones está construida Playa Bagdad, de Antonio Ramos Revillas (Monterrey, 1977), que, de manera astuta, incluso a veces cruel, juega con el temor que el verbo produce en la actualidad y también con su costado liberador, cada vez más fantasioso.
Cada cambio de acepción va de la mano con un giro radical de la trama, en una novela que no apuesta por la verosimilitud ni pretende hacerse pasar por lo que no es: una ficción. Las acciones y los quiebres argumentales son coherentes con el planteamiento narrativo, que de hecho se basa en ellos, aunque un lector acostumbrado a la narrativa contemporánea, obsesionada por confundirse con la realidad –imitando algunas veces su grisura y monotonía–, pueda reprocharle sus vueltas de tuerca. Podría incluso considerar una trampa lo que es un hábil manejo de un narrador poco fiable en primera persona, que organiza su discurso con la ilusión de ser él quien controla la historia y no, como suele suceder, la historia quien lo controla a él. Por el contrario, un lector dispuesto a firmar el pacto de verosimilitud que exige toda ficción apreciará los cambios repentinos en la trama, incluso si a decir verdad resultan un poco forzados, porque justamente ellos permiten establecer paralelismos y contrastes gracias a los cuales un relato que engañosamente se presentaba como un simple ejercicio detectivesco se acaba convirtiendo en una reflexión sobre la familia, la identidad y la tentación de perderse y escapar.
El primero de estos paralelismos es el que ya se ha mencionado –el del giro en la trama relacionado con el cambio de acepción del verbo desaparecer–, que no deja de ser una sutil reflexión sobre la tensa y cambiante relación entre las palabras y las cosas. El segundo tiene que ver con el papel que el narrador juega en la novela, y que lo hace oscilar entre el absoluto protagonista de su propio destino y un mero relator de una historia que controla alguien más, alguien que, para colmo, estrictamente ni siquiera aparece de manera directa en ninguna página. Me explico: la novela arranca cuando Miguel, en Monterrey, recibe una llamada de Marcelo, su hermano mayor, para decirle que perdió a sus padres en Matamoros durante un viaje de fin de semana. Miguel de inmediato viaja a esa ciudad y reconstruye detalladamente los pasos de su hermano –a estas alturas también desaparecido–. Sorprenden las habilidades detectivescas de Miguel, quien, con la ayuda de los videos grabados por las cámaras de vigilancia y mediante entrevistas a distintos testigos, sigue paso a paso el rastro familiar. Sin embargo, pronto descubrirá que fue su hermano mayor quien preparó todo este montaje, con lo que, súbitamente, Miguel se transforma de hábil investigador en personaje de una obra ideada por el hermano mayor.
O al menos así lo parece, porque las certezas en Playa Bagdad siempre son momentáneas y relativas, como lo es la figura de autoridad –tanto narrativa como fraterna– que van ejerciendo y abandonando los dos hermanos. Dicho conflicto es el tercer paralelismo y contraste que plantea la novela, que permite leerse también como una recuperación del clásico motivo literario de los dos hermanos. Durante toda la vida, como lo impone el orden arbitrario en que se nace en cada familia, Marcelo siempre sirvió como modelo y ejemplo a Miguel, quien creció admirado e intrigado por la forma en que el hermano mayor iba descubriendo los ritos de la adultez –desde el sexo y el matrimonio hasta el trabajo y el cambio de ciudad para buscarse la vida– y fracasando en ellos. El menor, quizás usurpando el papel que por tradición no le correspondía, si hacemos caso de las más anticuadas tradiciones familiares, acabó por adoptar el rol de hermano maduro y estable, mientras que el mayor se perdía y regodeaba en sus derrotas, tan frecuentes en la vida de cualquiera que ni siquiera las rescataba el rebuscado consuelo de la originalidad.
Otro de los paralelismos y contrastes tiene que ver con los escenarios donde ocurren los hechos: Monterrey, Matamoros y Playa Bagdad. Cada uno de ellos, en una novela realista que abjura del costumbrismo, pertenece a un plano distinto. Monterrey simboliza la estabilidad y la seguridad, pero también la rutina y una cotidianidad que puede llegar a resultar exasperante. Matamoros, por su parte, se presenta como la ciudad arquetípica de frontera, siempre a medio construir, como si estuviera permanentemente preparada para, ella también, irse a otra parte. Las descripciones de Matamoros, con su obsesión por destruirse a sí misma para reafirmar su naturaleza como lugar de paso, a lo que se suma el ambiente de violencia en un territorio tomado por el crimen –aunque la novela elude con sabiduría cualquier escena violenta–, se cuentan entre las mejores de la novela. Por último, la cercana Playa Bagdad, aunque olvidada y decadente, emerge como un territorio casi fantástico, donde resulta posible perderse entre arenas infinitas y delfines muertos, ya sea como un extravío sin remedio o como una huida que reescribe los destinos.
El último y más importante contraste es el que acaba enfrentando a los dos hermanos, ya no como figuras familiares, sino en la forma en que encaran su vida: el que huye y el que busca, el que parte y el que se queda, el que enloquece y el que mantiene la cordura, el que se atreve a desaparecer y el que no acepta que también desearía hacerlo. En última instancia, a través de la tentación de desaparecer, Playa Bagdad se interroga por los alcances de la libertad, que puede verse como un ideal literario o como una irresponsable excusa para negar la propia vida. Las sorpresas argumentales que depara la novela siempre están al servicio de este dilema, y quizás esa es su mayor cualidad: una trama con cambios inesperados que, a la par que construye una historia emocionante, explora las encrucijadas de la identidad. ~