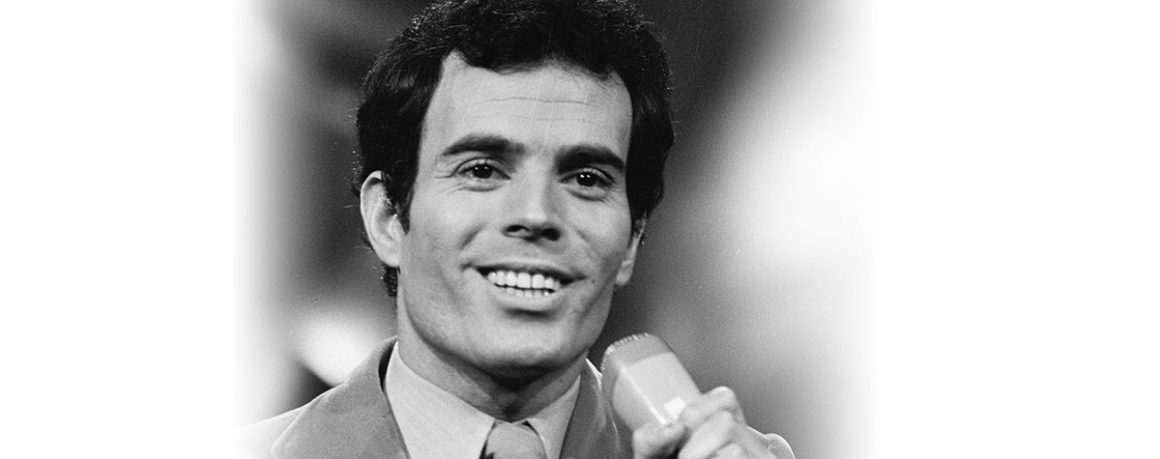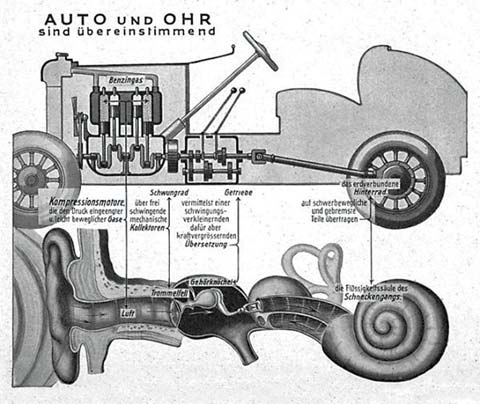En 1973, un treintañero Julio Iglesias ofrecía un concierto en un cabaré de Miami llamado Montmartre. La presentación formaba parte de sus primeras aventuras en Estados Unidos y, a juzgar por el lleno total, particularmente de cubanos en el exilio, la noche no podía sino anticipar un éxito rotundo. Pero en algún momento, no se sabe si por candidez o porque alguien le había contado que su película La vida sigue igual había sido un fenómeno en Cuba, Iglesias manifestó en algún interludio su deseo de cantar en la isla para el disfrute de “muchos de quienes son vuestros familiares”. Tardó más en terminar esa frase que el que un primer vaso cruzara el aire rumbo al escenario y después un florero y después otro vaso y más adelante un cubo de hielo. La lluvia de objetos y de acusaciones de “¡comunista!” arreció en segundos e Iglesias salió huyendo en medio de la tormenta, no sin antes pronunciar unas últimas famosas palabras: “¡Pero si soy más de derechas que ustedes!”
El episodio dibuja un artista: a) torpe para lidiar con la política (en otra ocasión asistió a una cárcel chilena para dar consuelo a los presos del pinochetismo: “Aparentemente, soy un hombre libre”, les dijo, “pero en realidad soy un prisionero de mis compromisos” y todavía remató: “los comprendo muy bien”); b) obsesionado, sí, con ganarse América, sin limitarse a los países de habla hispana; c) consciente de ser, como decía Francisco Umbral, “el novio de derechas que todas las madres de derechas sueñan para sus niñas de derechas en un mundo […] de derechas”, y finalmente d) confiado, acaso de manera excesiva aunque justificada, en el azar y en un carisma capaz de sacarlo de cualquier situación embarazosa. Ese es Julio Iglesias, el hombre que, entre otros logros, ha vendido suficientes discos como para compararse con Madonna y Elton John; ha recibido el nombramiento “Padre del año” por parte de una asociación de familias, sin que nadie sepa bien las razones, y le ha puesto su rostro a un meme periódico de internet que, como todos los memes, lo ha despojado de su trayectoria para convertirlo en un icono silencioso y sin contexto.
Dos libros –El español que enamoró al mundo, de Ignacio Peyró, y Julio. La biografía, de Óscar García Blesa– han buscado, con algunos años de diferencia, trazar el heterogéneo perfil de un cantante que, desde el principio, quiso convertirse en un ídolo global y, para sorpresa de todos, lo consiguió con bastante prontitud. ¿Cómo hizo este joven de voz “pequeña”, como reconocía él mismo, llegar adonde llegó y codearse con quienes se codeó? Y más aún: ¿ese imparable ascenso dirá algo de la España de esos años, de sus intentos por consolidar un rostro más moderno en la etapa final del franquismo? Lejos de la hagiografía, pero también del menosprecio que despierta entre cierta crítica académica, tanto Peyró como García Blesa entienden que la vida de alguien como Iglesias no puede limitarse al mero recuento de sus álbumes, por muy rentables que estos hayan sido, sus presentaciones internacionales o sus chismes de familia disfuncional. Tiene que narrarse a la par de la historia de un país.
No era difícil llegar a esa conclusión en virtud de que, según Peyró, “Julio Iglesias y sus muchos ramales siempre estarán cerca de los cambios en España, como termostatos del aire de la época”. Personaje clave en la transformación de Benidorm en capital turística, en cuyo festival de la canción se dio a conocer, Iglesias fue también protagonista del primer comunicado de divorcio publicado en territorio español. Estrenó “Soy un truhan, soy un señor” en la que según Peyró fue la noche inaugural de la democracia de 1977 y, a finales del siglo, apareció apoyando a José María Aznar frente a 50 mil personas, en lo que todavía se considera el “mayor evento político” de la España democrática. Y por si esto no fuera suficiente, Iglesias tiene hasta un episodio con ETA, cuando el brazo “político-militar” de la organización terrorista secuestró a su padre en 1981.
Acorde con los cánones, Peyró abarca del nacimiento de Julio a su vejez y, aunque su libro avanza de manera cronológica, la estructura a base de viñetas o, por momentos, de breves y agudos ensayos sobre algún aspecto de su vida (Julio participante de Eurovisión, Julio atleta sexual, Julio magnate inmobiliario, Julio evasor de impuestos) vuelve la lectura de El español que enamoró al mundo menos tópica, más literaria. García Blesa, en cambio, construye incluso desde el título una biografía en el sentido tradicional. Capítulo tras capítulo: contexto político y social, episodio en la vida de Julio, abundantes citas textuales. Sin embargo, a pesar de cubrir lo que justamente se espera del “libro sobre una celebridad”, el autor toma la suficiente distancia para lanzar aquí y allá comentarios irónicos y demorarse con cierta maldad en los detalles atípicos. En contraste, Peyró apuesta por el estilo personal, la marca del autor: evitando la erudición de fan y la propaganda gratuita, se muestra diestro para el comentario afilado, la exposición sintética y las referencias culturales que van de la plantilla de ¡Hola! a Isaiah Berlin. Y García Blesa, con la ventaja de haber publicado su libro seis años antes que el de Peyró, puede darse el lujo de reconstruir con descripciones, tensión narrativa y diálogos –¡como una novela!, dirían los cintillos, meticulosamente documentada– los esplendores y miserias de la trayectoria de Iglesias.
El cantante, según se sabe, tuvo muy pronto su epifanía, cuando casi muere después de un accidente automovilístico a los veinte años. Obligado a guardar reposo, la experiencia y el regalo de una guitarra lo llevaron a componer “La vida sigue igual”, una primera canción insípida, pero extrañamente efectiva, que lo catapultó a la fama, luego de haber resistido (está difícil decir esto de un tema de Julio Iglesias, pero así fue) la censura franquista. La canción dio pie a una película del mismo nombre, cuyo estreno en 1969 terminó en zafarrancho, no debido al furor de los fans –aclara García Blesa– sino a una troupe circense, vestida de civil y coordinada por un faquir de esos que comen cerillos encendidos (es en serio), que el representante de Iglesias había contratado bajo el agua para armar un escándalo y proporcionarle a los diarios unos buenos titulares.
No obstante el éxito cada vez mayor del cantante, la crítica nunca le perdonó su falta de talento, pues desde sus inicios recibió acusaciones de “niño pijo del franquismo, que no tenía idea de la música” y en alguna ocasión su padre le oyó decir a un conductor de la radio que Julio era “un gilipollas que no sabía cantar”. La cosa no mejoraría con los años, los millones de discos vendidos ni las localidades agotadas alrededor del mundo. Umbral diría de él que “antes que el triunfo de la personalidad, era el triunfo de la impersonalidad” y Rosa Montero que Julio se había vuelto “internacional a fuerza de no ser de ningún lado”. Incluso aparentes elogios, como el que le dedicó Luis Antonio de Villena –que lo catalogó como “icono mundial de la publicidad del lujo”–, omitían la materia misma de su arte: las canciones. Pese a todo, una vez alcanzado su rango de leyenda y reconocido como parteaguas en la internacionalización de la música latina, en 2015 el prestigioso Berklee College of Music de Boston le otorgó un doctorado honoris causa. Un poco tardío, si me lo preguntan.
La construcción de un artista global –capaz de hacer presentaciones en los rincones más impensables del planeta y de grabar en otros idiomas, cualquiera que sea nuestro veredicto sobre su pronunciación– no puede entenderse sin sus andanzas en Latinoamérica. La relación de Iglesias con nuestros países abarca, a inicios de los setenta, giras con músicos rentados, conciertos en tugurios de dudosa reputación, estancias en pensiones de tercera y traslados –junto a Isabel Preysler, su esposa embarazada– en autobuses a punto de descomponerse a medio camino. Más tarde volvería cubierto de gloria, es verdad, para aceptar el reto de conquistar el mercado mexicano con un disco de rancheras y, en un empeño solo concebible en un tiempo anterior a la funa, ofrecer recitales en la Nicaragua de Somoza, la Argentina de Videla y el Chile de Pinochet. Lo admirable, en todo caso, es que esa operación para hacerse de un nombre en el continente le haya salido tan bien, sobre todo porque Iglesias no se conformó con el público hispanohablante y se propuso extender los dominios de su seducción a Estados Unidos, el país en donde fijó su residencia (por conveniencia fiscal, no es secreto para nadie).
También en esa empresa tuvo éxito, sin importar que en el intento haya parido insólitos productos como su dueto con Willie Nelson o con Diana Ross. Fruto de una ofensiva que el músico y doctor en sociología Hans Laguna disecciona a detalle en Hey! Julio Iglesias y la conquista de América (2022), el cantante se echó a la bolsa a los escuchas norteamericanos incluso antes de sacar su primer disco en inglés, 1100 Bel Air Place, que llegaría a vender ocho millones de copias, cuatro tan solo en Estados Unidos. “Esto es América, Maruja, esto es el progreso –recuerda Maruja Torres que le dijo Iglesias por aquella época–. Y Europa está acabada.” Finalmente, nada simbolizaría mejor su feliz matrimonio con el mercado anglosajón que la gira a lo largo y ancho de cinco continentes que Coca-Cola le patrocinaría en 1984.
A mitad de aquel tour por el mundo, el histórico mánager de Iglesias, Alfredo Fraile, terminaría su relación con el artista, diciéndole que “estaba hasta los cojones de Julio Iglesias”. Aunque mantuvo un prudente silencio por tres décadas, Fraile publicaría en 2014 unas memorias para dar su versión de ese rompimiento y algunos otros hechos, sin que ello significara, según él, que lo movieran “espíritus de revancha”. En dos de los mejores capítulos de su libro, Peyró analiza –con ojo de crítico literario: atento al estilo, las intenciones, los efectos en el lector; a la vez que generoso con las citas textuales– las oblicuas confesiones de Fraile y de ese otro clásico de la venganza, Julio Iglesias: ¿truhan o señor? Secretos íntimos desvelados por su mayordomo, que Antonio del Valle publicara al poco tiempo de dejar de prestarle sus servicios al cantante. Ejemplo insuperable de una maldad que de tan pura llegaba a perder su inicial encanto, el libro de Del Valle retrata a un Julio mezquino y paranoico, abusivo con sus empleados y receloso de las personas con cierto nivel intelectual, una estrella de la música a quien el piano que adornaba su mansión “le daba lo mismo que una máquina de tricotar, puesto que el funcionamiento de ambos ingenios le resultaría igualmente misterioso e incomprensible”.
Tiene razón Peyró cuando afirma que Julio Iglesias simboliza un tipo de artista y de industria propia de un mundo del que ya solo quedan las ruinas. Su mito es un mito del siglo XX, que ha sobrevivido por el anhelo satírico de quienes reproducen cada año su imagen sin reproducir sus canciones. A lo mejor, en algunas latitudes, ha terminado por pesar más su estatus de celebridad que el de cantante; a lo mejor en otras siga siendo, como afirma Peyró, el pretexto idóneo para ponernos de vez en cuando sentimentales y aceptar, bajando un poco las defensas, la levedad de la vida. ~
Ignacio Peyró
El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias
Barcelona, Libros del Asteroide, 2025, 336 pp.
Óscar García Blesa
Julio. La biografía
Madrid, Aguilar, 2019, 768 pp.