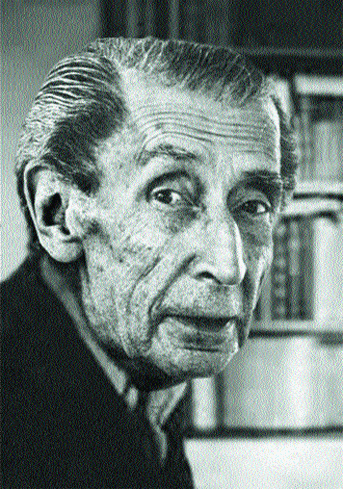Ruslana remueve su copa y mira la banda que toca a pocos metros de nosotros. Apura su bebida y me dice: “No puedo ir a la cárcel. Tengo dos hijos.” Hablamos sobre los tiempos que corren en Rusia y de las opciones para ciudadanos que quieran cambiar las cosas, como ella. Es atractiva y algunos hombres intentan llamar su atención colocando torpemente sus copas cerca o interrumpiéndonos con cualquier excusa. Trabaja para una ONG de San Petersburgo y le atrae Europa, pero dice que la ue le parece muy burocrática. Me pregunta si tiene futuro.
Por aquí, los antros nocturnos son idóneos para hablar de política. Ruslana tiene esperanza en el mediático líder opositor y bloguero Alekséi Navalny, cuya popularidad ha aumentado por sus revelaciones sobre la corrupción del primer ministro Dmitri Medvédev. Pero las sistemáticas restricciones y juego sucio contra grupos opositores, junto con medios controlados por el poder, neutralizan cualquier competición política real. Para algunos, sin embargo, Navalny es el primer político de verdad en Rusia desde Yeltsin, aunque tenga que jugar la carta populista.
Fuera del bar, los canales del río Fontanka están helados. Los empleados de limpieza municipal caminan por encima y retiran la basura de la superficie, antes de parar para fumar junto al pretil. Una fina capa de nieve sucia y hielo cubre las calles. En una noche así conozco al afable Andrey, periodista independiente y activista. Ha sido detenido en varias de las protestas de los últimos años. Vivir en primera persona los efectos del putinismo no parece agriar su carácter cercano ni buen humor y habla sin tapujos sobre la Rusia actual. Durante una comida, rechaza una marca de vino de Crimea como muestra de su condena a la anexión. Al subirnos a su coche enciende el videorregistrador, una cámara que en Rusia llevan los vehículos en la luna delantera, como prueba en caso de siniestro, ante tergiversaciones de los hechos, también por la policía. Me siento como en “Doroga” (La carretera), una road movie rusa a partir de una recopilación de material de estas cámaras, en la que de forma vertiginosa se suceden accidentes, agresiones y otras situaciones variopintas, en un ambiente surrealista y de tragicomedia. La cámara aumenta la sensación de Gran Hermano.
Es media tarde y cae una lluvia plomiza sobre la ciudad. Tras un laberinto de escaleras destartaladas, pasillos mal iluminados y patios traseros, Andrey y yo nos sentamos en una estancia similar a un aula escolar. Por ella pasan organizaciones, abogados y expertos en reforma judicial, derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil independiente de una de las áreas más díscolas con el poder, como es San Petersburgo. A ratos, la reunión tiene un aire melancólico, una impresión que se agrava al constatar la edad de algunos de ellos: mujeres y hombres jóvenes en los turbulentos noventa, un periodo en el que, dicen, “no estábamos preparados para esa ola de democracia”.
Entonces, Rusia pasó, con Yeltsin, a desmontar la URSS desde dentro a la par que experimentaba con la democracia y aplicaba drásticas medidas de transición a la economía de mercado, de la mano de reformistas como Gennadii Burbulis y Yegor Gaidar. Figuras criadas en Marx y que, convencidas de que no había alternativa, abrazaron con el mismo fervor mesiánico el capitalismo de terapia de shock. En octubre de 1991 Yeltsin afirmaba en la Duma que ese era “el camino de Rusia a la democracia y no el imperio”. El impacto social, tras las carencias de la perestroika de Gorbachov, fue dramático y crecieron la pobreza y la desigualdad. Pero el imperio profundo, con sus estructuras de seguridad y sus clanes, sobrevivió al colapso y se adaptó a los nuevos tiempos. Durante nuestro encuentro, un hombre alto, de largo pelo blanco y chupa vaquera, dice que “nuestros gobernantes continuaron la vieja práctica de designarse unos a otros hasta que el KGB cerró el ciclo”. KGB al que perteneció el gobernador de San Petersburgo, Georgy Poltavchenko, y el propio presidente.
Sobre varias de estas ONG pende la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada tras las protestas de 2011 y 2012. Establece que las organizaciones que reciban donaciones o ayudas de fuera de Rusia y participen en “actividades políticas” deben ser inscritas en un registro que las califica como tales. Estas medidas, unidas a difamación, estigmatizan sobre todo a organizaciones que trabajan en derechos humanos, a menudo con financiación de la UE o sus Estados miembros. Tienen que optar entre el rechazo social, aislamiento y problemas financieros; un perfil “no político”; disolverse o pasar a la semiclandestinidad. Paulatinamente, el poder crea a su vez una imitación de sociedad civil, como en el pasado, apoyando organizaciones que le son favorables.
Este autoritarismo medra con la apatía política, influida por décadas de totalitarismo. Mucha gente es reacia a manifestar “sentimientos políticos”, nos dicen en la Oficina del Defensor del Pueblo. Hacerlo públicamente es cada vez más complicado y sale caro. Conforme a esta institución, las prohibiciones para ciertas manifestaciones son sistemáticas, bajo riesgo de multa y sanciones. Algunos son más iguales que otros, pues tales restricciones no suelen aplicarse a movimientos afines al poder. Es el caso del Movimiento Nacional de Liberación, que organiza piquetes y contraprotestas, a menudo violentas, contra por ejemplo actos de la organización Memorial, que trabaja sobre el pasado de la URSS y ha sido declarada “agente extranjero”. Existe una atmósfera asfixiante contra expresiones de disenso “antipatriótico” en el espacio público y redes sociales. Durante mi estancia, a instancias de fuerzas que insisten en los “valores familiares tradicionales”, la Duma aprueba y el presidente firma una descriminalización parcial de la violencia de género, de modo que solo casos que terminen en el hospital serán punibles penalmente. Otra ley que llegará al mismo Tribunal de Estrasburgo que acaba de declarar discriminatoria contra los homosexuales la legislación sobre “propaganda sexual”. La normativa del Consejo de Europa cuenta poco para este Kremlin que ha suspendido sus contribuciones a dicho organismo. El escritor Peter Pomerantsev me dice que si Stalin era tres cuartas partes represión y una cuarta parte propaganda, el putinismo es al revés, salvo periódicos recordatorios de que es mejor ir con cuidado. Tal porcentaje, le digo y coinciden aquí, podría variar.
Me despido de Andrey, quien, sonriente, me dice “do skoroi vstrechi!” (“¡hasta pronto!”). Meses después le detendrán otra vez, junto con unas ochocientas personas en San Petersburgo, muchas de ellas menores, en protestas movilizadas por Navalny. Deambulo junto a los embarcaderos y llego a un edificio de paredes grisáceas y grandes ventanales. En su día palacio de la nobleza rusa, hoy es un centro cultural lleno de cafés y reducto para los hipsters de San Petersburgo. En su interior se suceden espacios con grafitis y arte urbano, y salones vintage de altos techos con decoraciones de estuco, lámparas de araña, estanterías polvorientas, velas por todos los lados y árboles con la decoración de la reciente Navidad ortodoxa. En una de esas habitaciones, dos chicas se prueban vestidos que aún tienen la etiqueta puesta. Mientras una desfila como modelo enfrente de un espejo, la otra le saca fotos. Pocos metros más allá otra joven artista, concentrada con su cámara, fotografía sin parar una taza de café sobre una alacena. Me topo con escenas similares por todo el edificio: individuos absorbidos por la inmensidad de su propia burbuja, en apariencia indiferentes al mundo exterior y los que pasan fugazmente a su lado. Un ambiente algo irreal y en abrupto contraste con los detalles que he escuchado horas antes, sobre torturas por estiramiento de miembros.
Oscurece. Llego a un parque solitario de álamos tristes y bancos vacíos. Los cuervos buscan comida entre la nieve. Dos ancianas, abrigadas hasta las cejas, paran a darles pan. Paso junto a un monumento soviético con la estrella de cinco puntas en lo alto, conmemorativo del sitio de Leningrado, y, por alguna razón, mis pies terminan llevándome justo al periodo anterior al de esa estrella, enfrente del Palacio de Invierno. La luz de los faroles atraviesa una niebla ligera que cubre la plaza y la columna de Alejandro. Alrededor, pululan guías vestidos con atuendo de época. Contemplo la fachada verde y blanca del famoso edificio, con sus columnas, arcos e insignias de grandeza. Las puertas vuelven a estar adornadas con los emblemas de la Rusia imperial y los Romanov, prohibidos en la URSS, quizá sintomático de los tiempos y de un círculo que se cierra. En octubre de 1917, tras saquear el palacio, los bolcheviques descubrieron la bodega del zar y sus miles de botellas. Siguieron semanas de borrachera salvaje y anarquía absoluta. Los nuevos líderes se plantearon verter por las alcantarillas el resto del alcohol al río, pero la gente se acercaba a beberlo. Cuando al fin se agotó, la ciudad>, dicen, despertó con la peor resaca de la historia. Una resaca histórica en la que seguimos. ~
Borja Lasheras es Senior Fellow del Center for European Policy Analysis (CEPA).