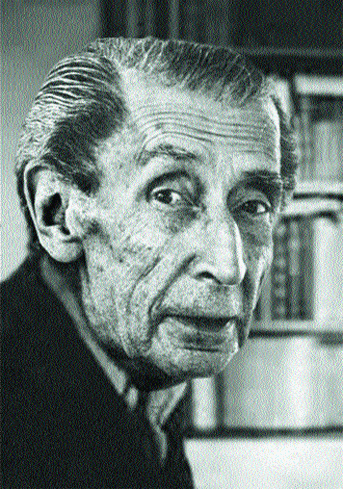Si alguien hubo predestinado a que se le hiciese un perfil, ese fue Bergamín, que, burlándose de sí mismo, siempre se vio así: por saber que llevaba el esqueleto casi al aire, por su andar de antelación en sonriente ancianidad, dobladito sobre su cuerpo inerme. Parecía necesitado de prefigurar su propio cataclismo. Cuando un día se enfrentó, de bisturí a bisturí, con la necesidad de que le operasen una hernia, se le quedó sin fundamento aquel gesto, ya infaltable, de caminar sujetando con su mano derecha los entresijos, torero al que se le ha propasado el toro. Se enderezó, como si se le hubiese soltado un resorte. Perdió su quebradura de viudo vitalicio. Pudo ahí concentrarse en el otro gesto, el de llevar el dedo medio de la mano derecha a la ceja del mismo lado y repasarla lentamente, su mirada buscando las alturas, a las que parecía pedirles compasión por el desastre universal. El primer gesto correspondía a la aceptación de una molestia privada, de la que su buen gusto sólo forzado daba signos, pidiendo perdón con una sonrisa casual. El otro gesto postulaba que, una vez más, tenía ante sí, o se lo estaba viendo venir con inmediatez de alud, el mal del mundo, la estupidez sin avenencia posible.
Todo con mucha discreción, siempre en busca del buen entendedor. Raras veces estaba dispuesto a empezar de cero: sólo para introducirnos en el maravilloso desfile que él paseaba por su laberinto español, feliz, porque era su modo de que éste siguiera vivo en él, animando para nosotros a la plana mayor del 98, o a sus compañeros de la generación de la República —como insistía en que se la llamara, porque lo del 27 derivaba de la fecha del célebre homenaje, que según él sólo representaba "admirar, comprender a Góngora […] no […] ser gongorino" ni "gongorista", "tener entendimiento y gusto de persona humana". Prefería hablar de una "constelación", incluyendo así hasta a los que llamó "huéspedes nebulosos de lo indeciso".
Si Bergamín se veía de perfil, por su delgadez de puro hueso esencial, muchos lo veían así porque, escurridizo, se les escabullía de entre los dedos simplificadores. Sí, eso es cierto, Bergamín nunca fue fácil de detener en un punto claro y sin contradicciones, igual en eso a sus "ideas liebres, las ideas que corren y, por consiguiente, las que nadie tiene". Vivas porque nadie las sujeta. Ideas-liebres o "pensamientos perdidos […] disecados como encendidas o apagadas mariposas". Contradictorio como que alguien siempre tan cercano a la muerte, fantasmal y póstumo, herido de veras por todas partes, tenga la vitalidad de esperar: "Hombre, no te desesperes,/ que algún día llegará/ en que seas el que eres."
Como las moscas, veía la realidad con ojos facetados. (No creo que la ciencia pueda mostrarnos "el mundo visto por una mosca", pero sí sabe de sus ojos constituidos por múltiples ocelos y con una alarmante visión simultánea.) Bergamín organizaba a toda velocidad el registro del mundo.
Ese fue mi primer asombro, a poco de que llegara a Montevideo, en 1947, al conocerlo, como alumna de la novísima Facultad de Humanidades y Ciencias: verlo moverse entre desconocidos como si tuviese una idea precisa, una definición rotunda de cada uno. Por primera vez estaba ante un escritor que era también un zoon politicon. Siendo un maestro nato (más que puertas abría esclusas por las que llegaba una tumultuosa crecida de aguas), se vio rodeado de oyentes fieles. A sus clases, "dos veces por semana […] ante un público muy numeroso y distinguido", llegaban escritores mayores: Sara y Roberto Ibáñez, Francisco Espínola, Esther de Cáceres, Enrique Dieste, a menudo con su sobrino, el ingeniero Eladio Dieste. Aceptó confiar en lo poco que podíamos ofrecerle: afecto, atención, solidaridad, ingenuidad. Éramos todo lo antifranquistas que él requería. Él, todo lo sutil que necesitábamos para entrar en las complejidades de un tejido cultural inabarcable. "Solemos reunirnos por las tardes a tomar el té en estos deliciosos rincones, muy siglo XIX europeo. O a cenar después de las clases".
Su capacidad de seducción intelectual se probó incluso en un terreno mal abonado; León Felipe, en una breve visita, había tenido ocasión de advertirnos benévolamente del próximo arribo de Bergamín y de su peligrosidad. Y a poco de estar éste entre nosotros llegó J. R. Jiménez como un ángel dispuesto al exterminio de todos sus discípulos, y el que estaba entre nosotros había sido el último en convertirse en réprobo. Quizás nos salvó de su terrible amenaza ser ilusos: el comunismo, que Bergamín decía abrazar hasta la muerte (donde lo esperaba la religión), estaba en el Uruguay de entonces reducido al campo político, que aún no formaba parte esencial del alma de los jóvenes que lo rodeábamos, algunos más próximos a un anarquismo lírico, en parte fruto de las lecturas de Barrett. Pero ni siquiera en ellos hizo mella la advertencia del "león de botica", como Octavio Paz llamó, no sin cariño, al claro advertidor. Y la religión de Bergamín, tan antieclesiástica, en un país que había separado a la Iglesia del Estado sin necesidad de desgastes revolucionarios, no nos alarmaba. Hoy no dudo de la prudencia con que él jugó sus apasionados pases en un campo nuevo, dosificando sus obsesiones, cosa de no espantar. Dejaba esparcida a su alrededor, para que se hiciese el rápido hilván necesario, su separación inmediata del sector más rancio del catolicismo, esos "malos pastores de la iglesia católica" (por el aval que las jerarquías eclesiásticas dieron a Franco), que tanto persiguen a Fray Luis de León como tapan "con aquella máscara divina la fuerza injusta de este mundo, su sangrienta violencia vengativa, su pasión cainita". Esto lo logró de manera muy suya, graciosa y artera, pescando la ocasión al vuelo, sin eludir los conflictos: precipitándolos.
Su primera aparición, en el Paraninfo de la Univ. de la República, ante mucho público, fue organizada por la Asociación de Estudiantes Católicas. Por muchas razones, la presentadora debió haber sido la también católica Esther de Cáceres: tanto por su dignidad poética como por su amistad con los Dieste, los amigos del presentado, que tanto habían hecho por su venida al Uruguay. Pero lo presentó Sara Bollo, poeta mística, según propia proclamación. Bergamín sintió el lazo y se zafó de él. Al agradecer las palabras introductorias, trastabilló en el apellido y la mística se transformó en Sarabella. El público se rió. Con ello contaba el cruel trastabillante, resuelto a no beneficiarse con el amparo de aquellas alas, haciendo el quite que le ahorraría una ablación más drástica. La lista de sus enemigos aumentó en una ungulada activista, que desde ese mismo instante bajó a un terreno de difamación que también nos alcanzaba a los discípulos. Bendito Dios.
A la vez, de manera simétrica, él precisaba ante nosotros sus diferencias respecto a ciertas figuras de la demagogia de izquierda, local o del exilio, no siempre exenta de cursilería. A Bergamín no le interesaban las exiguas intrigas próximas cuyos ojos advertidos veían prosperar. Nada le afectaba fuera del futuro de España, como lo imaginaba. A veces nos sorprendía verlo inquirir por alguien anodino. Sin embargo, al fin, llegábamos a ver claro su puesto no reemplazable en el mapa estratégico de "don Pepe".
Se sentía rodeado de afecto. Hay cartas que testimonian que estaba "enteramente a gusto y sosegado", lo que en su caso era mucho decir. Vinieron sus hijos, Pepe, Teresa y Fernando, a vivir con él. Pero lo que debía contribuir a afincarlo, lo intranquilizó más: los pensó encadenados a su destino, que no debía ser el de ellos. Entre otras carencias graves de su vida había una que los rioplatenses no consideran esencial y cuya falta también en la de Fernando le desespera: el toreo, que el Uruguay le niega, abolido por ley. Un día, estando con él en un café, llegó Fernando, que quizás no tenía aún quince años. Con la impaciencia de la edad quiso mostrarle a su padre, de inmediato, una crónica que acababa de escribir sobre una corrida. ¿Dónde había ido a verla? Era imaginaria, claro. Por entonces, hijo y padre se parecían mucho en lo físico. Esta obsesión común por el toreo subrayaba el parecido, que para mí culminaba cierta caprichosa arbitrariedad. El hijo mayor, Pepe, que quería ser arquitecto como su tío, se negaba a pasar por los dos años de cursos preparatorios y partió a Venezuela, confiando en eludir ese requisito. Fernando suponía un ruedo (sin duda los recordaba de México) y movía en él imaginarias cuadrillas, toros y toreros con impulso irracional y poético: como don Pepe en El arte de birlibirloque o La claridad del toreo, construcciones líricas donde la palabra adquiere su peso más irreal, para expresar una metafísica y una estética a partir del arte del toreo, de cuyo lenguaje nacían muchas de sus metáforas. El toreo no era para él un simple juego; y su lenguaje le era esencial. Éste afloró aun en momentos de real peligro, cuando estaba en juego su permanencia en España, a la que tanto le había costado volver. Como este regreso no había sido en son de paz, una conferencia: "El toreo, cuestión palpitante", le sirvió para hablar de cosas prohibidas, del destino de España, de cómo veía al español "dormirse en la suerte" y otros atrevimientos, a los que al día siguiente, desde el muy oficial ABC, le responde J. I. Luca de Tena con una violenta nota que preludia una llamada de la Dirección General de Seguridad. Un tiempo después, Bergamín salía a su segundo exilio. Esto lo comenta con su estilo taurino: "Me pasó como en sus principios toreros a Juan Belmonte, que, por haberme metido tanto en su terreno, el toro no pudo más que atropellarme sin herirme".
Algo relativo a su padre, que supe tarde, me hubiese permitido entender mejor muchas cosas. Bergamín bromeaba sobre sus orígenes bergamascos (en el origen su apellido era Bergamino); su abuelo, llegado de Venecia, se había casado con una malagueña. Antes que el cólera se los llevara a ambos, habían tenido dos hijos. El padre de José, Francisco Bergamín García, recogido por parientes maternos, fue pastorcito de cerdos de los cinco a los nueve años. A esa edad escapó de la sierra de Ronda y llegó a Málaga. Allí ayudó a los pescadores por comida. Un jurista conocido, Francisco de la Rada y Delgado, lo amparó y lo hizo estudiar. A los veinte años, ya penalista, defendía gratis a pescadores, bandoleros y contrabandistas. Después será catedrático, político y varias veces ministro. Yo confundía la liberalidad y poco sentido práctico del escritor con la inconsciencia de un señorito. Un hijo formado junto a tal padre difícilmente podía serlo.
Cada uno escoge su tradición, unos autores y no otros. Juan Ramón Jiménez, maestro siempre respetado por un discípulo que sólo se apartó del hombre arbitrario, estableció una línea de vieja poesía siempre flamante. Difícil le hubiese sido a Bergamín no repetir muchos de los nombres. (Otros, como el del propio Góngora o el de Gracián, aparecen parcelados por J. R. Jiménez como "literatura".) La línea que nos traza, y sobre la que vuelve con fidelidad, anticipa el propio arabesco bergamineano, que nuestra memoria guarda, legitimado por una coherencia sin trampas. Fabulemos que en un tiempo circular aquellos claros textos aceptan nacer de estos.
Bergamín, pájaro todo él matiz, no se viste de plumas ajenas: acarrea preciosos materiales para un nido que todos podemos aprovechar. Santillana, Garcilaso, Fray Luis, Aldana, Góngora, Santa Teresa, Lope, Calderón, Bécquer, Darío, Unamuno, Machado: Bergamín nos aseguraba una tradición inagotable. Agregaba, claro, Dante, Petrarca, Shakespeare, ¿Donne?, el romanticismo alemán, el francés, Mallarmé, nunca Valéry, Octavio Paz, cuya primera edición de Libertad bajo palabra, dedicada, me prestó con mucha recomendación. Malraux y Claude Avéline, sus fieles amigos, integraban nuestro mundo, disputándole espacio a los personajes de Galdós, Fortunata y Jacinta, Casandra, Torquemada. A Aurelia. A Melusina.
Bergamín veneraba a dos maestros, Velázquez en la pintura y Cervantes en poesía (como insistía, contra la corriente), de lo que él llamó "anfibologismo aparencial": arte del desdoblamiento y multiplicación de imágenes que se reflejan en imágenes, de pensamientos que se desprenden de otros pensamientos, de un juego de citas relativamente limitado que genera variantes que serán, a su vez, nuevas citas de esa encadenada tradición española, como "un cantaor que varía la modulación, aparentemente fija, de un mismo canto". Arte que culmina, por un ahora que va pareciendo definitivo, en este Bergamín que nunca se creyó culminación de nada.
En otros territorios sagrados, su arbitrariedad irreverente pretendía que la música no era Mozart sino Rossini y Puccini. Si no podía menos que fracasar en su pretensión de persuadirme a admirar la zarzuela ante una versión desmedrada de "Luisa Fernanda", los años en que yo descubriera las admirables versiones de Victoria de los Ángeles, no estando ya cerca Bergamín para darle la razón, me traían sus palabras como recién salidas de sus labios, acusándome de puritana para castigar mi rebeldía. ¿Pero cómo imaginar una opinión suya convencional? Es capaz de afirmar que cantar tan bien la zarzuela era un sacrilegio…
Ya tenía la costumbre, que su biógrafo Gonzalo Penalva comprueba en sus últimos años, de comprar sus libros favoritos, a veces en preciosas ediciones que luego regalaba, comprometiendo a sus beneficiarias, que solíamos ser sus alumnas, en la lectura. Perdida su biblioteca española, tesoro de primeras ediciones compradas o regalo de sus amigos autores, no se negaba al gusto de comprar pero sí de apegarse a los libros.
Que una cita de Nietzsche amparase la aventura de Cruz y Raya, debió advertirme que Bergamín sobresaltaría todas mis seguridades: ¿debía ahora pensar que en "aquella pista de baile para azares divinos" que ofrecía Zaratustra danzaría el Dios cristiano? Como El Anticristo, Bergamín estaba "predestinado al laberinto". "Un sí, un no, una línea recta y un fin" debería haberse transformado en un sí, un no, una lemniscata y un fin. Quien al final de su vida escribía: "Yo tenía un alma alegre/ que se reía en mis huesos" ya estaba en el camino de la desesperanza, luego confirmada así: "Quizás haya todavía un porvenir para la risa", cuyo quizás más priva que concede. Poco, en el borde del siglo que vivió, podía hacerlo feliz. Pero me gusta imaginar que antes de morir registró la abolición de las rectas, más allá de las superficies en que se abastecen nuestras miradas. Mandelsbrot, con su descubrimiento de los fractales, impuso en la profunda geometría del universo el arabesco, el juego de reiteraciones u homeomerías enlazadas por variantes infinitesimales que llevan a misteriosas, esenciales formas desde las cuales, en un momento impredecible, quizás todo recomienza.
Sé que este no es el perfil debido, sino una línea de puntos insuficiente; no concentra el desborde de una vida y una obra alterada por circunstancias exteriores, por la Historia, por lo colectivo: lo más exterior al hombre íntimo. Éste avanzó enmascarado y no por tenebrosidad. El exilio lo obligaba día a día a reconstruir su rostro, no ante compañeros de vida sino ante espectadores. Hay exilios que quitan pero agregan, que duelen pero agrandan; para Bergamín el suyo fue sobre todo resta, "pasaporte para el otro mundo", pérdida de sus raíces tradicionales, de las fuentes de un habla que seguía creándose a sus espaldas, del derecho al conocimiento y la admiración acumulada de los españoles. Sus regresos cumplieron la ley de todos los exilios: volvió al exilio interior, a la total desesperanza, "peregrino de una España que ya no está en mí". No creo razonable que resolviera morir en los países vascos. Pero su vida, siempre a contrapelo, el vacío oficial que lo envolvió, como ha señalado Fernando Savater, y su lealtad a la República me lo explican. –