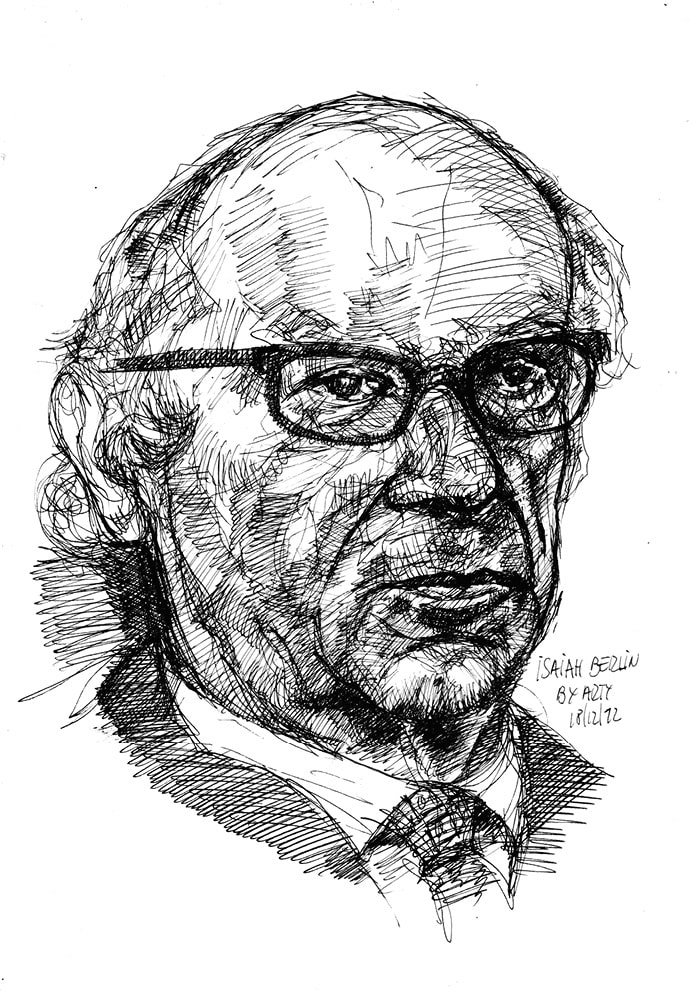El 23 de octubre de 1997, Tony Blair, que entonces llevaba seis meses como primer ministro, escribió una carta a Isaiah Berlin. Blair no sabía que, para entonces, el filósofo tenía 88 años y una salud delicada. Le dijo que acababa de leer una entrevista en Prospect que Berlin había concedido a Steven Lukes.1 En realidad, la entrevista completa databa de justo después de la caída de la Unión Soviética. En ella, Berlin había sido mordaz con la izquierda británica. “¿Dónde hay una izquierda activa en este momento?”, exclamó. ¿De dónde vienen las nuevas ideas? Cuando Lukes mencionó a Michel Foucault, Berlin se mostró incrédulo. ¿Qué? ¿Eso era todo? En lugar de oscuros intelectuales franceses, antes había habido una galaxia intelectual de izquierdistas británicos: Harold Laski, G. D. H. Cole, John Strachey, Victor Gollancz, Beatrice y Sidney Webb, George Bernard Shaw, H. G. Wells, y podría haber añadido a George Orwell. ¿Y hoy? Où sont les neiges d’antan? ¿Qué ha sido de las nieves de antaño?
Berlin le había dicho a Lukes que, con el colapso y la caída en desgracia del “socialismo realmente existente” en el bloque soviético en 1991, la izquierda occidental también se había desplomado como proyecto político e intelectual. Pero eso era un error, insistía Blair. El sistema de valores de la izquierda –“oposición a la autoridad arbitraria, la intolerancia y la jerarquía”– era anterior a la Unión Soviética y le sobreviviría. La izquierda compartía esos valores con liberales como Berlin, sugería Blair, pero la “libertad frente a”, el valor rector del credo liberal –liberar a los individuos del poder arbitrario–, había degenerado en neoliberalismo, en el individualismo del laissez-faire.
Era hora, pensaba Blair, de resucitar a la izquierda rescatando la “libertad para”, la idea de la libertad positiva según Berlin. La libertad positiva es la libertad de elegir quién te gobierna y, mediante ese acto, escoger los bienes colectivos que crean libertad y oportunidades para todos. En manos de Stalin, la libertad había degenerado en la lógica hipócrita de un Estado todopoderoso que impone su modo de vida a un pueblo “por su propio bien”. Berlin detestaba cualquier movimiento político que pretendiera saber lo que la gente quería mejor que ella misma, y sospechaba que los socialistas serios y políticamente correctos de Occidente también eran presa, si no de fantasías totalitarias, al menos de la arrogante ilusión de que se podía enseñar a la gente corriente a querer lo que los socialistas querían. Blair negaba que fuera así. El socialismo occidental había aprendido de las “depredaciones” del modelo soviético. La libertad frente a la coacción arbitraria, creía, era fundamental para cualquier credo izquierdista, pero tenía que estar apuntalada por la “libertad para”, y eso no significaba más tiranía estatal, sino tratar de “devolver el poder político y construir una comunidad más igualitaria”. Esta nueva síntesis, admitía Blair, no tenía “un vehículo preparado para llevarla adelante”, pero esa era la máquina –el nuevo laborismo– que Blair quería crear. ¿Podría discutir sus ideas con Berlin?
Berlin estaba demasiado frágil para responder. El 5 de noviembre, dos semanas después, había muerto. Así que el encuentro entre el avatar ascendente del nuevo laborismo y el sabio en declive del viejo liberalismo solo existe en el reino de lo que pudo haber sucedido. Si se hubieran sentado en Downing Street, esa reunión podría haberse convertido fácilmente en una comedia de errores, en la que cada uno –el ambicioso primer ministro empeñado en crear una nueva y audaz “tercera vía”, y el viejo pensador escéptico– habría hablado sin escuchar al otro.
La “libertad negativa” de Berlin no era, como Blair podría haber supuesto, sinónimo de neoliberalismo de laissez-faire; del mismo modo que tampoco la socialdemocracia de Blair era sinónimo de intromisión e interferencia estatal de arriba abajo. El Estado del bienestar británico, que tanto Blair como Berlin querían preservar y reforzar, fue una creación híbrida no de dos, sino de tres adversarios –el liberalismo, la socialdemocracia y el conservadurismo– que se combinaron en una síntesis de posguerra transformadora pero inestable. Liberales como William Beveridge, conservadores como Rab Butler y Harold Macmillan, y socialdemócratas como Nye Bevan creían en el Estado del bienestar, pero su consenso era frágil porque no creían en él por las mismas razones. Cuando, en la década de 1970, los conservadores y algunos liberales llegaron a creer que la socialdemocracia estrangulaba la libertad en aras de la igualdad, surgió el espacio intelectual para la contrarrevolución de Thatcher.
El legado de Berlin
Más de veinticinco años después, Berlin ya no existe, el nuevo laborismo y la tercera vía son recuerdos lejanos, el thatcherismo es irrecuperable, el Brexit y un mayor declive nacional han reducido las opciones de un país encogido. ¿Queda algo del liberalismo de Berlin que pueda servir, más allá del nuevo amanecer que se avecina en la política británica, al régimen de Keir Starmer o a un Partido Conservador liderado por Rishi Sunak que ha vuelto de entre los muertos?
No es fácil asignar un futuro al liberalismo de Berlin, porque nunca tuvo un hogar estable en el pasado político. En las elecciones apoyó a las tres corrientes de su tiempo. En 1945 votó a los laboristas, en las elecciones que echaron a Churchill; en 1951 votó a los liberales, para desbancar a Attlee; y en otras ocasiones puede que llegase a votar a los conservadores, por el puro deseo de dar una lección a los demás. Su liberalismo a veces se alineaba con una fuente de poder, a veces con otra. Sus emisiones en la BBC en la década de 1950 lo convirtieron en un respetado proveedor de un gradualismo liberal escéptico, y si tuvo alguna influencia política real en su época fue por su papel en la confirmación del gradualismo escéptico como la opción política por defecto para franjas de “los grandes y los buenos” de la élite londinense y los profesionales de la amplia clase media inglesa. A diferencia de la de Keynes, Crossman o Beveridge, la obra de Berlin nunca sirvió como inspiración para las plataformas políticas de los partidos.
Si todo lo que Berlin dejó tras de sí hubiera sido la cerveza caliente del gradualismo liberal, no sería un gran legado. Pero dejó mucho más, y a fin de comprender cuál fue su aportación, más de un cuarto de siglo después de su muerte, es necesario ver lo que hizo para transformar la gran tradición liberal que heredó del siglo XIX. Se trataba de una tradición forjada por Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill. Todos ellos creían que el liberalismo estaba alineado con la dirección de la propia historia. Desde la Revolución francesa, sostenían, el impulso popular hacia la igualdad se había convertido en la fuerza transformadora de la historia. La igualdad significaba democracia y, para Mill, Tocqueville y Constant, el reto del liberalismo consistía en domar el gobierno mayoritario de las masas con la fuerza contramayoritaria de las instituciones liberales: los derechos individuales, el Estado de derecho y la libertad de prensa. La democracia liberal era la respuesta de la historia al problema de cómo conciliar la igualdad con la estabilidad de las instituciones democráticas.
Berlin estaba de acuerdo en que esa era la razón de ser de la democracia liberal, pero rechazaba la idea de que la moderación liberal tuviera a la historia de su parte. Berlin pudo entender eso gracias a sus queridos escritores rusos, a los que leía en el ruso que era su lengua materna. El tiempo que Aleksandr Herzen pasó en la cárcel y luego en el exilio lo despojó de cualquier ilusión que dijera que la historia era amiga de la democracia y la libertad. Berlin citaba con frecuencia la observación de Herzen de que “la historia no tiene libreto”. La historia no era la historia de la democracia avanzando de la mano de la libertad. Quizá los gigantes políticos del siglo XIX –hombres como Garibaldi, Mazzini, Gladstone, Disraeli y Palmerston– lo creyeran. Pero en el siglo XX, tras el estalinismo, el nazismo, el exterminio y la guerra, el reto de ser liberal, entendía Berlin, era luchar por la libertad individual sin ninguna certeza de que la historia fuera tu aliada.
Eso no impidió que muchos liberales siguieran creyendo esta feliz fábula después de la Segunda Guerra Mundial. Saludaron la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles en Estados Unidos y la descolonización en África y Asia como prueba de que la historia estaba de nuevo del lado de la libertad y la democracia. Berlin apoyó la descolonización, pero se mostró escéptico ante la idea de que acabara tan bien. Lo que muchos Estados africanos recién independizados querían no era una democracia respetuosa con los derechos, sino el derecho a gobernarse a sí mismos, algo que a menudo acababa en tiranía.
Aceptar eso suponía abandonar la vocación imperial del liberalismo: darse cuenta de que la descolonización no traía inevitablemente la libertad a su paso; que la democracia liberal podía no avanzar, sino retroceder; que en muchos países la democracia liberal podía no ser viable en absoluto. Este sombrío realismo histórico ha demostrado ser más clarividente que la afirmación de Francis Fukuyama después de 1989 de que la democracia liberal había demostrado ser, por fin, el destino de la historia. La libertad africana sigue siendo una obra en curso. En Europa, dirigentes democráticamente elegidos como Viktor Orbán en Hungría y Jarosław Kaczyński en Polonia han entregado sus países a nuevas formas de antiliberalismo (por no hablar del violento imperialismo ruso y de la destrucción infligida a una democracia vecina). En China, la liberalización económica no ha traído la democracia, sino un régimen autoritario cada vez más estricto. Así que ahora, la opinión de Berlin de que la historia nunca estuvo necesariamente del lado del liberalismo no es un consejo para la desesperación. Debería renovar la determinación democrática.
Nos obliga a darnos cuenta de que dependerá de las fortalezas asediadas de la democracia liberal, y de la convicción de sus pueblos, que la libertad prevalezca.
Una vez desvinculado el liberalismo del progreso, Berlin pasó a eliminar su dependencia de un relato optimista de la naturaleza humana. Este judío ruso, cuyos familiares fueron fusilados por los nazis en 1941, refundó el liberalismo para un mundo posterior a Auschwitz. Este historiador de la intelectualidad rusa, que visitó a la gran poeta Anna Ajmátova una noche en Leningrado en 1945, refundó el liberalismo para el mundo del gulag de Stalin.
Al despojar al liberalismo de su asociación arrogante con el progreso histórico y el optimismo antropológico, Berlin devolvió el liberalismo al siglo que le había tocado vivir, el siglo de los asesinatos en masa, las matanzas industriales y el odio políticamente organizado. También devolvió el liberalismo al mundo del nacionalismo. Se había tenido que exiliar de niño, tras la Revolución rusa, y comprendía la fuerza del anhelo de un hogar propio. Esto lo convirtió en el único de los liberales de su época que no desdeñaba el nacionalismo ni lo convertía en sinónimo de fanatismo. Era sionista porque sabía lo que era estar a merced de gente que te odia.
El escepticismo histórico de Berlin ofrece un instructivo contraste con otro liberal influyente de su época, el filósofo de Harvard John Rawls. Berlin y Rawls se admiraban mutuamente, pero sus proyectos liberales no podían ser más distintos. La obra de Rawls Teoría de la justicia (1971) saca a los hombres y mujeres de la historia para tratar de imaginar qué acuerdos sociales querrían en un mundo perfecto, si estuvieran tras un “velo de ignorancia” y no pudieran determinar de antemano qué posición iban a ocupar.
El liberalismo de Berlin, por el contrario, es un liberalismo en la historia, sin la falsa claridad de la abstracción, sin la comodidad de creer que los hombres y las mujeres tomarán decisiones racionales, sin la seguridad de la teoría ideal. Berlin nos entiende como criaturas frágiles y falibles que no podemos olvidar nuestros agravios, que no podemos perdonar a nuestros opresores, que no podemos imaginar otro mundo que en el que estamos y que, en consecuencia, debemos tomar decisiones, no solo entre el bien y el mal, sino entre la justicia y la misericordia, la libertad y la igualdad, el orden y la libertad. Todas esas decisiones deben tomarse en el momento, sin suficiente tiempo, información o desapasionamiento, solo con las pasiones históricamente acotadas que nos poseen.
Al devolver el liberalismo a la historia, también devolvió el liberalismo a los seres humanos divididos que realmente somos. Él mismo era un alma dividida, con identidades –judía, británica, rusa, erudita, mundana– que luchaban en su interior, por debajo de su personalidad pública, cordial, autocrítica y llena de humor. Su relato de nuestras divisiones internas lo llevó a poner especial énfasis en la incompatibilidad y el conflicto entre las distintas cosas que deseamos. La política era una batalla entre intereses en conflicto, pero también una batalla dentro de cada uno de nosotros por valores contrapuestos.
En su conferencia más famosa, “Dos conceptos de libertad”, dijo: “Si, como creo, los fines de los hombres son muchos, y no todos ellos compatibles entre sí, la posibilidad de conflicto nunca podrá eliminarse por completo de la vida humana, ni personal ni pública.”
Conflicto y tragedia. Para él, la tragedia era intrínseca a la política. Nos lanzamos al mundo sin el consuelo de saber que los acontecimientos históricos se resolverán a nuestro favor y sin la garantía de ser plenamente racionales. Cuando elegimos, inevitablemente perdemos algo de valor en aras de algo que necesitamos o nos importa más. En esta situación, nuestras elecciones están abocadas al error y casi con toda seguridad expuestas al riesgo de una pérdida trágica y el consiguiente arrepentimiento.
Todo este oscuro énfasis en la tragedia de la elección política, en la división humana y en la certeza de que no podemos tener todas las cosas buenas que deseamos contrasta fuertemente con el mundo soleado de la tercera vía de Tony Blair. Contrasta con cualquiera de los lenguajes políticos dominantes que se ofrecen actualmente en el Occidente democrático. Queremos que nos levanten el ánimo: queremos que nos digan que no estamos tan mal como creemos y que nuestras esperanzas no van a nacer muertas. Ansiamos una política de la esperanza para alejar los pensamientos nocturnos y la desesperación ante el estado del mundo. Berlin comprendía nuestra necesidad de ser engañados, y no nos despreciaba por desear el consuelo de las ilusiones. Habría comprendido que el trabajo de Blair como político consistía en señalar un futuro creíble y alcanzable. Pero esa no es la responsabilidad de un pensador. El trabajo de un pensador es mantenernos mirando al mundo tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Según ese criterio, la obra de Berlin siempre será leída porque, en su lucidez, sigue describiéndonos tal y como somos en realidad.
No era una expresión de resignación desesperanzada. Para él, la libertad tenía que ser la estrella que guiara cualquier política, porque solo la libertad respetaba la realidad de nuestras almas divididas y el irremediable conflicto entre nuestros objetivos y valores. En su jerarquía de principios, la igualdad ocupa el segundo lugar después de la libertad. Sin la igualdad de oportunidades en la vida creada por los bienes públicos compartidos –viviendas decentes, buenas escuelas, transporte asequible, universidades accesibles a cualquiera con capacidad– la libertad seguiría siendo el privilegio de los ricos y afortunados. Así que la libertad frente a –la arbitrariedad, la injusticia y el poder monopolístico– tenía que avanzar de la mano de la libertad para –elegir a sus gobernantes y crear un mundo compartido en común–. En las batallas que nunca vivió para ver, esto significaría, estoy seguro, arrebatar el estandarte de la libertad a aquellos que han separado la libertad de y la libertad para, incluidos los conservadores de derechas que intentan imponernos una concepción corrupta de la libertad, que permite la eliminación de todos los obstáculos, todas las regulaciones, todas las trabas, a la acumulación ilimitada por parte de unos pocos.
Berlin nos habría advertido contra la arrogancia y la intolerancia, pero también contra el fatalismo. En la batalla que se avecina, la historia no está del lado de nadie. El resultado de esta lucha sobre quién posee el significado de la libertad se reducirá, como siempre, a la eterna cuestión que decide la forma de la historia: quién está dispuesto a luchar más por lo que cree. ~
Publicado originalmente en Prospect.
Traducción del inglés de Daniel Gascón.
es rector emérito de la Central European University en Viena. Su libro más reciente es On Consolation: Finding Solace in Hard Times.