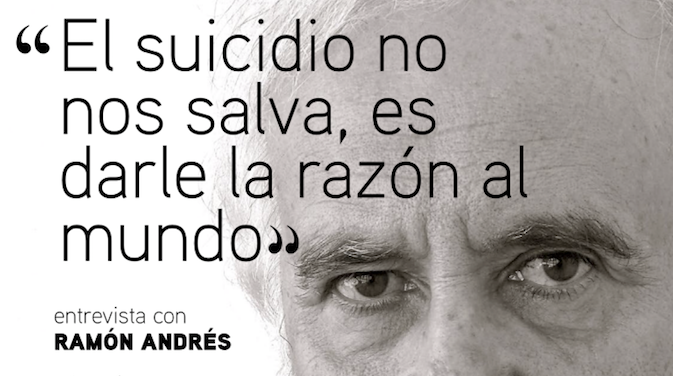a Marco Donato
I
Acaso Jenofonte sea el primer polígrafo de quien conservamos la mayor parte de su obra. Antes de él, por regla general, los escritores griegos se limitaban a un solo género, cuando no a un solo tema. Es precisamente la variedad de sus escritos la principal característica de esta figura insoslayable de Atenas, autor de libros de historia (donde ya se asoman la biografía y la novela), memorias, diálogos y hasta de manuales técnicos. Nació probablemente en el 430 a. C., el año de la peste que narra Tucídides, quien, según Diógenes Laercio, le encomendó al joven Jenofonte ser el editor de su obra. Venir al mundo al mismo tiempo que comenzaba el estrepitoso declive de su patria marcaría su destino, no menos que el del resto de su generación, incluido el de su contemporáneo casi exacto Aristocles, apodado Platón o “el de espaldas anchas”, nacido apenas dos años después.
Estos dos jóvenes, provenientes de familias acomodadas y hasta con ínfulas de sangre azul en el caso del segundo, heredaron una ciudad venida a menos que, apenas en tres generaciones, había pasado de la gloriosa defensa de su libertad luchando contra el invasor persa, la subsecuente instauración de su imperio comercial y militar sobre las demás ciudades griegas, a perderlo prácticamente todo –seguridad, prosperidad, perspectiva– en un abrir y cerrar de ojos ante el enemigo espartano. Ninguno de los dos llegó a ver a los grandes próceres en vida, Temístocles y Pericles, que ya cobran para ellos la estatura de semidioses o criminales alternativamente en su imaginación. Cargaron con la amargura del resentimiento –no en balde son maestros del sarcasmo– y gran parte de su obra puede entenderse como un trabajo de duelo, a veces perverso, por una época de bonanza que no conocieron y que sin embargo se sentían en todo el derecho de disfrutar. Es comprensible, puesto que abrigaban ambiciones políticas que la nueva situación de Atenas echó por tierra. Los dos partieron al exilio; Jenofonte, sin más, se pasó al bando de los persas y luego al de los espartanos.
El primero de los dos en tomar la pluma fue Jenofonte. Se propuso completar la Historia de la guerra del Peloponeso, cuya narración se interrumpe en los eventos de octubre de 411 a. C. En sus Helénicas, Jenofonte consigna las hostilidades entre Atenas y Esparta hasta abril de 404, cuando tuvo fin el conflicto, poco después del asesinato de Alcibíades. Es decir que su generación, no solo en la vida, sino en la obra, debuta con la derrota de Atenas, que Jenofonte describió así: “Lisandro, el espartano, desembarcó en el puerto del Pireo, los exiliados regresaron y derribaron las murallas al son de flautas tocadas por muchachas, con mucho entusiasmo, pensando que ese día era para Grecia el principio de la libertad” (II, 2, 23). La Atenas garante de la belleza, la libertad y la sabiduría, como Pericles la había definido precisamente en el libro II de Tucídides, había cumplido su ciclo al transformarse, a los ojos de toda Grecia, en el símbolo de la opresión, que los espartanos, al demoler físicamente, aniquilaban también en lo político.
Se ha dicho con razón, por otro lado, que buena parte del pensamiento platónico sobre la política es una reacción, propia de un despechado, contra la derrota de Atenas. Si la democracia y los líderes populares (llamados por él “el gobierno de la chusma” y los “demagogos”) habían llevado a su ciudad a la ruina, Platón postularía un régimen conducido no por el debate y la iniciativa individual sino por un pretendido saber científico y una inteligencia superior, de la cual, naturalmente, los filósofos serían los depositarios. No contento con fantasearlas, Platón intentó poner en práctica estas ideas en Sicilia, como en nuestro tiempo algunos se internan en las selvas para fundar sus utopías. Fracasó, lo intentó de nuevo. Fracasó otra vez. Su amargura crecía a medida que su siglo se empeñaba en desengañarlo. Al final de su vida, cuando escribe Las leyes, su feroz inteligencia está ya sazonada por una experiencia larga e incluso cruel de las cosas de los hombres.
Con Jenofonte pasa algo diferente. No albergaba especial interés por las elucubraciones teóricas, por no decir que le eran aborrecibles. A diferencia de Platón, carecía del sentido de lo absoluto. Ni geometría, ni mucha metafísica. Le gustaba en cambio presenciar las carreras de caballos, guerrear y viajar, y agasajarse en la mesa de las cortes. Escribió un manual de equitación, verdadera maravilla de conocimiento práctico y de penetración de psicología humana y animal, donde les advierte a los jinetes principiantes, por ejemplo, que antes de montar un caballo nuevo “deben asegurarse de haberlo seducido, pues quien descuida esto, se descuida en realidad a sí mismo”. Fue también uno de los primeros militares en escribir para la posteridad sus propias hazañas –tema de su casi cinematográfica Anábasis–, costumbre inmodesta por no decir colonialista que se perpetúa en Julio César y Hernán Cortés, pero que su predecesor inmediato y modelo, el sobrio Tucídides, habría sin duda censurado. En varios de sus escritos (como los Recuerdos de Sócrates y el Banquete) se adivina que Jenofonte, preocupado por la educación y la virtud, amaba a sus dos hijos, Grilo y Diodoro, y a su esposa Filesia, con quienes pasó años tranquilos en una hacienda no lejos de Esparta. Al final de su vida se sintió llamado por la caprichosa Atenas, ese amor contrariado, a quien dedicó, no sin ironía, un opúsculo sobre la buena administración.
II
Sócrates no escribió nada. Lo conocemos por los testimonios de sus dos jóvenes amigos y discípulos: Platón y Jenofonte. Cada uno ofrece su versión de este hombre a todas luces excéntrico, que alcanzó la celebridad en sus días a pesar de no tener ni carrera política, ni fortuna, ni obra publicada, ni oficio verdadero. Aquello de haber sido un “partero de almas” era una salida (una répartie) para justificar que se pasaba todo el día platicando, cosa que no podía agradar a la buena gente trabajadora que recogía olivos bajo el sol del Ática, del mismo modo que su reputación estuvo siempre ligada a “las amistades peligrosas”, pues se lo veía reunido con personalidades dudosas como Alcibíades y el resto de la juventud con tendencias oligárquicas.
Que Platón y Jenofonte fueron devotos suyos, no queda duda. Si el primer luto que ambos compartieron fue de orden generacional y político, es decir, la “muerte de Atenas”, el segundo, la muerte de su maestro, será íntimo e insuperable. Uno pensaría que los deudos se acercarían mutuamente para consolarse. Nada más alejado de lo que sucedió en realidad. Jenofonte y Platón se mantuvieron a distancia y con relaciones frías. Algunos comentadores han visto signos de rivalidad y malquerencia en las escasísimas veces que uno hace guiños del otro en sus escritos, pero los más perspicaces han notado que esta distancia se revela sobre todo en el silencio que se intercambian. Cierto que conocían la producción de cada cual. Los dos eran autores bien vendidos en las librerías de Atenas. No es pues concebible que los dos sean los autores de una Apología de Sócrates y un Banquete sin que tuvieran presentes las obras homónimas del otro. Se leían, se respondían veladamente, acaso se tenían celos. Pero en el concepto de “rivalidad fraternal”, no hay que olvidar el segundo término. También se sabrían profundamente hermanados por el destino, la posición social, las decepciones y hasta por su inteligencia que rayaba en lo vicioso.
¡Ah, cómo el carpintero odia a los carpinteros,
el alfarero cómo a los alfareros,
el pordiosero a los otros pordioseros!(Hesíodo, traducido por Salomón de la Selva)
III
Jenofonte habría escrito su Banquete después que Platón. Puede que no alcance la sublimidad de su modelo –no hay asomo de Diotima y sus palabras graves–, pero sin duda lo supera en gracia, humor y emoción. En la escena final, los dos músicos que han estado amenizando la cena, una chica y un chico, se disfrazan de Dioniso y Ariadna para representar su famoso encuentro ante los aplausos de los convidados, que precisamente han discutido sobre el amor toda la noche. Es como si Jenofonte nos recordara que la realidad tiene primacía sobre las teorías. Los antiguos habitantes de Naxos, recuerda Alfonso Reyes, “mostraban la cueva en que, según ellos, había acontecido el encuentro del dios y la heroína”,
{{ Alfonso Reyes, Obras completas, t. XVI. Religión griega. Mitología griega, México, fce, 1964, p. 522.}}
como todavía hoy en Marsella, en las criptas de la abadía de San Víctor, seguimos viendo a Dioniso y a Ariadna, en una tumba de piedra tallada, acercarse uno a otro conducidos por un séquito de faunos. Así lo cuenta Jenofonte:
A continuación entró en escena Ariadna ataviada como una novia y se sentó en el sillón. Aún no había aparecido Dioniso cuando la flauta empezó a entonar un ritmo báquico, y entonces pudieron admirar al maestro de baile, pues al punto en que Ariadna lo oyó se puso a hacer tales gestos que cualquiera habría advertido que estaba contenta de oírlo. No salió al encuentro del dios, ni se levantó siquiera, pero era evidente que le costaba trabajo mantenerse quieta. Desde luego, en cuanto Dioniso la vio, avanzó hacia ella, bailando como lo haría el más apasionado, y se sentó en sus rodillas, la abrazó y le dio un beso. Ella parecía avergonzada, pero también correspondió a su abrazo amorosamente. Al verlo los convidados al mismo tiempo que aplaudían pedían a gritos “¡otra vez!”. Pero cuando Dioniso se incorporó y ayudó a Ariadna a levantarse, a partir de ese momento era cosa de ver los pasos y figuras de los amantes besándose y abrazándose. Y al ver que Dioniso, verdaderamente bello, y Ariadna, tan encantadora, se besaban en la boca muy de veras y no fingiendo, todos los espectadores estaban muy excitados. Creían oír a Dioniso preguntarle a ella si le quería y a ella jurando de manera tan apasionada, que no solo Dioniso sino todos los presentes habrían sido capaces de jurar que el muchacho y la muchacha se querían mutuamente. No parecían actores entrenados para esta pantomima, sino personas a las que se les había permitido hacer lo que estaban deseando desde hacía tiempo. Al fin, al ver los convidados que entrambos quedaban abrazados y como retirándose para acostarse, los solteros juraron casarse y los casados montaron en sus caballos y salieron al galope en busca de sus mujeres para disfrutar de estas caricias. Sócrates y los otros que habían quedado se fueron con Calias a dar el paseo matinal junto a Licón y su hijo. Así terminó este banquete.
(( Traducción de Juan Zaragoza, Madrid, Gredos, 1993.))
Mientras en el Banquete platónico Sócrates aburre hasta el sueño a sus amigos con razones abstractas, los músicos en el Banquete de Jenofonte incitan a todos a salir corriendo en busca de caricias. El espíritu de Platón, ancho como sus espaldas, parecía bastarse a sí mismo solazándose en teorías; Jenofonte, de vida activa, pisaba el terreno. Por eso, si a Platón le fascina la imaginada Atlántida, sus costumbres, historias y formas de gobierno, sepultadas todas en el fondo del mar de la leyenda, Jenofonte nos ofrece la descripción de lo que vio con sus propios ojos: el Tigris –que se abrió a su paso–, el Éufrates, las nieves de Armenia y el mar Negro, puntos de su heroica travesía por aquellos confines del mundo, donde aprendió las verdaderas costumbres de los persas, sus bailes y melodías, los sabores de su mesa, el rostro de sus mujeres, la táctica de sus ejércitos, acaso rudimentos de su lengua. Siguiendo la tradición de Heródoto, Jenofonte tiene el honor de ser un griego interesado por el mundo, fuera de la estrecha Hélade.
IV
Tal vez por todo ello en los tiempos de la Facultad de Filosofía y Letras, hablando un día sobre Platón y Jenofonte, nos advirtió Raúl Torres en la clase de griego: “Mientras Platón niega el lenguaje (lo considera un estorbo), Isócrates –maestro de Jenofonte– piensa que no puede haber ‘ideas’ que no estén expresadas mediante el lenguaje. Es decir que las ideas platónicas, independientes de todo, no existen: lo único que existe es el lenguaje, la retórica, por oposición a la filosofía (platónica) que propone realidades extralingüísticas falsas. Creo –continuó– que Isócrates es muy moderno (recuerda a Schelling y a Kleist), mientras que el otro señor –¡hablaba de Platón!– francamente da pena ajena. En realidad, debemos a Platón, como lo asegura Jürgen Trabant, el triunfo actual del inglés: si el Dios veterotestamentario castigó a los hombres creando una confusión lingüística (Babel), y Platón consideraba el lenguaje un estorbo para la comunicación de las ideas, qué mejor que evitar toda esa confusión y remitirnos a una sola lengua y, de ser posible, a ninguna, como con el lenguaje computacional. ‘Inglés y computación’ ¿no es el eslogan de los partidos políticos actuales? Pero también podría ser el eslogan de Jehová y de ‘la madriguera de todas las bajas pasiones’, como bien llamó Nietzsche a ‘Socratitos’, como le decía Aristófanes.” Nos quedamos pasmados. Recuerdo que antes de terminar esa clase, Torres retomó de pronto el paralelismo entre Platón y Jenofonte y agregó como fastidiado, listo para dejar el salón con su portafolio de cuero y sus zapatos hechos a la medida: “En realidad, uno es la copia en papel carbón corriente del otro. Los dos fascistas, los dos admiradores del fantoche de Sócrates, los dos un fracaso político, y los dos, ‘ejemplares eximios del griego clásico’, que estamos aquí para aprender.” ~