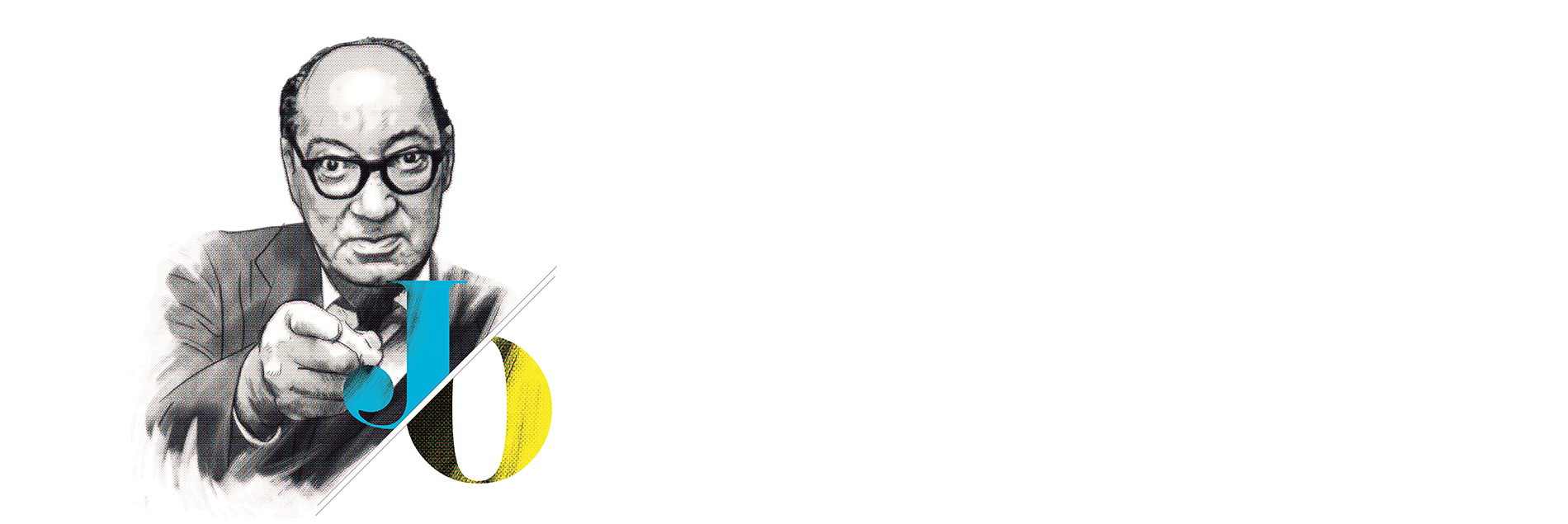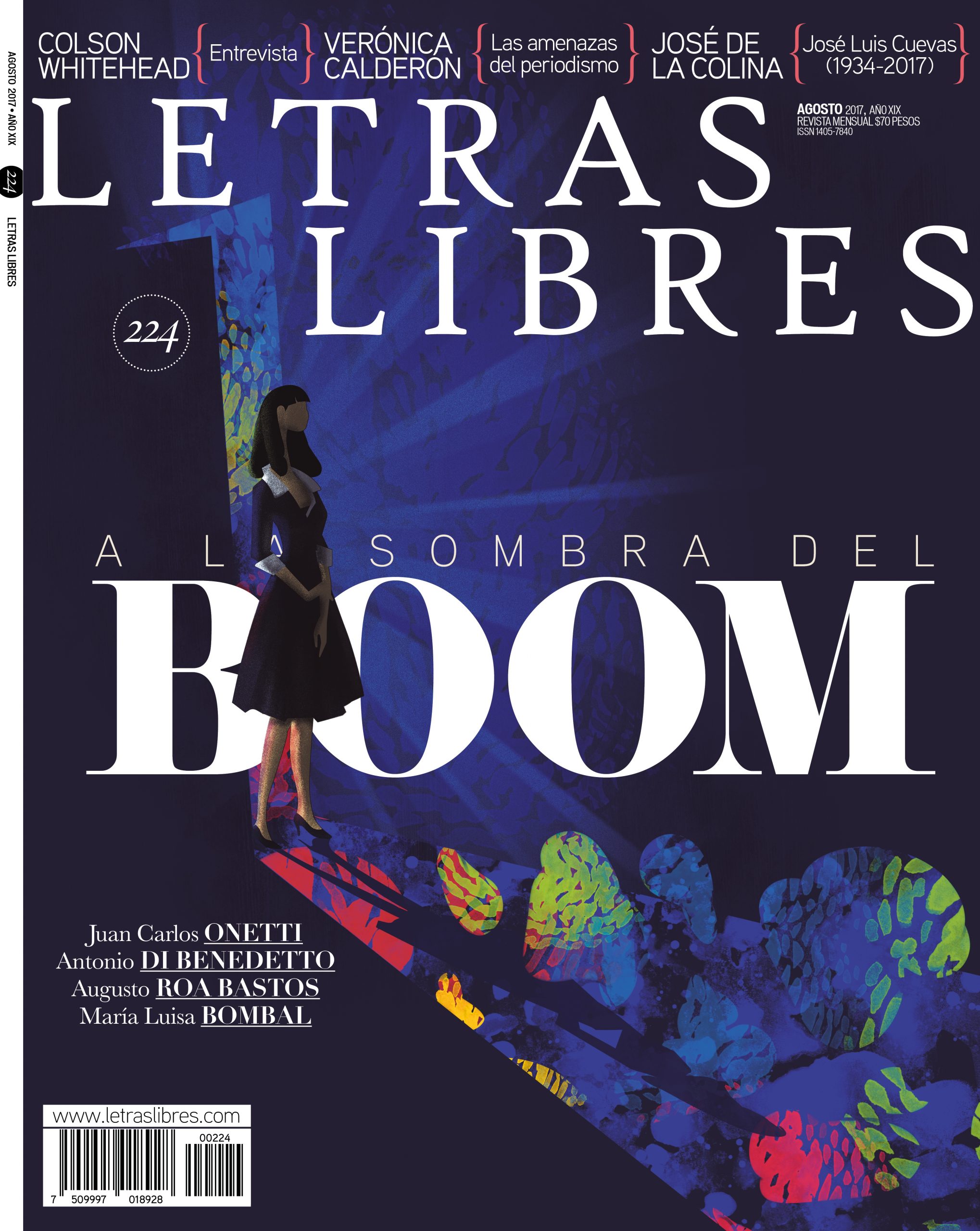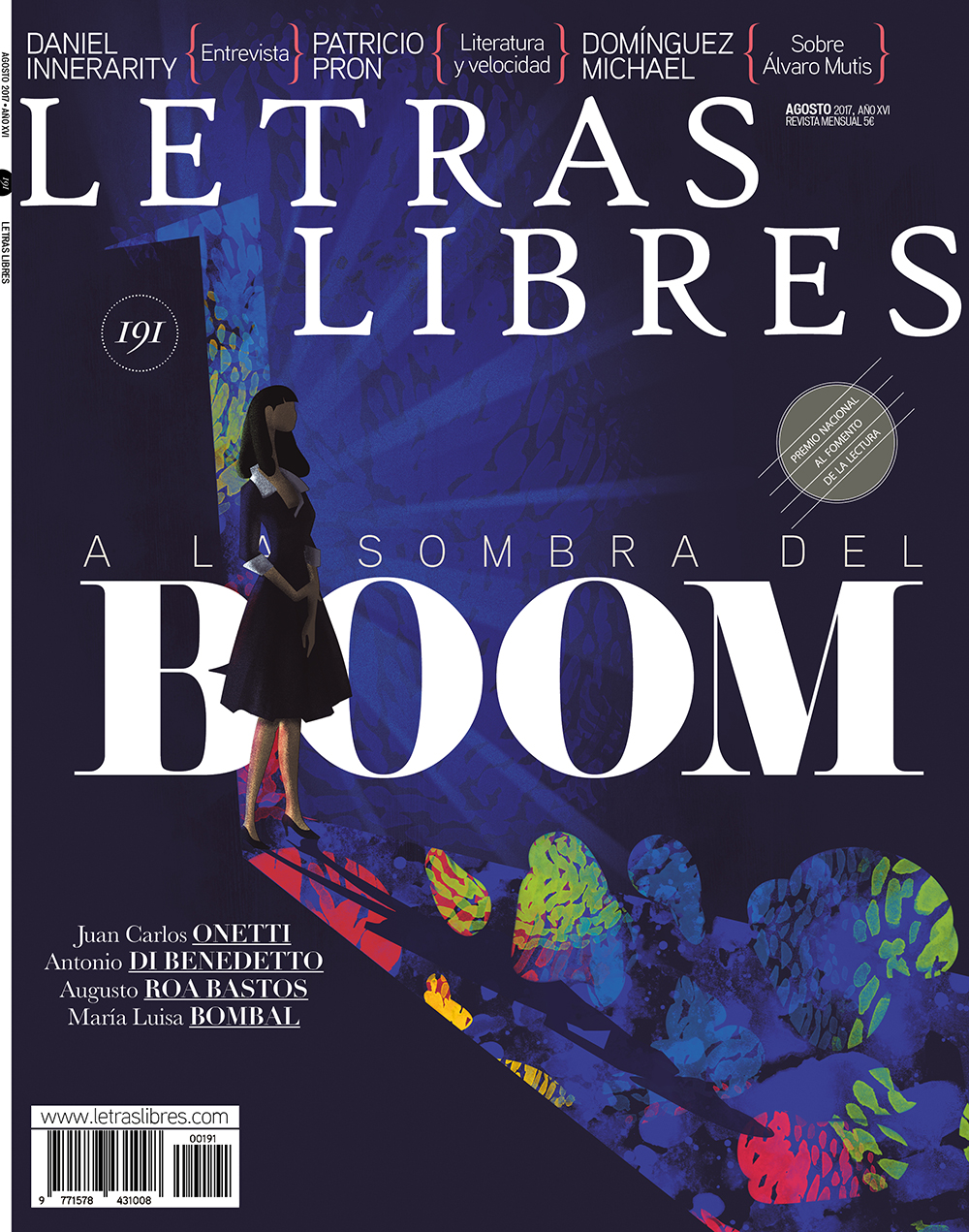Poco después de que la Compañía Fabril publicara El astillero en 1961, Juan Carlos Onetti atiende con enorme desconfianza el llamado del boom. Desde entonces, temprano, y sobre todo pasados los años, mantiene una conversación a distancia –a veces cálida, otras ríspida, casi siempre irónica– con los escritores de la primera línea de aquel fenómeno que lo incomodaba por carecer de definición. Escuchó, más bien, y habló poco, fiel a su estilo. Cuando todo aquello tomaba forma y empezaba a enredarse en polémicas espesas, este hombre respetado por todos, en quien es difícil encontrar fisuras, fraguaba lentamente la explosión de Santa María, el incendio de la ciudad que había creado a través de la alucinación de un personaje propio.
En junio de 1962, Onetti (Montevideo, 1909-Madrid, 1994) se refiere al boom con su conocido escepticismo y define su actitud, una mezcla de atención al entorno con los tonos ácidos y arltianos que había creado en Marcha, hacía más de veinte años, en columnas que firmaba “Periquito el aguador”. Habla del boom al pasar, en medio de un artículo dedicado al renacer de Gardel, y encuentra la mejor ocasión para tirar una piedra al charco, para agitar las aguas quietas de Montevideo. “Emir Rodríguez Monegal inventó, según detractores, que existía, ahora mismo, un boom de la literatura latinoamericana”, escribe Onetti. “Los yanquis se acabaron, los europeos se autosatisfacen con juegos intelectuales. Entonces, nosotros, los grasientos o metecos –según de dónde se mire y opine–, estamos condenados a ocupar el territorio de la literatura mundial”, dice. Habría que subrayar algunas palabras.
En los años que siguen a esta nota, Rodríguez Monegal sobrelleva muchas veces con malestar y dolor esta supuesta invención, que sabía que no era suya. Hizo malabares durante más una década para darle un contorno crítico al boom y su “prehistoria”, a la que le dibujó un detallado y erudito esqueleto que otros habrían de estudiar. En esa década se enfrenta casi siempre a su contraparte Ángel Rama, el otro crítico que le pasaba a Onetti, por la prensa o en persona, noticias frescas de la novela latinoamericana. En aquel artículo en el que Onetti le adjudica el paquete del boom a Monegal, escribe su posición, sencilla, aludiendo satíricamente a Keynes, a cuestiones de “moneda y altas finanzas”. La razón económica será parte del asunto, casi siempre, ya no solo del boom narrativo sino del futuro de la literatura. Quién paga, quién cobra, cuánto vende, cosas que a Onetti no le importaban, vulgaridades puras en los oídos de un formalista. Pero ya que leía a Keynes, lo interesante es ver que cuando se produce el boom Onetti está al otro lado del ciclo, en el bust, en el platillo de la quiebra. Acaba de publicar la gran novela del fracaso, de poetizar un mundo a un milímetro de venirse abajo.
Si de economía se trata hay que recordar a Blas Matamoro: Onetti es hijo de una réplica al sur de la Gran Depresión.
Cuando tiene las primeras noticias del boom, entonces, de inmediato quiere que se acabe. Y en otra extraña apelación a las ciencias sociales, que desde entonces –dicho sea de paso– no dejarán de entrar en la literatura, refiere a Simmel y dice que “una aventura”, como el boom, “prolongada en exceso deja de ser aventura y se convierte en el inexorable aburrimiento cotidiano”. La historia siguió adelante sin oír a Onetti, que continuó trabajando con la decadencia y la ruina. El boom no dejó de dar noticias: a fines de aquel año 62, cuando Onetti esperaba que se acabase, definía una de sus fechas de origen. Una breve columna de Marcha (14 de diciembre de 1962), escrita por Rama, da noticia del premio Biblioteca Breve de Seix Barral a Mario Vargas Llosa por “Los impostores” (La ciudad y los perros), y se presenta al autor como alguien cercano, un colaborador del semanario.
Onetti estaba despierto y podía oír cualquier ruido de fondo. En su soledad tan racional y mundana no dejaba de pesar la decadencia, contemplando (no hay verbo mejor) la situación del arte y del artista, términos graves y pretenciosos que no solo involucran a la literatura y a sus escritores. Por supuesto que Onetti no tenía que ver con el boom y no hacía falta que él mismo lo aclarara. De lo que se daba en esa época poco le pertenecía, se había formado en un mundo hecho con otros ideales. A pesar de algún memorable sarcasmo, no fue un detractor del boom, todo lo contrario. Poco después de tener las primeras noticias ya se dejó tocar por sus reflejos, a pequeña y gran escala.
En 1964, la editorial Alfa de Montevideo, que participaba en dimensión uruguaya del boom de las “editoras culturales”, como las llamaría Rama, publica Juntacadáveres con un éxito tal que se reedita en 1966. En junio de ese año viaja al congreso del Pen Club en Nueva York, del que quedan algunas anécdotas y algunas fotos, entre ellas una famosa que reúne a Neruda, Rodríguez Monegal, Carlos Fuentes, Carlos Martínez Moreno tapado por Patricia Llosa (ella a su vez atraída por Neruda). Onetti está fuera del círculo, parece una figura recortada y es el único (con Vargas Llosa en la esquina) que mira hacia la cámara. Si esta foto fuera todo, se podría decir que Onetti pasa por la historia del boom dando un paso atrás.
Después de Nueva York escribe con sus maneras desapegadas, irónicas, una especie de manifiesto que publica en el diario Acción (13 de noviembre de 1966) bajo el título “Reflexiones literarias”, recogido luego en Réquiem por Faulkner y otros artículos. Es un texto de valor, un faro de la época. En medio del clima de “renovación de la novela” latinoamericana, cosa en la que Onetti no creía ni creerá, pone por delante su preocupación por ese “juego sin sentido demostrable” llamado arte, con todo lo que allí cabe. Escribe el artículo pocos días después de leer un reportaje con el novelista Iliá Ehrenburg que publicó Marcha, en un número que traía una entrevista con Pierre Boulez que también debió llamar su atención, y meses más tarde de un artículo en el que Rama manifestaba, dice Onetti, “su asombro y su desconcierto por el hecho de que la revolución artística que se registra en todas las exposiciones y galerías montevideanas no tuviera su equivalente en lo que se refiere a la novela”. Estaba de acuerdo con eso y lo extendía más allá de Montevideo. Hay que imaginar a Rayuela penetrando las mentes de la juventud y a Onetti diciendo que no veía ninguna “revolución artística”. Lo que dejaba a la vista, fuera de cualquier género particular, era la pulverización de todo “clasicismo”: la música había roto con la melodía, la poesía (del verso al poema visual) con el tiempo, y la pintura se acababa con “la fatigosa reaparición ‘Dadá’”. Acusaba noticias del pop art y de la “pop-literatura”, fenómenos que se instalaban en América de manera más aguda y penetrante que el boom y sus secuelas. Onetti creyó o quiso creer que aquello que estaba viendo, y le sonaba a culteranismo o estafa burguesa, era pasajero.
No era el boom lo que le preocupaba a Onetti cuando lo tenía a la vista, flameando, ni las obras de sus escritores a quienes no les negaba el talento. No entró en el boom y le regaló sus intuiciones a Rodríguez Monegal. A Onetti no le preocupaba la literatura clasificada uruguaya, platense, latinoamericana, sino la situación y el futuro de la novela, a la que Joyce, lo dice en el artículo, había llevado al límite –“una cantera inagotable”–. Cuando casi todos, los críticos y los narradores, hacían sus listas cada vez más abundantes de nombres y títulos, y trataban de descifrar la novedad, Onetti se preguntaba por el porvenir de la ficción, por ese refugio que le había otorgado un lugar indiscutido entre los escritores latinoamericanos. La ficción como realidad autónoma, resistente al tiempo en su caso, era lo que los novelistas del boom, y no solo ellos, admiraban en Onetti. Cómo alguien era capaz de crear un mundo de semejante solidez y de habitarlo, cómo podía sostener una realidad que no respondía a otra ley que no fuera la ley propia. Los modelos eran los de siempre: Faulkner, Joyce, Céline, Hemingway, sujetos de esta naturaleza. A partir de Eladio Linacero, protagonista de El pozo (1939), Onetti representa de manera radical la condición del artista, aquel para quien es tan atractiva y poderosa la materia con la que trabaja, que todo lo demás (dinero, prestigio, notoriedad) carece de importancia, cae en descrédito.
La división de Onetti con el boom es evidente y está en el propio destilar de la escritura. Estaba de acuerdo con Iliá Ehrenburg: “El arte está más cerca de la biología que de la mecánica.” En aquella entrevista que pudo leer en Marcha, el novelista ruso cuenta que en Istra, cerca de donde tuvo lugar el reportaje, Chéjov empezó su vida de escritor y trabajó como médico. “Aquí Chéjov escribió que la medicina era su mujer y la literatura su amante”, dice Ehrenburg. Onetti toma la frase y la usa todo el tiempo para diferenciarse de Vargas Llosa, a quien tenía por modelo de escritor que mantiene con la literatura una relación conyugal. Se lo dijo él mismo poco después, “sin que Mario se ofendiera”, en una habitación de hotel en San Francisco. A su manera y como sus personajes, Onetti estaba abandonado a su propio humor y visitaba la literatura cuando tenía ganas. Siempre fue así. Sobre el final no solo se distinguía, sino que se burlaba del quehacer profesional que antes decía envidiar. El periodista Lamas, en Cuando entonces, en un oscuro homenaje a Vargas Llosa, habla de unos “cajoncitos” en los que “tenía un letrero de papel porque era un novelista esclavo del orden y la disciplina”.
A esa altura, 1987, Onetti no creía en nada y había visto caer “el ya mítico y difunto boom” (“Reflexiones de un presidente”, 1980), al que nunca había entendido “de manera convincente”, como escribió en su artículo sobre Felisberto Hernández de 1975. Pero mucho antes del exilio en Madrid, de su larga estadía en la cama y de la vejez poco elegante, Onetti vio en Montevideo, con nitidez, algo que se relacionaba con la actitud ante lector, y eso era todo. Lo escribe en la entrada de “Reflexiones literarias”, en 1966. Considera que hay una diferencia extrema en la actitud de escribir para dar a entender –como él mismo lo hacía– que escribir para ser entendido, para esclarecer lo que no tiene explicación. “El verbo entender”, dice en aquel artículo, “aplicado a cualquier expresión artística, no entraña exclusivamente una comprensión lógica”. No es la edad ni las técnicas ni el número de ventas lo que aparta a Onetti del boom y de cualquier fenómeno nuevo, sino su trabajo en la sugestión, en el arte enigmático, conjetural y esquivo de mostrar y ocultar el absurdo de las cosas. Su literatura no funciona por la vía instantánea, que es la que prefiere todo el mundo y a la que tiende el boom cuando se consolida, sino por un camino demorado. Onetti es un escritor de larga duración y sus lectores lo saben: entienden aquel detalle, aquel aspecto incomprensible o el sentido de una historia entera de manera sorpresiva, incluso mucho después de entrar en un cuento o en una novela. Eso sucede en cualquier parte, en la calle, en la vida, en el momento menos esperado y con efectos nada previsibles.
Por si fueran pocos los desencuentros, el boom coincide con el regreso en la obra de Onetti a la beligerancia vanguardista de Eladio Linacero, a El pozo, con el fin de Santa María. Son años de una voraz inquietud por la pintura y en ellos se gesta, premeditada y lentamente, la vida y la obra del comisario Medina, pintor, protagonista de Dejemos hablar al viento, que se publicará en 1979. Cuando el arte empieza a hacerse de desechos, el último pintor de la ciudad-leyenda busca plasmar una “ola ideal” y para ello vuelve, a través de imágenes sueltas, al impresionismo, como si todo (Santa María misma) se desprendiera de allí. Onetti continuaba ligado al arte y a través del comisario Medina hace una historia sutil de Cézanne y Gauguin a la disolución del cuadro y al fin de la pintura. No estaban olvidadas ni perdidas, por el contrario, sus conversaciones con Torres García, poco antes y después de publicar El pozo, y con un aventajado alumno de este, Julio Payró, el historiador y crítico de arte con quien discutía por carta.
Cuando la narrativa latinoamericana se multiplica, Onetti se retrae y escribe entre pausas su gran novela final. Pasan quince años entre Juntacadáveres y Dejemos hablar al viento, aunque no deja de publicar en plan de “obras completas” ni de proyectarse exitosamente fuera de Montevideo, frecuentando las mismas rutas y aeropuertos que los escritores del boom, a quienes trataba con distancia afectuosa y ocasionalmente provocaba (sobre todo a García Márquez y a Vargas Llosa, también a Cortázar), a larga distancia o cuando los tenía al lado. Onetti se deja llevar por la corriente, está en la órbita de los beneficios del boom con mayor presencia que Juan Rulfo, aunque no creyera en la narrativa latinoamericana sino en “escritores aislados”. Confronta desde los valores de su mundo de ficción, y sus problemas de fondo son más complejos que la simple toma de partido en las típicas guerrillas de escritores. En todo caso confronta no por sus opiniones, que solían ser contundentes (“la riqueza de García Márquez y Vargas Llosa procede en parte de la selva, el clima, la topografía, de sus países”), sino por los planteos formales, que ni Rodríguez Monegal ni Ángel Rama ni otros inteligentes vecinos suyos contestarían en largas disquisiciones sobre el renacimiento de la novela latinoamericana. Onetti reclamaba el derecho de leer más allá de una región y una lengua y veía el retorno, en las voces cercanas, de lo que ya estaba inventado, y acaso esa repetición de formas que conocía bien (la novedad seguía siendo Ulises) lo llevara a sospechar que “la novela es un género condenado a morir”, por razón de agotamiento y no porque un día fuera a dejar de ser escrita.
En la mitad de los sesenta Onetti parece harto de todo, también de sí mismo. Habría que buscar casos de tedio y acoso existencial en ese tramo de la biografía que escribió Carlos María Domínguez, Construcción de la noche. En esos años algo pesa demasiado, está en el aire. La época del boom forma parte de la misma “saturación cultural” que veía, en un pueblo de la Unión Soviética, Iliá Ehrenburg. Onetti mantiene su expedición literaria hacia otra parte, dentro y fuera de la notoriedad, haciendo un esfuerzo, después de Juntacadáveres, por mantener la respiración de Santa María. En lo que lee como “novela nueva” encuentra solo “la tozuda voluntad de complicar las cosas”, “innecesarios entreveros de diálogos y pensamientos”, restos dispersos de la vanguardia y de Joyce, a quien tenía por el último creador de formas. No veía la renovación sino el panorama de lo repetido –que durará más de veinte años a partir de la matriz del boom–, que lo lleva a decir: “es forzoso que se enfríe nuestra fe en el porvenir de la novela”.
Cuando se publica Réquiem por Faulkner y otros artículos, en 1975, Onetti insistía en que el bum (escrito así) “es un fenómeno bien organizado por revistas y editoriales”, aunque en España no hizo pública esta posición tan primitiva, rígida. El texto donde están sus últimas y más nutridas observaciones sobre el fenómeno, junto a otras, se titula “La literatura: ida y vuelta” y fue armado por Jorge Ruffinelli a partir de varios reportajes. Lo que dice Onetti parece pensado ayer, pues describe con precisión esos pequeños booms de corta vida en que los autores, lanzados a una hoguera, suben y caen de prisa. Los fenómenos de hace diez años son prehistoria cuando alguien los recuerda. Parece trabajar, con más intensidad que antes, una fuerza que por el camino quita algo importante, en cuanto da lugar, espacio, un poco de comodidad. Les pasa a muchos escritores desde los tiempos del boom: en un momento están en todas partes, luego se apagan y cuando vuelven al ruedo, más tarde, no consiguen superar el propio desgaste. Se escucha más o menos lo mismo, voces inspiradas por el temor de desaparecer para siempre, de cortar amarras con esa fuerza superior y desconocida que otorga una existencia temporal. Por eso se extrañan mundos de ficción capaces de instalarse y llevarse en la cabeza, y figuras singulares como las de Onetti, que decía lo que quería, así no tuviera con quien hablar. “Nos sentimos impulsados a dar una voz de alerta [sobre el arte]. Voz que, naturalmente, debe ser destinada a ser oída solamente por nosotros”, escribe en “Reflexiones literarias”, después de un viaje a Nueva York.
Aunque se acababa la cultura en la que se había formado, Onetti mantenía la esperanza, la fe en la novela capaz de absorber y representar, en esto seguía a Joyce, todo arte. Prepara el incendio de Santa María, y adiós, prende fuego lo que había imaginado y ahí quedan las cenizas. Habrá poco más, promovido por Carmen Balcells, a quien le dedica Cuando ya no importe, en 1993. Onetti había entrado en el futuro que sopesó en Montevideo, a mitad de los años sesenta, y la situación de ese presente le daba la razón. Pero a esa altura, relativamente cercana a la fecha nuestra, Onetti parecía estar fuera de todo. Keynes, desde el principio, había triunfado. La discusión de mercados y economías se hizo moneda corriente, un lastre que le dejó el boom a la crítica tanto como el hábito de hacer planteles, listas de nombres y filiaciones que nunca se sabe bien adónde van a dar. Los lectores se fraccionaron en distancias frías, la literatura empezó a comentarse lejos de sí misma y todo empezó a sonar estéril. El mecanismo de precisión llamado juicio, que nunca había funcionado demasiado bien, pasó a ser instrumento de la publicidad y el disparate, y llegó a impensados niveles de depreciación hasta resultar obsoleto.
“Tal vez nos convirtamos en sirvientes de la cibernética”, escribió Onetti en el artículo de 1966. Era pesimista pero no apocalíptico, y en algún punto dejaba pasar luz: “siempre sobrevivirá en algún lugar de la tierra un hombre distraído que dedique más horas al ensueño que al sueño o al trabajo”, dice, “y que no tenga otro remedio para no perecer como ser humano que el de inventar y contar historias”. Este era su punto de fuga y sirvió de aliento para quienes tenían la paciencia y el tiempo de oír “lo que se va fabricando en uno”. ~