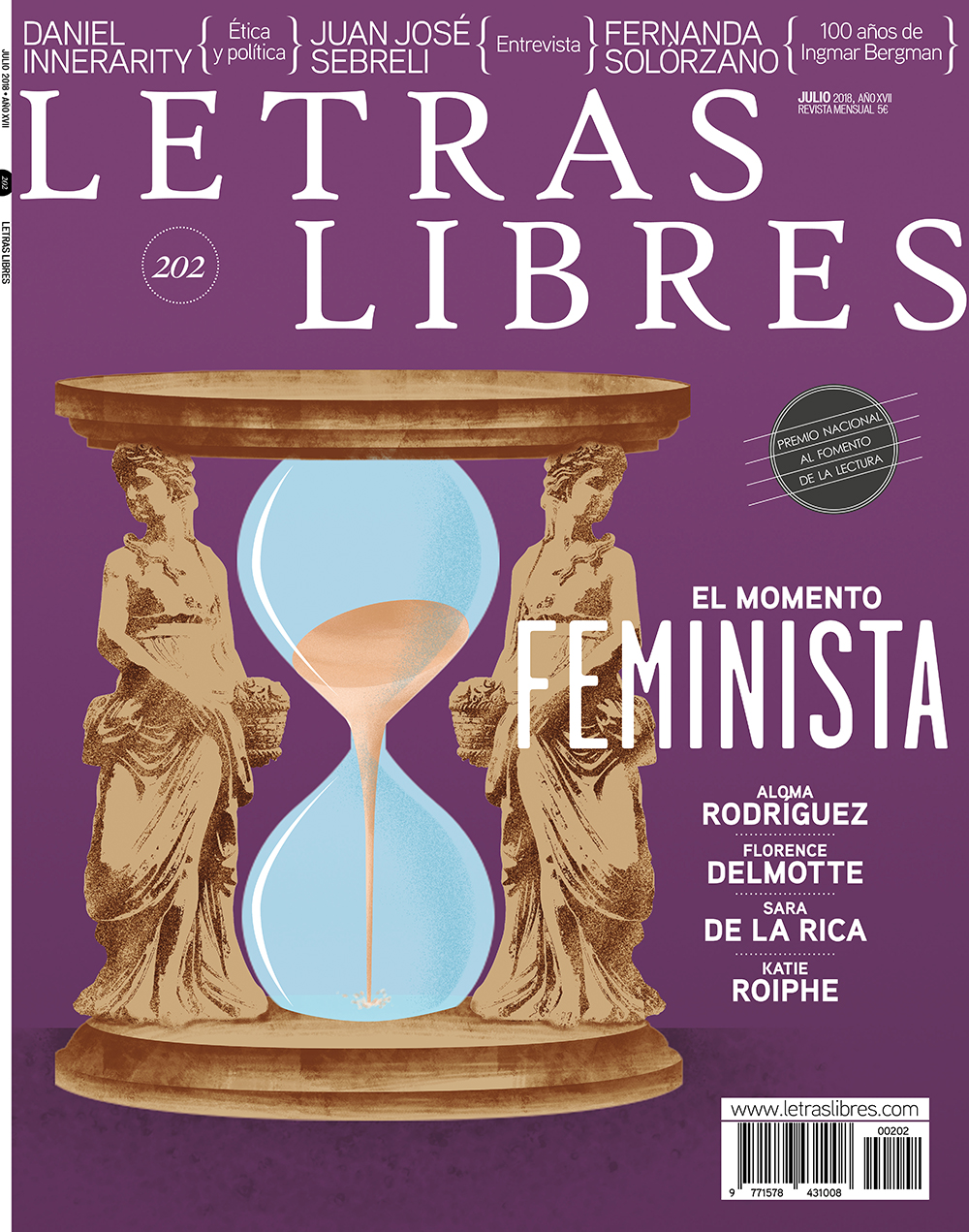Primero fue el bullying. Sobre este modelo, el más exitoso y antiguo, se han ido construyendo las diversas cruzadas posmodernas que atraviesan a velocidad de crucero la opinión pública y sus redes sociales para envejecer al mismo acelerado ritmo con que maduran. Tan antigua como la escuela misma, el acoso escolar encontró en la mente preclara del psicólogo noruego Dan Olweus un nombre. Encargado a mediados de los años setenta de estudiar los suicidios en la escuela, adaptó al mundo escolar el concepto de mobbing usado para describir el acoso laboral. El término mobbing venía asimismo de la etiología, lo había acuñado el zoólogo austriaco Konrad Lorenz para describir la súbita agresión a la que un grupo de pájaros puede someter a uno de los suyos. El viaje es en sí interesante: de la biología un concepto viaja a la sociología y la psicología social para seguir de largo hacia la ley. Porque la investigación de Dan Olweus derivó luego en un informe para el gobierno noruego y en una serie de protocolos y leyes que poco a poco la mayor parte de los países de Occidente han ido adoptando.
El término bullying contiene la palabra bull, o sea toro. El bully es el toro que empuja con sus cuernos a los compañeros de curso, no para resolver los potenciales conflictos de clase, o de raza o de sexo, sino solo para desautorizar gratuita y continuamente a otro que, sin fuerza para defenderse del continuo asedio, termina por abandonar la pelea, marginándose no solo del ámbito escolar sino de su propio yo, de la sensación de ser quién es. Los estudios de Olweus y otros preocupados por el mismo tema nacieron de la alarma ante las olas de suicidios escolares que el sistema educacional parecía incapaz de frenar. La teoría del bullying no pretende erradicar la violencia de la escuela, como algunos de sus seguidores más fervientes creen, sino regular hasta potencialmente eliminar las relaciones de poder entre los alumnos. Distingue entonces dos categorías permanentes, la del bully y la de la víctima.
La elaboración de esta teoría coincide en fechas con el momento de esplendor de los estudios de Foucault sobre el poder. Un poder que según Foucault se impone con toda la violencia en ámbitos que parecen neutrales, como la escuela, la clínica, la universidad, el lenguaje mismo. Esa visión hipertrófica del poder y su violencia algo tiene que ver con el sadomasoquismo confeso del ciudadano Foucault. Foucault denuncia el poder porque lo goza de una manera que sus seguidores más ingenuos no podían ni adivinar. Siguieron a su maestro en la búsqueda infinita de señales de poder, pero no quisieron entender que el poder no era para Foucault algo que se podía separar del deseo. Foucault no quería ni podía destruir el poder que veía ejercerse en las más mínimas interacciones, y sus seguidores cometieron la ingenuidad de intentarlo. La generación de mayo del 68 que leyó a Foucault como un programa político no fue capaz de conquistar el poder político y le costó más de lo que esperaba ejercer el poder cultural. Daniel Cohn-Bendit, su líder más visible, al ver derrotada su revolución, se fue a educar niños en una comuna hippie alemana. Su gesto no fue del todo solitario. Consciente de que los adultos y aun también los jóvenes, contaminados por el patriarcado y el capitalismo, no podían hacer la revolución, las cabezas más encendidas de la revolución del 68 concentraron sus esfuerzos en intentar limpiar desde el origen las conciencias de los niños, sus niños.
Porque en el 69 y el 70 y el 71 o el 78 los hippies y los guerrilleros tuvieron hijos, y casas y trabajos. Se rindieron a la realidad de una economía global, de un mercado omnipresente intentando salvar en la casa a los niños de las tareas, los golpes, los insultos, los deberes a los que fueron sometidos. Por eso no es un azar que la primera de las cruzadas posmodernas, estas campañas altamente mediáticas, haya sido el bullying en el patio escolar. Los enemigos del poder renunciaron a competir por él donde se supone que se manifiesta de manera más patente, en la política o la economía, para centrar sus esfuerzos en el colegio.
La generación fruto de esos esfuerzos heredó de sus padres, y sobre todo de sus profesores, una visión maniquea y diabólica del poder que le debía no poco a una curiosa lectura asexuada de Michel Foucault, el filósofo que no podía ni quería separar el poder del sexo. El bully fue así la encarnación completa y total del poder, y el bulleado la encarnación total también de la víctima que hay que salvar. La idea de que en ese laboratorio que es el colegio se pudieran erradicar las formas tradicionales del poder patriarcal pareció no solo posible, sino que pasó a ser urgente. El bully ya no es, como solía ser, el reflejo de la violencia de una sociedad, sino el portador de un mal radical que hay que extinguir también de raíz. No es tampoco la víctima del bully un ser que negocia con su dolor un lugar en la sala de clase, no puede ser también un provocador, es la víctima absoluta e indesmentible a la que hay que defender incluso de sí misma.
La víctima y el bully son dos personas que no saben lo que hacen, que de alguna forma no pueden ni saben controlar el poder que ejercen o que sufren. Da lo mismo que la experiencia de quienes hemos sufrido bullying y de quienes lo han ejercido sea más compleja y matizada, sabemos de Auschwitz en adelante que existe el mal absoluto. Sabemos de Martin Luther King en adelante que ese tipo de maldad no necesita siquiera un Estado totalitario para ejercerse, que puede convivir con la democracia y la declaración de los derechos humanos. Sabemos que hay momentos, lugares, edades donde el mal es irreparable, total. El cura que viola a sus alumnos y los confiesa luego no es ni puede ser más que ese mismo mal ante el que no cabe más que una actitud: la indignación. Una indignación ejercida en público con una violencia, con una coordinación que no deja de parecerse al mobbing ejercido desde el vuelo circular de las redes sociales. Un bullying antibullying que, limpio de la indignación, nos permite ejercer la crueldad sin tener que pagar por ella ni un solo impuesto de culpa o de horror.
Pero ¿es de verdad el patio de la escuela una metáfora completa y total de la sociedad? ¿Es de verdad el laboratorio en que se puede cambiar la sociedad antes de que la influencia del mercado y el sexo manche todo? Nos guste o no, las calles y las plazas del mundo son más amplias y complejas que un patio escolar. Quizás porque no estamos ahí para aprender o enseñar nada. Cualquier intento de usar el colegio como metáfora de la sociedad choca con el hecho cierto de que vivir no es aprobar ni reprobar ni recibir o no diploma. Existe entre el mundo del colegio y el mundo del trabajo algo llamado adultez, o sea la cierta sensación de que el mundo no es algo que te sucede sino algo de lo que eres de alguna forma responsable, o al menos parte. El que lanza hijos al mundo no puede decir que no le importa que Corea del Norte pruebe misiles contra Japón, también deja de poder decir que duerme del todo tranquilo mientras la ciudad en su ventana sigue encendida. El que tiene niños sabe que la crueldad de golpearlo al nacer para que respiren es algo que debe perdonarse. Sabe que el torero en el ruedo es una metáfora de cualquiera de sus jornadas laborales o no. El que tiene hijos sabe que no hay profesores que sepan más que él porque en el arte de ser padres, adultos, ciudadanos todos estamos siempre en primer año.
Eso que es cierto en la calle no es cierto en Facebook, esa red social que nació de imitar el directorio con que los alumnos de Harvard se conocen y se reconocen el primer año de universidad. Un mundo en que todos somos de alguna forma alumnos que publicamos información relevante o no para que otros alumnos nos quieran o bulleen casi impunemente porque las limitaciones y regulaciones de la red imitan también la que adoptan colegios y universidades para proteger a los miembros de sus comunidades educativas: nada de pezones, insultos solo sugeridos, violencia sí, pero nunca acoso continuado y permanente. Una libertad perfectamente vigilada para que en ella podamos seguir siendo niños denunciando horribles maltratos, insultos, persecución, intimidación y violencia que sufren otros niños. Niños flotando solos en el mar, niños bajo los muros de una escuela bombardeada en Siria o Irak, niños violados por curas en Boston, niños insultados por su color de piel, niños yendo al colegio sin zapatos, niños abrazando al perro que los encontró debajo de los escombros de su casa. Niños con cara de niño, con cuerpo de niño, niños con ojos llorosos de niño, pero también adultos que nos recuerdan, como Salma Hayek, que en cada mujer acosada o violada hay una niña. Una causa, una guerra, una revolución se convierte en visible solo cuando afecta a niños.
La única forma que tiene una guerra, una revolución o una masacre de no perderse en el tráfago de la información digital está en su capacidad de exhibir niños. Se trata de mostrarnos niños muertos que nos conectan con nuestra propia niñez, ese espacio donde no se pueden discutir las razones del que mata, porque el que mata a un niño no tiene razón nunca. ¿Pero el que mata un adulto? Eso es más discutible. El acento que ponemos en la niñez como único foco de conmoción, como única preocupación universal, excluye el mundo del trabajo, de las finanzas o de la política del territorio de lo que puede indignar. La lucha de clases que solo afecta a los niños de manera tangencial queda también cancelada hasta nuevo aviso. Se hace televisión y cine para gente de doce años de edad mental, repite un famoso lugar común. Pero hay niños y niñas de doce años más inteligentes y sensibles que muchos adultos. Eso no quita que no sean adultos, porque ser adulto y ser niño no tiene nada que ver con un problema de información, de conocimiento o de inteligencia. Un niño de doce años no puede comprender Crimen y castigo, no porque no conozca el contexto de la Rusia zarista o no maneje el vocabulario del libro, sino porque la idea de un criminal sin piedad que está sin embargo al lado de la santidad no es para su edad mental, o más bien para su edad moral, comprensiblemente. No tiene por qué serlo, su visión del mundo es completa y coherente, no es en ningún sentido un adulto en miniatura. Su edad moral le capacita para lo que tiene que decidir, que no es poco, pero sabe y saben sus padres que hay otras decisiones que no puede tomar no por falta de desarrollo intelectual o de conocimientos específicos, sino justamente porque no pueden comprender aún que el mal absoluto y el absoluto bien no existen, que en la vida adulta hay que hacer muchas “cosas malas” que son buenas y evitar muchas “cosas buenas” que son malas.
El modelo del bullying, con su victimario absoluto y su víctima total, no funciona para comprender conflictos sociales, políticos y religiosos complejos, pero tampoco sirve para comprender el mundo de la escuela. Décadas de regulación aplicadas por casi todos los países no han logrado ni siquiera el modesto logro de erradicar la crueldad, ni el poder de la escuela y menos aún de las calles que rodean el colegio. La violencia y el poder han aprendido a hablar el idioma de los niños. Jóvenes tatuados y entrenados para la guerra se enfrentan en países en vías de desarrollo y en países desarrollados con armas blancas y de las otras. Muchas de las mafias más peligrosas del mundo son dirigidas por menores de edad que tienen la ventaja para los dueños del negocio de ser inimputables legalmente, altamente inconscientes del riesgo que toman (están jugando) e infinitamente reemplazables por otros niños que sus profesores, legisladores y psicológos no lograron salvar.
La violencia, como el fuego, no se apaga cuando le lanzan maderos que consumir. La compulsión por regular la crueldad es solo un nuevo territorio donde ejercerla de modo distinto y nuevo. Este es el tipo de cosas que aprendemos los adultos. Los niños no tienen por qué saberlo, para ellos eso es el puro cinismo de los padres que nacieron derrotados. Los niños no tienen por qué legislar ni gobernar, su papel es jugar. Es lo que hacen. Un año son animalistas, otro feministas radicales, otro más socialistas utópicos. Los partidos políticos que apuestan a su entusiasmo pasan de estar a punto de gobernar a casi desaparecer. Sus causas cambian solo en apariencia porque son solo versiones de la lucha contra el bullying, es decir, contra el abuso irracional y ciego. Saben que esto es un juego y que nada demasiado importante va a cambiar. No les puede ofender saber que esto fue alguna vez de verdad, de verdad la cárcel, de verdad las ablaciones, de verdad el chador ahora mismo a algunos kilómetros de donde viven.
Luchar contra esas opresiones reales y visibles exige un tipo de indignación prolongada que no es parte del juego. Exige también una política de alianzas con algunos aliados que no son lo puros y lo inocentes que deberían ser. Exige en definitiva aceptar el destino de los adultos, que no es otro que pactar con las posibilidades de lo real para conseguir solo victorias parciales, que son también derrotas parciales.
Su ambición se parece a esas oleadas de niños y pobres que a comienzos del siglo xii empezaron a caminar desde el fondo de Alemania y de Francia para recuperar armados de su inocencia los lugares sagrados de mano de los infieles. Como los niños de hoy, los de la famosa cruzada de los niños jugaban simplemente a los juegos de los grandes. No hacían más que aplicar a la práctica las enseñanzas de la Iglesia que los había convencido de que su inocencia era una fuerza irresistible que abriría en dos el Mediterráneo. Consideraban una herejía armarse, prepararse, juntar dinero para comprar barcos y guías para concluir con éxito su misión. La gracia de su cruzada era que, a diferencia de todas las otras cruzadas, no transaba con los poderes de este mundo. Seguros solo de esa inocencia sagrada fueron muriendo de frío y de hambre en el camino.
Nada de eso los desanimó. Llenos de una fe inextinguible en sí mismos, desafiaron ese mundo corrupto y desalmado que los mantenía en la pobreza y la mendicidad en sus pueblos. Caminaron para huir de eso también, la precariedad obligatoria de sus vidas. Muy pocos llegaron finalmente a Génova, donde Nicolás, su jefe, trató de abrir el mar. Al no lograrlo, los niños, que ya se habían convertido en adultos, se desbandaron. Algunos fueron vendidos como esclavos, otros se perdieron en peleas y borracheras, ninguno vio nunca los muros de Jerusalén. Los grandes señores feudales de los que huían vieron cómo la posible rebelión de sus jóvenes siervos quedó disuelta en ese combate inútil. Las nuevas cruzadas son más veloces y menos mortales que esta de los comienzos del 1220, pero suelen, como ellas, disolverse cuando el mar inexplicablemente no se abre bajo sus órdenes, cuando se quedan sin camino para atravesar el océano hacia la tierra santa. ~