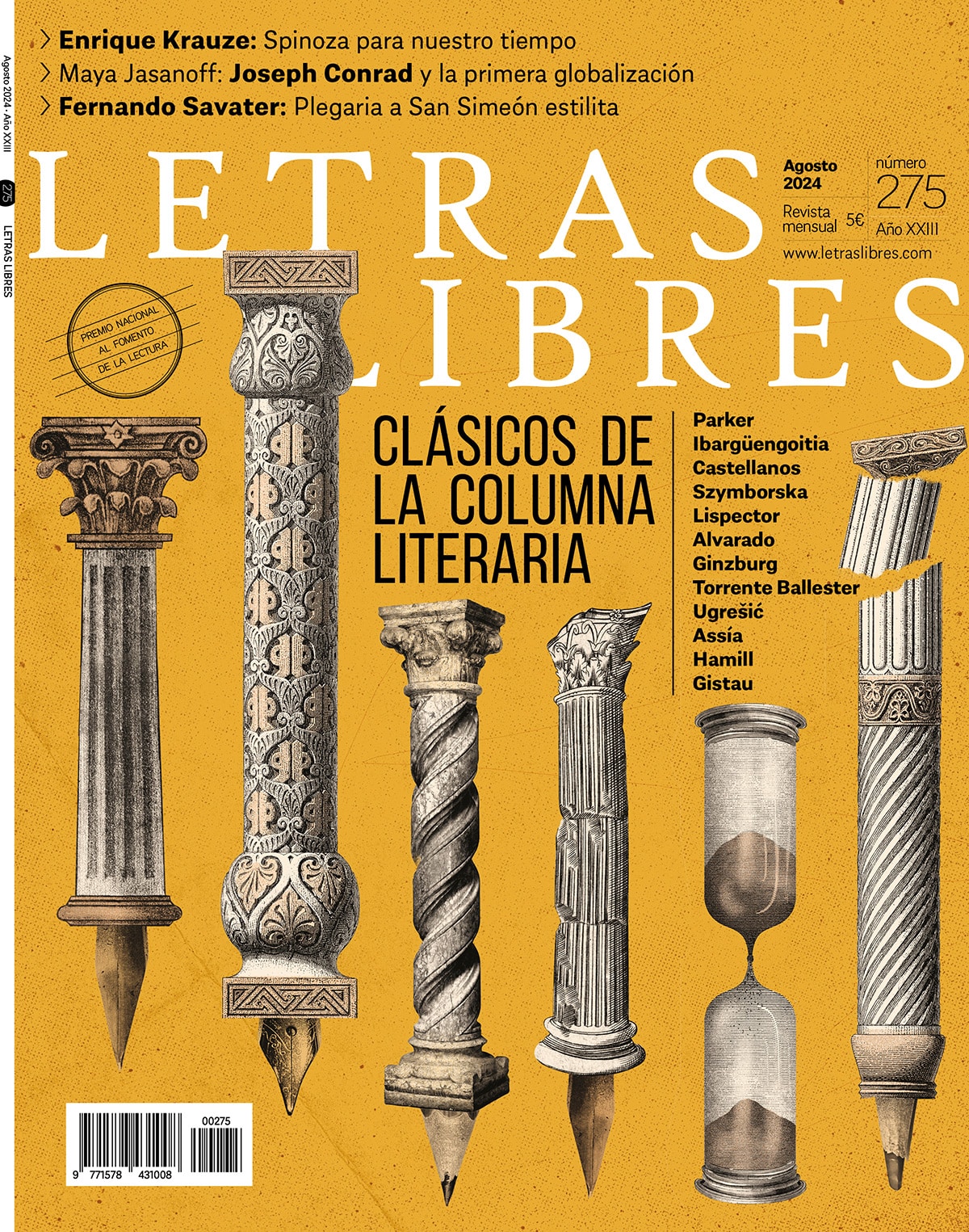Conocí a David Gistau en el mesón Paxairiños de Madrid, un asturiano tradicional de esos que predisponen a la desinhibición de la amistad y a la derrota de todos los eufemismos. Debió de ser hace catorce años, en 2010, yo andaba en la veintena larga y empezaba a ser lo que siempre había querido ser. No poeta ni narrador: exactamente columnista. A Gistau lo había traído al mesón para presentármelo Ignacio Ruiz-Quintano, que lo apadrinó en sus inicios como luego hizo en los míos, pertrechándonos de referencias clásicas (pero olvidadas) del articulismo español. El almuerzo fue un festín dialéctico. Recuerdo que David y yo lo rematamos intercambiándonos los números de teléfono y que esa misma tarde le escribí agradecido, y que me contestó al instante con aquella camaradería tan suya que confinaba con la generosidad. Había conocido por fin al hombre tras la firma que buscaba con avidez en La Razón y en El Mundo desde mi primer curso universitario. Había contraído con él, con su personalidad impresionada en el folio como el fogonazo atómico que tizna la tapia blanca, una misteriosa sensación de familiaridad. Las columnas de Gistau suponían una ampliación del campo de batalla: yo no sabía que se podía escribir en periódicos de tan irreverente manera hasta que lo leí.
Con Ignacio aprendí los mecanismos del sarcasmo y la fertilidad del descontento incurable. A su juicio, el columnista político debe escribir desde el cabreo sistemático, pero pasándolo por la refinería quevedesca de la mordacidad. Merece la pena que no te entiendan todos si los que lo hacen disfrutan de acceso privado a tus claves secretas; estos ya nunca se irán. “Escribe para los muertos, Tauler” (Ignacio, como Álvaro Pombo, me llamaba por mi segundo apellido, que le parecía más literario). Del magisterio castizo, culto y letal de Ruiz-Quintano absorbí cuanto pude, y a pesar de los pesares siempre le agradeceré aquellos años de ilusión, precariedad y vitriolo.
Gistau provenía de otra tradición. Su cuidada educación francesa contradijo toda su vida el aspecto de vikingo o de rockero que fomentaba por pereza o por una desmañada coquetería, y a no pocos admiradores les pasaba desapercibida esta paradoja. Pero la sintaxis no engaña, y el fraseo de David fluía con orden y elegancia bajo la contundencia de la idea, la metáfora o la confidencia. Su estilo es un cauce limpio que arrastra cantos rodados. Alguien lo ha comparado con David Foster Wallace y algo de eso hay. Y habría habido mucho más si el periodismo primero (la seductora “buglosa azul” contra la que nos prevenía Cyril Connolly) y la caprichosa parca después no le hubieran robado el tiempo que necesitaba para completar la obra narrativa a la que estaba destinado.
De modo que admirar a Gistau por la pose de corresponsal infiltrado en los Ángeles del Infierno es una estupidez propia de la edad del triunfo despótico de la imagen sobre el texto. Primero porque en David no había pose: sencillamente le parecían más cómodas las camisetas y las zapatillas incluso en invierno. Y sin llegar al célebre aserto de sobremesa de Raúl del Pozo (“La erección se ha convertido en un delito”), pertenecía a una generación que todavía no tenía asociada la virilidad a una sombra permanente de sospecha, cuando no a la condena preventiva. Ya se avizora el tiempo del retorno del macho, y cuando eclosione la nueva vieja masculinidad algunos van a tener que quemar corriendo sus máscaras y quizá otros recibirán lecciones de sinceridad de boca de sus propias hijas. Pero si el nombre de David Gistau merece nuestro tributo no es por encarnar al último cipotudo de su especie ni al primero del eterno retorno de la moda, sino porque el hombre-escritor radica en su estilo verbal y no visual. Está en su escritura compleja, llena de matices bajo su aparente rotundidad, golpes de púgil con dedos de pianista.
David se reivindicó reportero siempre, y al final de su vida parecía renegar del columnismo como un género al que le tocó llegar demasiado pronto. Y es verdad que con 27 años ya firmaba en la contra de un diario nacional. Pero lo cierto es que estaba naturalmente dotado para la distancia corta de la prosa de periódico: brillante y explosiva por necesidad. Y que aceptó pronto esa demarcación en el terreno de juego del periodismo patrio. Prueba de su querencia columnística fue su devoción juvenil por Umbral, que no se basaba precisamente en la confluencia de temperamentos líricos (una vez le pregunté por su poeta favorito y le entró tal carcajada que terminó provocándome otra a mí) sino en el estatus umbraliano de columnista por antonomasia. La estampa del maestro visitado por el aspirante, el fular y la chupa, paseando por el jardín de la dacha de Majadahonda no podría resultar de un antagonismo más elocuente. Y sin embargo los unía la misma vocación de arquitectos efímeros o velocistas del artículo, hermano pequeño del ensayo y pariente del poema en prosa, en la noble y excepcional tradición hispánica que va de Larra a Camba.
Esto no quiere decir que algunas de sus mejores columnas no se beneficien del aliento narrativo del reportero o del testimonio incisivo del cronista. Esa fue la fórmula híbrida que metabolizó leyendo fascinado las páginas del nuevo periodismo norteamericano, de Mailer a Talese, de Wolfe a Thompson. Una ambición que el escuálido mercado hispano –aquí no ha sobrevivido el formato del semanario exigente y rentable: solo algunas editoriales cultivan el gran reportaje en forma de libros– nunca pudo satisfacer. Así que a menudo tocaba aliviarse las ansias reporteriles en la columna. Pero es en la crónica, en especial la parlamentaria y la deportiva, donde la influencia de Gistau sobre la siguiente generación de escritores de periódico resulta especialmente nítida. Entroncando con las acotaciones teatrales de Fernández Flórez, en aquel Congreso de principios del siglo XX, y mezclando el punto de vista del guionista cómico con el del consumidor voraz de cultura audiovisual, además de libresca, renovó la crónica de color incluso cuando abordaba temas aparentemente muy serios de la vida nacional. Gistau podía escribir en tono épico de un partido de Liga (incluso de una jugada menor o un incidente secundario de un partido de Liga) y usar el registro esperpéntico para despachar una sesión plenaria del Parlamento. Esta quiebra constante del horizonte de expectativas del lector se convirtió en marca de estilo, y justamente esa elasticidad volvía imperdible cualquier pieza publicada con su firma.
No he hablado aún de la ideología de Gistau. Nunca fue un hombre de izquierdas, circunstancia que le negó los premios periodísticos y beneficios editoriales que bendicen a cuantos avanzan por la acera soleada de la hegemonía cultural, los merezcan o no. Tampoco era un conservador, aunque formó una familia numerosa y a menudo bromeaba al respecto de esa madurez de buen burgués proveedor que le habría horrorizado a los veinte años. Su corazón era inocentemente liberal, por usar la frase de Ruano, y por eso mismo era capaz de desconcertar a sus lectores con virajes impredecibles que solo revelaban una profunda coherencia a la luz de los tres principios fundamentales de su código personal: la lealtad con los suyos (pensaran como pensaran), la abogacía espontánea por el débil y la genética insumisión al poderoso. Los tres emanaban del daño causado por la ausencia del padre, material propicio para la gran novela que una vez, fumando en el patio del Congreso, quedamos en que escribiría.
Pero más allá de innovaciones formales, fuerza de carácter y honestidad opinativa, si yo tuviera que resumir la aportación de David Gistau al columnismo español me rendiría al tópico rockero de un Loquillo, que en realidad no es más que el ethos de la poética aristotélica: Gistau era una actitud. La concepción del periodismo como una posibilidad para la rebeldía camusiana o para la prolongación jubilosa de la infancia. La columna como el espacio de libertad que nos tomamos sin el permiso de ningún aguafiestas gubernamental. La muerte fue a buscarlo a los 49, padre de cuatro niños, tras un entrenamiento rutinario de boxeo en su gimnasio de confianza. En algún punto entre aquella carcajada de niño grande y su destino de héroe trágico nació una forma indomable de afrontar el folio de cada día que a algunos continúa inspirándonos. ~