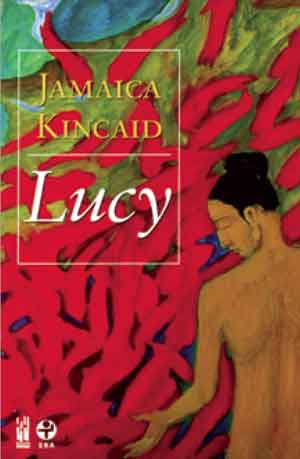En el librito Nuestra lengua. Ensayo sobre la historia del español, publicado en la colección La Academia para Jóvenes, editado por la Academia Mexicana de la Lengua y el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el joven filólogo David Noria retoma el título y la materia del fascículo escrito por Alfonso Reyes (1889-1959), titulado precisamente Nuestra lengua, de catorce páginas, publicado por la SEP en 1959, destinado a la educación de los mexicanos y uno de sus testamentos literarios. Noria es joven, pero su cultura es antigua, es un estudioso de la cultura griega y latina, y de los grandes filólogos como Andrés Bello, Joaquín García Icazbalceta, Rufino José Cuervo, Miguel Antonio Caro, Pedro Henríquez Ureña, Ramón Menéndez Pidal, Amado Alonso, Ernst Robert Curtius, Rafael Lapesa, aunque no elude aprovechar a autores más recientes y cercanos como José Luis Martínez, Antonio Alatorre, Adolfo Castañón y Fernando Vallejo, y nos hace descubrir a Reinhart Dozy y su Histoire des Musulmans d’Espagne, en cuatro volúmenes originalmente publicados en 1861. Queda bien este libro en la colección La Academia para Jóvenes, no porque sea un manual sencillo (no lo es), sino porque antoja a seguir leyendo, navegando en el mar de Nuestra lengua, y nos involucra directamente, como hablantes activos, en su historia.
Noria se interesó en la historia del lenguaje “por iluminar los demás aspectos de la vida”, y por ser un sistema que solo puede estudiarse tomando en cuenta a los hablantes, a la gente, los pueblos en la historia. Las lenguas que tuvieron el privilegio de crear un registro escrito, una literatura, están dotadas no solo de un “documento”, sino de un “monumento”, entendido como “aquello que hace recordar”. Los registros escritos son vitales porque expresan no “solamente el habla de una sociedad y sus normas sociales, sino su genio y la imaginación de sus individuos”. En el caso de la lengua española, “numerosa en hablantes y prestigiosa en obras, como toda lengua de cultura, alberga en sí una porción importante de historia universal”.
David Noria trata la transformación de las palabras latinas en lenguas romances, al comienzo dialectos del latín, entre ellas el español (y el italiano, el francés, el provenzal, el catalán, el portugués y el rumano), simplificando “los grupos consonantes, ya produciendo nuevos sonidos, ya eliminando algunos”. El autor no aborda el tema, pero supongo que el abandono por las lenguas romances (salvo el rumano) del sistema de casos del latín y su sustitución por la utilización de partículas obedece a un principio semejante de economía y facilidad.
Pero no todas las lenguas romances evolucionaron de manera semejante. David Noria sigue los estudios del lingüista alemán Gerhard Rohlfs (1892-1986), quien distinguió cuatro zonas que van, de oeste a este: Iberia (catalán, español, portugués), Galia (francés, provenzal), Italia (italiano) y Dacia (rumano). Un indicio de su desarrollo se puede ver con el ejemplo de la palabra “más”, que deriva del latín magis, al igual que la palabra ma del rumano, a diferencia de la palabra francesa plus, y la italiana piú, que se derivan de la palabra plus, también latina. Otro ejemplo es “hervir”, ferbe en rumano, del latín fervere, frente al francés bouillir y el italiano bollire (aunque también se dice fervere), de bullire, también en latín. De estos y otros ejemplos se deriva un esquema que distingue una Romania interior (Galia e Italia), con “vocabulario y giros ‘novedosos’ respecto’ del latín más antiguo por causa de la agitación comercial, política y cultural de los centros de poder”, y una Romania exterior (Iberia, Dacia), más “conservadora lingüísticamente”. Bien mereció Gerhard Rohlfs ser llamado el “arqueólogo de las palabras”.
Por supuesto, destaca Noria, la evolución lingüística de las lenguas romances no involucra solo al léxico, que es “la parte más exterior y, por tanto, más proclive a mutar en un sistema lingüístico”, sino también el sistema nominal, la fraseología, la sintaxis, el sistema verbal y la semántica. En esta evolución, el latín recibió varias influencias, las de las lenguas de cada región, pero de manera especial del griego, muy hablado en el este del imperio romano, lengua culta estudiada en todo el imperio, que dejó sentir su influencia sobre el latín del siglo III a.C. hasta el siglo V d.C., por lo que puede hablarse de una Romania griega, como lo mostró el lingüista rumano Eugenio Coseriu (1921-2002). Noria da varios ejemplos de giros griegos de lenguaje (como maldecir con nombres de animales), de léxico, de preposiciones, y de palabras fenicias, egipcias, hebreas y arameas que entraron al latín a través del griego.
Sobre la caída del imperio romano, Noria cita a Reinhart Dozy (1820-1883): “Una sociedad corroída por tantas miserias tenía que desplomarse en el primer choque de una invasión”, y se pregunta: “El cambio acelerado del latín hacia el romance, ¿no se corresponderá precisamente con la inestabilidad pública de su sociedad?”.
En el nacimiento del español fue fundamental, como en el resto de Europa, la invasión de los godos germánicos, que habían sido cristianizados en el arrianismo por el obispo romano Ulfilas (ca. 311-ca. 381) quien, de acuerdo con el autor, “tradujo la Biblia a la lengua gótica utilizando un alfabeto concebido por él mismo tomando caracteres griegos, latinos y rúnicos”, por lo que “la futura simbiosis gótico-romana se prepara gracias a la traducción de un libro”.
El tipo de palabras que entraron a las lenguas romances tras la caída del imperio romano y la extensión de la sociedad medieval, son de carácter fundamentalmente militar: guerra, orgullo, ufano, riqueza, talar, botín, ganar, robar, ropa (“lo robado”), banda, bandido, guiar, espía, yelmo, esgrimir, blandir, dardo, tregua. Aunque en tiempos de paz se introdujeron otras palabras, como: toldo, sala, banco, jabón, toalla, guante, fieltro, falda, sopa, agasajo, marta, tejón, ganso, blanco y gris, y entre los nombres propios el de Rodrigo (Hrothriks), Rosendo, Ildefonso y Elvira. La influencia germana no fue tan grande en el español, pues, a diferencia de Francia, el latín siguió siendo la lengua oficial. Los germanos pronto “aprenderán las artes y la cultura mediterráneas, descollando entre sus maestros y aun convirtiéndose en sus garantes”.
El profeta Mahoma (570-632), nos recuerda Noria, fue contemporáneo de San Isidoro de Sevilla (556-636), y fundó el Islam, que, al ser rechazado por judeo-cristianos y paganos, se formó como una combativa religión que muy pronto se extendió desde Asia central hasta la península Ibérica, que cayó en 711. Pero las relaciones entre cristianos y musulmanes fueron múltiples. David Noria recuerda a Rodrigo Díaz, el Cid del Vivar (1043-1099), que pese a su fama de “matador de musulmanes”, “fue apreciado por sus súbditos de las dos religiones, y no dudó en entenderse ocasionalmente con los vecinos musulmanes contra sus adversarios cristianos”. Y el propio autor del Cantar de Mío Cid, escrito hacia 1207, “pudo haber sido un mozárabe, es decir, un cristiano imbuido en la cultura musulmana”. También recuerda David Noria al autor ficticio del Quijote de la Mancha, el misterioso Cide Hamete Benengeli y “lo que aportaron las palabras y la sensibilidad moriscas a la poesía de Góngora”. Y recalca que precisamente durante la presencia musulmana en España “surge propiamente nuestra lengua, el castellano, en una pequeña comarca de Cantabria, al norte de la meseta castellana”.
Los castellanos luchaban contra los moros, pero también contra reinos cristianos como Oviedo y León, que persistían en hablar con muchos “miramientos conservadores y latinizantes”, según Amado Alonso (1896-1952), mientras que en el reino de Castilla predominaba, “una cierta desgarrada rusticidad”, que pronto se fue embelleciendo con una literatura que trató los viejos temas latinos, traducciones e historias, con el impulso del rey Alfonso el Sabio (1221-1284), quien sin embargo, escribió sus Cantigas a Santa María en galaico-portugués. La hegemonía árabe en la península concluyó en 1492 con la caída de Granada, pero dejó un patrimonio lingüístico y cultural riquísimo: alcázar, arrayán, almíbar, acequia, adoquín, adalid, azahar, naranja, ataúd, abalorio, azul, zaguán, azúcar, azotea y ojalá, entre muchos otros.
Este libro nos recuerda la visita del joven Maximiliano de Habsburgo (1832-1867) a la Alhambra, donde supo del “Último suspiro del moro”, Abu-Abdallah, vencido por los Reyes Católicos, cuando “pudo percibir por última vez su hermosa Granada y su mágica Alhambra; se detuvo un breve tiempo y amargos suspiros se escaparon de su pecho, y ardientes lágrimas corrieron por su rostro”. Debió acordarse de esta historia cuando, asediado por el ejército republicano, tuvo que dejar el 13 de febrero de 1867 “su Castillo de Miravalle en Chapultepec –espléndido como aquel de Granada gracias a sus botánicos y arquitectos reales”.
Nuestra lengua sigue la expansión de la lengua española tras la expulsión de los judíos de España el 31 de marzo de 1492, que emprendieron la huida hacia el oriente, hasta llegar a Turquía, al tiempo que el español se expandía a tierras americanas a partir del primer viaje de Cristóbal Colón (1451-1506). Precisamente en el siglo XVI, el español de la península estaba viviendo un proceso de transformación fonética importante, que se manifestaría en el español americano. Pero en las comunidades judías sefaraditas (Sefarad significa España en hebreo) que se asentaron en Turquía se mantuvo mucho de la pronunciación, léxico y formas del español del siglo XV, con una fuerte influencia del griego moderno y del turco, similar a la que en América ejercieron las lenguas indígenas en el español, como observó Rufino José Cuervo (1844-1911). Y rememora David Noria la figura de David Fresco (1853-1933), el mayor escritor en lengua sefardita o ladina del siglo XIX, que hablaba turco, armenio, hebreo, griego moderno y español, y tradujo al sefardita más de veinte novelas.
A partir del viaje colombino de 1492 nació la que podría denominarse la “Romania americana”. Las características más distintivas del español de América se han atribuido al desarrollo independiente y a la influencia de Andalucía y las Canarias. Así las resume el autor, siguiendo a Rafael Lapesa (1908-2001):
Pronunciamos la c la z como s (seseo, habitual en el sur de España); empleamos ustedes (que viene de ‘vuestras mercedes’) en vez de vosotros, con su respectiva conjugación verbal; sustituimos el futuro sabré, tendré, etc., por voy a tener, voy a saber; asimismo preferimos la forma del pasado vine, tuve, etc., a he venido, he tenido, a la que reservamos el matiz particular de resultativo del pretérito perfecto; distinguimos el dativo le del acusativo lo, que en Castilla se confunde. En fin, en el vocabulario americano conservamos sentidos propios de las palabras que se han olvidado en España, por ejemplo, botar por ‘echar’ y pararse por ‘ponerse de pie’.
Pero obviamente, la lengua española de América y de cada país que lo componen, “solo podrá ser entendida y estudiada a cabalidad atendiendo las numerosas relaciones y divergencias de cada provincia”, enfatiza Noria, quien cita una curiosa descripción de las formas de hablar el español en México que dio en su Vocabulario de mexicanismos el historiador Joaquín García Icazbalceta (1825-1894), quien curiosamente casi no había viajado en México (solo sus traslados entre la ciudad de México y sus haciendas morelenses, y un viaje a Veracruz con su hija María):
en Veracruz, por ejemplo, es bastante común el acento cubano; en Jalisco y en Morelos abundan más que aquí en la Capital las palabras aztecas; en Oaxaca algo hay de zapoteco y también de arcaísmo; en Michoacán son corrientes voces del tarasco; en Yucatán es muy corriente entre las personas educadas el conocimiento de la lengua maya y el empleo de sus voces, porque aquellos naturales la retienen obstinadamente, y casi la han impuesto a sus dominadores. Los estados fronterizos del Norte se han contagiado de la vecindad del inglés, y en cambio han difundido por el otro lado regular número de voces castellanas, que nuestros vecinos desfiguran donosamente. En general, las provincias, mientras más distantes, más conservan del lenguaje antiguo y de las lenguas indígenas que en cada una se hablaron.
Además de las voces de proveniencia indígena, también influyeron las voces africanas incorporadas al español. En América, pues, se produjo “el mayor mestizaje de la humanidad”. Las distintas convivencias de pueblos originarios, españoles, europeos y africanos, dieron lugar a cinco grandes zonas lingüísticas en Hispanoamérica. David Noria se pregunta si pudiera suceder con estas lo que sucedió con los dialectos del latín, y da una respuesta negativa al considerar que “las imprentas, periódicos y medios digitales contribuyen a fijar y por lo tanto a robustecer el español frente a los embates naturales del tiempo y de las influencias”. Entre éstas, la más fuerte hoy es la de la lengua inglesa, y David Noria reflexiona:
Las cosas mismas y sus conceptos van de una sociedad a otra. En este sentido, también las grandes corrientes históricas emigran. Con el Renacimiento Italia refinó la vida europea, como la Revolución Francesa y la Enciclopedia bautizaron con fuego la modernidad. Y hoy el industrioso inglés, a pesar de tener menos hablantes nativos que el español, es la lengua franca del mundo. De todo ello queda constancia en la lengua.
David Noria anota que “de los mil años de nuestra lengua, quinientos fueron exclusivamente españoles; quinientos han sido hispanoamericanos” y retoma la feliz expresión de Adolfo Castañón: “Si Europa es gramática y Asia semántica, América es sintaxis, es decir relación”: grecolatina, germánica, árabe, indígena y africana. México es el país que alberga a más hispanohablantes del mundo: “estamos en la edad mexicana del español”.
El recorrido que ofrece David Noria de Nuestra lengua nos hace tomar consciencia de un nosotros variado y rico en el tiempo y en el espacio, y de un patrimonio, el lingüístico, que debemos cuidar y cuyo conocimiento nos revela muchos de los secretos de nuestro ser. ~