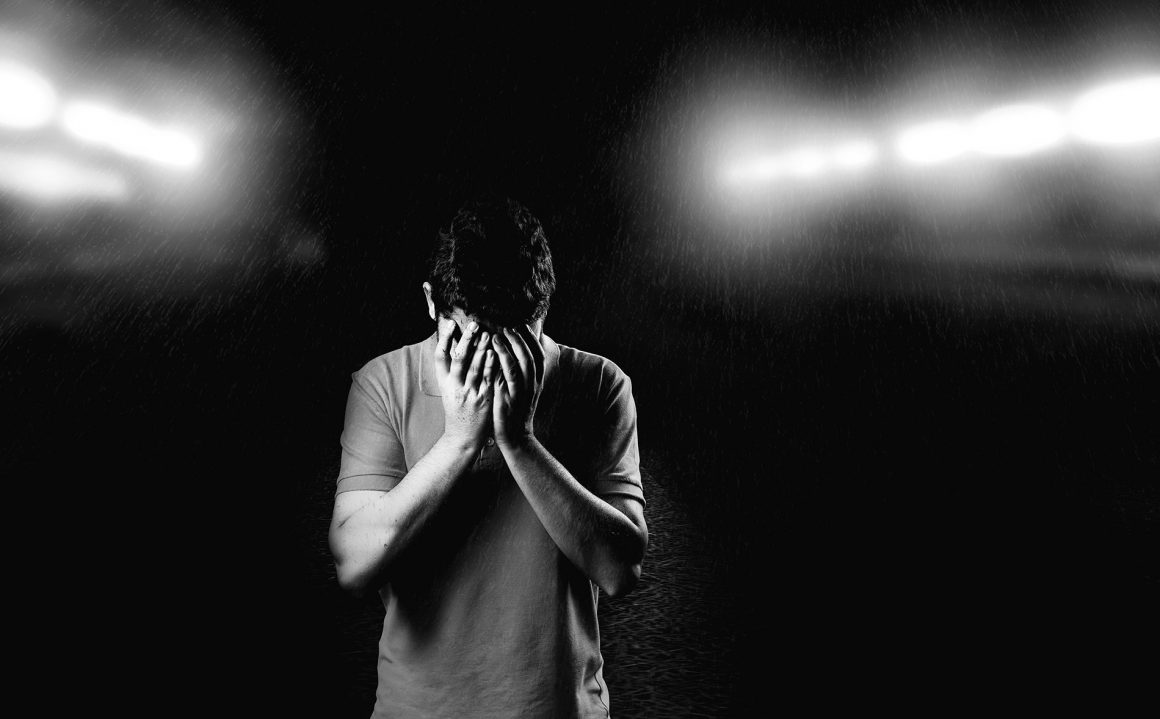De acuerdo con una versión del feminismo preponderante hoy en los círculos académicos, en el activismo y en las instituciones, las relaciones entre los sexos son relaciones de poder que permean todos los ámbitos de la vida generando una “estructura social” en la que las mujeres están subordinadas a los hombres. A esa “estructura” es a lo que de ordinario se alude como “patriarcado”.
El término se disemina en las reivindicaciones, denuncias y propuestas políticas como polen primaveral, a veces acompañado con el prefijo “hetero” (para remarcar que esa manifestación del poder se apoya en la orientación heterosexual), siempre con la determinación de quien invoca una obviedad. Pero ¿resulta tan cristalino que nuestra estructura social es patriarcal? Para que la respuesta a esa pregunta fuera afirmativa tendríamos que tener una idea clara (y distinta, añadiría el clásico), una noción suficientemente compartida –al menos entre quienes cultivan las ciencias sociales– de los elementos que integran dicha estructura, la “materia” de la que está hecha. Si el feminismo, como el marxismo, tiene una legítima aspiración a modificar una forma social que causa la desposesión y sumisión de la mitad de la humanidad, será porque puede detectar el modus operandi de dicho patriarcado y así proceder a su superación (o al menos intentarlo). La emancipación humana exigía, de acuerdo con el marxismo, que la clase trabajadora se apropiara de los medios de producción pues en la apropiación de la plusvalía por parte de los capitalistas se fraguaba, entre otros factores, dicha explotación del proletariado. ¿Cuenta el feminismo como teoría política con algo semejante?*1 En lo que sigue, siquiera sea de manera modesta, mostraré que es legítimo dudar de que así sea. Antes bien, argüiré que el concepto de “patriarcado” opera como un comodín ad hoc que frecuentemente enmascara posiciones normativas (éticas y políticas) que, por su dependencia de principios más generales y abstractos, no son necesariamente feministas. Si se presentan como tales es solo por razones políticas oportunistas o tácticas.
Extintos los rasgos patrilineales y patrilocales de las sociedades occidentales, una primera forma de operacionalizar el concepto de patriarcado, es decir, de predicar que una estructura social es “obviamente patriarcal”, atiende simplemente a la distribución por sexos de roles y posiciones sociales, un dato perfectamente cuantificable. En el colegio cardenalicio que se reúne en cónclave para elegir al papa en la Capilla Sixtina del Vaticano no hay ninguna mujer y ello parece un síntoma de que la estructura de la Iglesia católica es patriarcal. A ese síntoma se añade que el 100% del sacerdocio es ejercido por hombres, amén de otros muchos datos que operan sintomáticamente en el mismo sentido. Sabemos, con todo, que una cosa es el síntoma (la fiebre) y otra la enfermedad (la gripe). El patriarcado con el que fácilmente podemos identificar a la institución de la Iglesia católica no está conformado por esas cifras o porcentajes sino esencialmente por el entramado normativo que literalmente impide que las mujeres ocupen tales posiciones cuando así lo desean. En España la institución monárquica privilegia al varón en el orden de sucesión a la corona, pero, a diferencia de la Iglesia católica, una mujer puede llegar a ser jefa del Estado. Si la monarquía en España es patriarcal lo es en menor medida que el papado.
Nuestra más amplia estructura social, la que incluye otras esferas allende las religiones institucionalizadas, exhibe muchas brechas, distribuciones desiguales en la ocupación de puestos, disfrute de beneficios o imposición de cargas que sitúan a las mujeres en una posición subordinada. Muchas las conocen y son difícilmente discutibles: las mujeres en promedio ganan menos, sus pensiones son más bajas, ocupan menos puestos de directivas en grandes multinacionales, etc. Pudiera ser que otros factores y no el patriarcado fueran la causa contributiva más relevante que explica esas diferencias; sea como fuere, la estructura patriarcal no se exhibe en otras muchas distribuciones en las que la situación se invierte (el 75% de quienes se suicidan son hombres, por ejemplo), con lo cual una teoría del patriarcado no solo habría de explicar qué brechas son relevantes, sino, sobre todo, si las brechas son de alguna forma “compensatorias”. Y debería hacerlo conjurando el peligro de lo que en la metodología de las ciencias sociales se conoce como falacia de la evidencia incompleta o cherry picking. En nuestro caso se incurriría en ese catastrófico expediente cuando solo se apuntara a las brechas que confirman, o al menos hacen indiciariamente robusto, el diagnóstico de acuerdo con el cual vivimos bajo un sistema patriarcal.
Tomemos como ejemplo el sistema educativo incluyendo el subsistema “educación superior” en España. Los rectores son hombres en una proporción abrumadoramente mayoritaria. También los catedráticos (78-22 en la Universidad Autónoma de Madrid de acuerdo con el informe “v diagnóstico sobre la igualdad de género en la uam” de la Unidad de Igualdad de Género correspondiente al curso 2016-2017). Estaríamos, se nos dice, ante la evidencia de que existe un “techo de cristal” para las mujeres en la universidad. Pero si el 55,5% de quienes terminan el bachillerato son mujeres (frente a un 44,5% de hombres, de acuerdo con los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación) y que la proporción de mujeres universitarias es superior a la de los hombres (en la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, es del 58,5% frente al 41,5% en el curso 2016-2017, de acuerdo con el “v diagnóstico…”) es legítimo preguntarse: ¿tienen los hombres un techo de cristal para acceder a la universidad en primer lugar?
Es frecuente apelar a que un menor porcentaje de los que estudian una carrera stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) son mujeres; ¿es patriarcal la universidad española por ello? Desgranemos un poco más las cifras. En la Universidad Autónoma de Madrid, de nuevo a partir de los datos del “v diagnóstico…”, solo un 16% de quienes cursaban estudios en la Escuela Politécnica eran mujeres en el curso 2016-2017, un porcentaje congruente con la situación en todo el sistema universitario español y en muchos otros países. Pero ¿cómo computa o se conjuga ese dato con el hecho de que de los que estudiaban medicina ese mismo año solo un 26% eran hombres, el 23% en el caso de psicología o el 13% en enfermería? ¿O que en los grados de biología, química, bioquímica o ciencias ambientales sean mayoría las mujeres? ¿Por qué esas “brechas” o meras diferencias en la distribución no podrían ser más bien el resultado de las preferencias individuales antes que la prueba de la existencia de un “sistema patriarcal”?
Consideremos otros ámbitos relevantes en los que se ocupan cargos o posiciones social e institucionalmente influyentes: ¿se ha convertido en un “matriarcado” el cuerpo de registradores y notarios, la judicatura o la función pública en general cuando más del 50% de quienes lo integran son mujeres? Que el porcentaje de docentes en la educación no universitaria que son mujeres sea tan abrumadoramente mayoritario (97% en educación infantil, 82% en primaria, 72% en secundaria y 60% en bachillerato), o que el número de directoras o jefas de estudio de centros educativos supere ampliamente al de hombres, ¿permite sostener que la educación es hoy en España “obviamente matriarcal”? Y más importante aún: ¿pudiera ese sistema “matriarcal” estar operando “en perjuicio” de los alumnos varones a la vista de su mayor fracaso escolar? Mujeres expertas en educación como la británica Mary Curnock Cook o la sueca Inger Enkvist así lo estiman y no son pocas las voces que defienden la educación segregada por sexos precisamente por el motivo arriba indicado, es decir, por razones vinculadas a la igualdad entendida como el tratamiento diferenciado para quienes son diferentes.
Pero el patriarcado ha sido también descrito como una forma más sutil de negación de ciertos derechos básicos de las mujeres, inmunidades que atienden precisamente a su diferencia y que resultan decisivas para su desarrollo como individuos. Tal es el caso de lo que indudable e incontestablemente distingue a los seres humanos por el sexo: el diferente papel reproductivo que la naturaleza nos ha conferido, un factor que de hecho muchos estudiosos consideran clave para entender esos gaps en salarios y posiciones de poder en beneficio de los hombres de los que he dado anteriormente cuenta. Aquí ya no hablamos de cifras ni brechas sino de normas e instituciones, aunque, como adelantaba párrafos arriba, la sensación es que cuando el entramado normativo, las medidas políticas o las configuraciones institucionales son juzgadas como continuadoras de un patriarcado opresivo contra las mujeres ese juicio es crucialmente dependiente de una previa consideración valorativa sobre la que muchas mujeres en primer lugar pueden discrepar razonablemente.
¿De qué manera el hecho del embarazo perpetúa la subordinación de las mujeres y qué respuesta normativa resultaría patriarcal? ¿De qué forma deben garantizar los poderes públicos los así denominados “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres?
En su día, el entonces ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a preguntas de la diputada socialista Ángeles Álvarez, sostuvo en la sesión de 7 de marzo de 2012 en el Congreso de los Diputados que “el derecho a la maternidad” es el “derecho reproductivo por excelencia de la mujer” y que, en ese sentido, la acción de su gobierno se encaminaba a evitar tantos abortos como fuera posible mediante la provisión de ayudas y recursos públicos a la maternidad. Aunque sea extensa, vale la pena transcribir su justificación:
En muchas ocasiones se genera una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo […] me parece absolutamente insuficiente su propuesta de una legislación que se limite a la despenalización del aborto sin remover los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre, abandonando la protección del concebido. Por eso, la ley que vamos a promulgar […] se va a inspirar precisamente en eso, en el derecho de la mujer a la maternidad. Ninguna mujer se debería ver obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, por un conflicto laboral o por un conflicto social. Esos van a ser los principios rectores […] vamos a insistir en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, en garantías para conciliar su vida personal, laboral y familiar, en garantizar que se evite cualquier tipo de discriminación y vamos a estar precisamente cerca de las mujeres más vulnerables, de las mujeres en paro, de las menores de edad, de las inmigrantes, de las mujeres con discapacidad. Señoría, todas las administraciones públicas tendrán que trabajar conjuntamente para que los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, el transporte y el empleo sean prioritarios para la mujer embarazada. En definitiva, señoría, nosotros lo que vamos a hacer es defender la dignidad de la mujer con uno de sus valores fundamentales, que es el derecho a la maternidad.
Sin embargo, las pretensiones del ministro Ruiz Gallardón de volver a establecer condiciones tasadas para el aborto (violación y grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada) chocaron de frente con el feminismo hegemónico, receloso de cualquier modificación de la ley de plazos vigente incluso si ello fuera a suponer que por primera vez en nuestra historia legislativa la mujer resultaría en todo caso impune penalmente. Hasta el punto de que fue de resultas de la “movilización feminista” –la “marea violeta”– que el ministro Ruiz Gallardón tuvo que dimitir. Los titulares que entonces poblaron un sector de la prensa tenido por “feminista” son suficientemente elocuentes: “El feminismo frena la ley Gallardón” (El salto diario, 23 de septiembre de 2014); “El feminismo se lleva por delante a Gallardón” (El diario, 24 de septiembre de 2014).
Fue una victoria “de las mujeres”, se pudo proclamar obviando que millones de mujeres en el mundo consideran la interrupción voluntaria del embarazo como una acción moralmente muy grave, injustificable en cualquier supuesto y en todo caso necesariamente limitada. A la estación de Atocha en Madrid llegó a principios de febrero de 2014 el llamado “tren de la libertad”, la más masiva de las manifestaciones contra el proyecto. Sin embargo, en abstracto, y bajo una concepción de la libertad como “no-dominación”, no sería descabellado pensar que un Estado que hace todo lo posible para que las mujeres no tengan que abortar es un Estado que de algún modo “desmonta el patriarcado” incrementando precisamente las cotas de libertad de las mujeres. Muchos de quienes se subían a aquel “tren de la libertad” bajo el lema “yo decido” no tienen en cambio freno alguno para proclamar que cualquier legislación que permita, bajo la divisa del “yo decido”, que las mujeres gesten voluntariamente un embrión para otros (lo que vulgar y ofensivamente denominan “vientres de alquiler”) es una prístina expresión del ominoso patriarcado persistente, una versión de la “violencia estructural contra las mujeres” que denunciaba Gallardón como pórtico justificativo de su política en materia de libertades y derechos reproductivos.
En el fondo, en uno y otro supuesto, no hay sino una legítima disputa moral sobre los límites de la autonomía personal (de hombres y de mujeres). Una controversia que se sitúa, a mi juicio, más allá del patriarcado, y, en buena medida, más allá del feminismo. ~
Pablo de Lora es catedrático de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de "Lo sexual es político (y jurídico)" (Alianza, 2019).