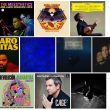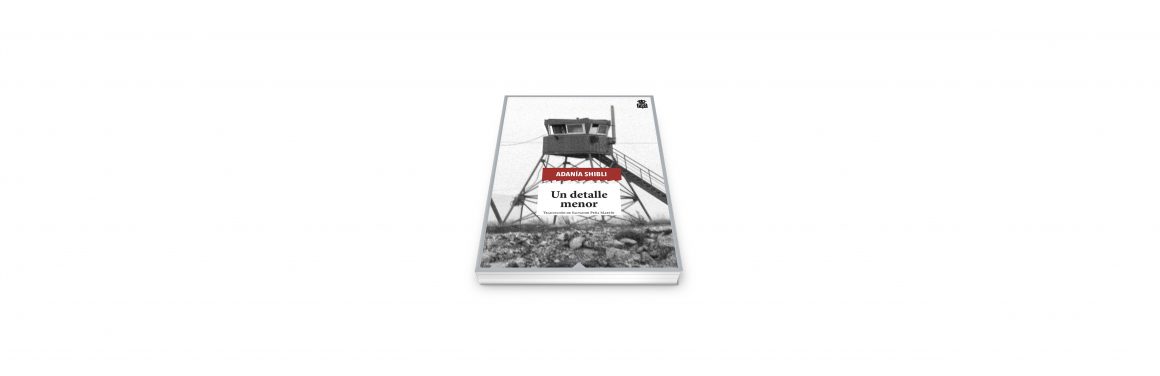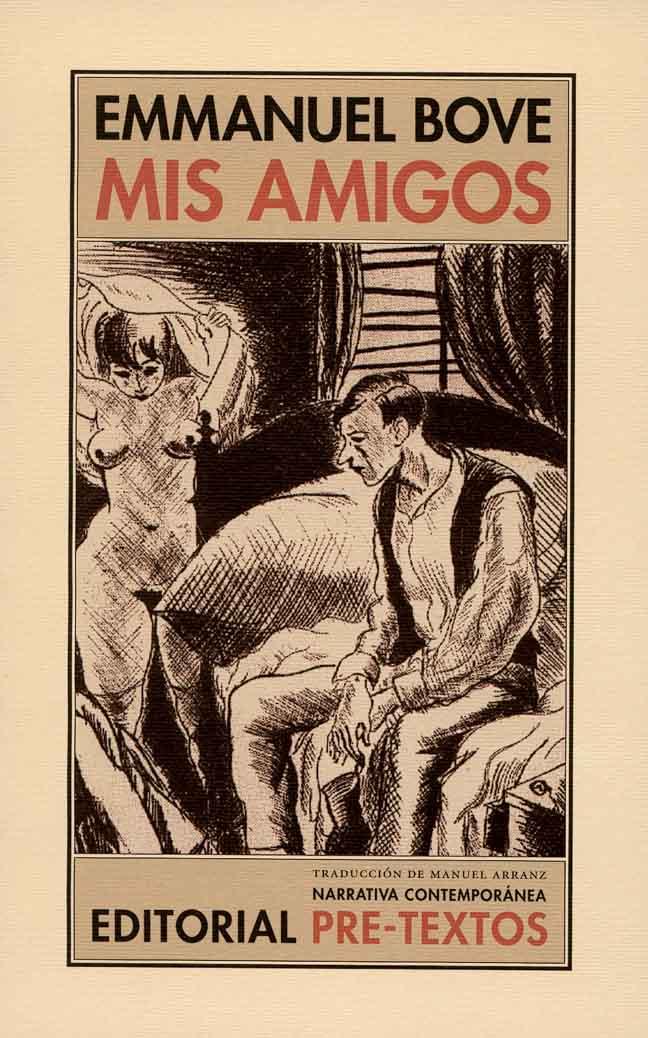Según la tradición, la ingenuidad en la literatura requiere que “la verdad venza a la simulación” (Schiller). No significa que no haya conciencia o ficción, sino que, dicho a la manera abstracta de los clásicos, la naturaleza triunfe sobre el arte. Valga aquí una naturaleza social: la ocupación, la violencia y el lenguaje. Los asuntos de Un detalle menor, la novela de Adanía Shibli. Un libro que quiere exponer la dificultad de hablar, el tartamudeo, como rasgo de los oprimidos. En él se asiste a un crimen y a la respuesta de una voz aturdida que, para la autora, resulta con necesidad de la situación del pueblo palestino.
A pesar del mérito estético, creo que es importante suscitar la cuestión de la verdad. Pienso que en este libro la verdad no triunfa sobre la simulación, sino que, al contrario, la trama urdida para que podamos leerla con ingenuidad está desacreditada por la escritora, que traiciona a su personaje: una periodista a la que lleva a extremos cercanos a la idiotez y a la que empuja a mentirnos, o a través de la cual nos miente. Una mujer incapaz de cumplir su propósito, indagar y contar la historia de una pobre víctima, que nos conmueve con sus tribulaciones cuando la conocemos, pero que al poco nos hace ver que no sabe pensar en lo que escucha, ni tampoco preguntar; y que eso es algo raro en su oficio. Y desconfiamos hasta entender que nos aleja de la ya evasiva verdad de la historia concreta en la que se inscribe su desventura. El pasmo no acontece dentro del mundo novelado, sino que permite a la escritora imponer un relato arquetípico y soslayar precisamente los detalles.
Adanía Shibli es una escritora palestina nacida en 1974 en una aldea árabe cerca de Nazaret, en el norte de Israel, que vive entre Jerusalén y Berlín. Un detalle menor (Beirut, 2017) es su tercera novela. Salvador Peña, premio nacional por sus Mil y una noches, fue el primero en traducirla (Hoja de Lata, 2019). Siguieron otros cinco idiomas. La versión inglesa fue finalista para el National Book Award de literatura traducida. En 2023 Shibli obtuvo el LiBeraturpreis para escritoras. El acto de entrega, previsto para la feria de Fráncfort, se suspendió “debido a la guerra iniciada por Hamás en la que están sufriendo millones de personas en Israel y Palestina”. La cancelación suscitó críticas, adhesiones y un debate considerable. Algunos han afirmado que es un libro antisemita; otros, muchos más, han escrito con aprecio sobre la novela, recibiéndola en algún caso como una gran “novela política”.
El libro es un díptico con dos relatos. La primera parte produce un efecto parecido a un cortometraje con muchas pausas de sonido. Un observador abstracto narra en un eficaz lenguaje elemental, con elipsis que son como cortes de cinta omitiendo lo que podría ser demasiado crudo, el secuestro, violación colectiva y asesinato de una joven árabe beduina por un destacamento de soldados israelíes, en el desierto al sur de la franja de Gaza en 1949. La narración va siguiendo a un oficial, apenas se escuchan palabras: unas cuantas órdenes, una arenga sionista dirigida a los soldados, tras la cual se decide el destino de la muchacha. En la segunda parte atendemos un largo monólogo interior que da cuenta de la aventura imaginaria de una periodista palestina que busca el lugar y las huellas de este suceso real, tras leer sobre ello en la prensa de Israel. Un viaje en automóvil desde Ramala al Néguev sintiendo un miedo inhumano.
Miedo y seguridad
“A pesar de que su conducta, es decir, lo de apuntar su arma contra mí, no fuese un gesto muy humano, sí que bastó para que yo entendiese lo que el soldado me quería decir: que yo debía encontrar ahora otro camino para llegar a mi trabajo.” El segundo relato muestra desde el inicio el extrañamiento con respecto a los israelíes, el trato siempre en disimulo, el temor a equivocarse, la parquedad del lenguaje. Y la falta de humanidad. Asusta pensar que sea veraz; se trata de una persona que vive en un territorio ocupado y que cruza Israel con un salvoconducto prestado, a través de lo que parece un laberinto de pesadilla, donde lo familiar y lo desconocido se confunden. También asusta pensar que no lo sea.
La ficción opone la seguridad física y comunicativa de los israelíes y el amedrentamiento de la periodista, sentido en su lenguaje. El temor es causa y tema obstinado de la voz interior. Creo que es útil leerlo. Tanto temor no solo produce efectos formales, también sustantivos sobre la historia, como veremos, que revierten sobre la lectura y temo que hagan que los latidos terminen pareciendo una hipérbole cercana a Casablanca.
Telefonea a “cierto periodista israelí” autor del artículo que desencadena la historia: “tratando de no tartamudear demasiado”. Visita el museo del ejército: “Pongo de mi parte para contener los temblores, no vaya a suscitar sospechas.” Sale de allí: “Con los primeros avances del pánico […] gano la recepción.” Divisa a unos policías: “El corazón me late a toda prisa en la parte baja de la garganta.” Entra en el kibutz Nirim, se asoma un chico y le da las indicaciones que le pide: “Regreso al coche, abrumada de nuevo por el miedo.” Encuentra al archivero del kibutz, que amablemente se ofrece a abrir para ella fuera de horario. “Le doy las gracias con efusión, aunque temo que los latidos de mi corazón, en el momento en que se dispone a abrir la puerta, lleguen a asustar a los pájaros.”
El archivero ofrece el contrapunto y le habla con una voz “serena y clara, exenta de tartamudeos […], una suerte de línea recta y precisa que nadie osaría interrumpir”.
Todos los fuegos el fuego
Desearíamos creer que el miedo es una verdad concreta, creer como Coetzee que la autora ha hecho el “arriesgado ejercicio literario” de dejar la historia de la pobre niña en manos de “dos narradores ensimismados: un psicópata israelí y una detective aficionada con un alto grado de autismo”. Podríamos preguntarnos por qué reunir precisamente esas voces. Pero en una entrevista la autora ha desautorizado esta lectura, aunque vaya estampada en la cubierta de la edición inglesa.
Pienso que para Shibli los personajes no son extremos porque ni siquiera son individuos particulares. Nos deja señales claras de que la historia de la segunda mujer es una alegoría de la primera: la mención de objetos que aparecen en los dos relatos, el impregnarse del mismo olor a gasolina, el humillante lavado de la joven y la ducha en el kibutz, la sangre sobre la arena… El miedo es una cifra del que debió sentir la muchacha asesinada más de cincuenta años antes y que el primer relato apenas nos deja imaginar. Pienso que quiere decir que todas las víctimas son una.
La tesis complementaria de la novela no es alegórica sino expresa: no hay diferencia entre la violación y asesinato de la muchacha y el sufrir otras consecuencias de la ocupación. Todas las violencias, la violencia; todos los agresores, uno. No es solamente que los israelíes estén deshumanizados –se ha defendido de ello diciendo que sus personajes siempre son anónimos y carecen de rasgos–, es que están desindividualizados, igual que lo están las víctimas.
Lo que perturba a su protagonista cuando lee el periódico no es “el suceso principal”, pues “casos como este son normales… ocurren tan a menudo que ni me he inmutado ante alguno de ellos”. Lo compara con su experiencia: “no hay nada fuera de lo común en sus trazas generales”. Se explica: “lo extraordinario […] en esta muerte violenta […] se limita a que tuvo lugar un cuarto de siglo antes, con exactitud, del día de mi nacimiento”. Un detalle menor. Casi se disculpa por el interés que le despierta: “habrá que decirlo una vez más: hay en el tiempo presente una medida de sufrimiento insoportable […] de modo que no es preciso esforzarse por buscar más aún en el pasado”.
Leo con un traductor lo que la periodista lee en hebreo, uno de los idiomas de su inventora, de su misma edad: un largo reportaje que encuentro en Haaretz. Me entero de que los veintidós culpables fueron juzgados por asesinato y violación y condenados a años de cárcel. El juicio fue secreto, pues avergonzó al gobierno. El presidente David Ben Gurion se refirió a ello en su diario personal como algo “terrible”: “lo decidieron, la violaron y la mataron”. Recuerdo que Ben Gurion no siempre desaprobaba la violencia letal y se congratulaba por los “desalojos” y la “limpieza” de algunas aldeas árabes en ese mismo diario. El caso estableció un precedente en la justicia militar. El teniente fue condenado a quince años de cárcel por asesinato, aunque no se consideró probada la violación. Argumentó convincentemente que su repugnancia por tocar a una mujer árabe lo hacía imposible. El tribunal dejó constancia de su conmoción ante una persona sin moral y que propugnaba la masacre como arma de guerra; lo compararon con los asesinos de Deir Yassin. Reparo en que el periodista cree necesario aclarar a qué se referían con eso.
¿Nada de extraordinario? Solo resulta consabido que al parecer la palabra Hitler se pronunció en la sala. La impensada continuación de la historia nos asombra tras la novela. Es un cliché decir que a veces la realidad supera a la ficción, no sé si será un ejercicio de moderna literatura el dejarse ganar. Pero admítase que es un asunto delicado para afectar negligencia.
Además de quedar veladas aquellas repercusiones que disputan la simplicidad del contexto, también se atenúan los rasgos del asesino principal. La novela nos trae su discurso nacionalista, lo que bien está, pero nos perdemos las palabras que escribió en su informe justo después del crimen (“consideré oportuno apartarla de este mundo”); o la explicación verbal que dio para incumplir la orden de devolverla al lugar donde la raptaron (“era desperdiciar gasolina”); o la matanza de un rebaño de camellos el mismo día que secuestró a la niña. Puede ser una opción estética podar un poco estos excesos literarios de la realidad, pero resulta claro que Shibli prefiere que no sea un psicópata. Deja entender sus razones en otro lugar: el atenuante psicológico ante los “excesos” es habitual en Israel. En ese caso, tal vez habría sido mejor que renunciase a la historicidad, o que se buscase a otro. El mundo no está escaso de malparidos.
Nirim
“Y lo veo a lo lejos, en medio de las dunas amarillas […], macizos de flores y palmeras enanas, y luego casas de tejas rojas. Es el kibutz Nirim.” La caseta del guarda está vacía, la cancela entreabierta, se baja del coche y la abre ella misma. Avanza despacio y llega “a lo que debe de ser la parte antigua del asentamiento. Se diría que el lugar está desierto”. Entonces enuncia una monstruosidad: “Lo más seguro es que este sea el lugar donde se cometió el crimen. Puede que esta de aquí sea la cabaña donde se alojó el oficial del destacamento, y que en aquella, que parece más antigua, retuvieran a la muchacha, donde la violaron los demás soldados.” Continúa su paseo por aquellas soledades: “de repente, me entra miedo”.
Su conversación con el archivero le hace entender que aquel no pudo ser el lugar del crimen, pues el kibutz estaba en otro sitio cuando se cometió. Ella queda como decepcionada. Cuando lo leí la primera vez me pareció áspero el personaje, dispuesta a creer que la gente vivía sin pena en una diócesis del maligno. Pero el artículo de periódico que leyó antes de viajar dice tres veces que el crimen no se cometió en el actual kibutz Nirim, ni en el antiguo, sino en un puesto militar más adentrado en el desierto, próximo a su primitivo emplazamiento, del que ya entonces, tras la incursión del ejército egipcio en 1948, solo quedaban ruinas. El redactor lo subraya porque la resistencia de Nirim es un hito del repertorio patriótico israelí y no quiere difamar el lugar. La periodista imaginaria lo ha leído, pero se dice a sí misma otra cosa para que lo escuchemos. La realidad nos vuelve a pillar desprevenidos, pero no hay manera de entenderlo como un recurso estético. Triunfa sobre la simulación, pero desde fuera del libro.
La primera publicación del artículo (firmada por Aviv Lavie y Moshe Gorali) es de octubre de 2003, pero el texto que leen Shibli y su personaje debe ser su republicación, ampliada y en hebreo, de octubre de 2005, firmada solo por Lavie. El viaje sucede poco después y no pudo hacerse antes de 2006, durante un intervalo de cierta calma tras la segunda Intifada (en la que fueron asesinados más de un millar de israelíes y más de cuatro mil palestinos, más cientos por la represión interna). Antes no habría podido ver el grafiti de Banksy en el paso de Kalandia, del lado árabe del muro. Además, habla de un solo periodista.
Es forzoso pensar que si hubiera viajado después habría tenido otras razones para caminar con miedo por Nirim: en 2009 un cohete Qassam lanzado desde Gaza mató a dos personas y dejó sin piernas a un tercero mientras reparaban el impacto de otro cohete en la torre de alimentación. En las matanzas de octubre de 2023 siete de sus residentes fueron asesinados en sus calles por terroristas palestinos de Hamás mientras otro grupo era secuestrado.
La detective imposible
Para convencerse de la importancia de los detalles que dan título a la novela, el personaje de Shibli trae al recuerdo la antigua historia de un camello robado que un hombre es capaz de describir aunque afirma que no lo ha visto. Cuando le acusan de ser el ladrón explica ante el juez cómo los pequeños detalles observados le permitían conjeturar lo inobservado. Shibli arranca del dato, más bien peregrino, de que el crimen se cometió 25 años justos antes de su nacimiento y lanza a su periodista en busca de otras señales. A su juicio el periodista israelí se había “olvidado de la historia de la muchacha”. En la traducción inglesa, con ese lenguaje que atufa a incienso de seminario (universitario), “el relato omite la perspectiva de la chica”. El viaje al lugar del crimen se propone reparar eso.
El cuento no solo está en la tradición árabe, aparece también en el Talmud, aunque es mucho más antiguo que el judaísmo. Aparece también en la India. Voltaire lo reproduce, o lo plagia, en un capítulo del Zadig, que es la versión que conocemos en Occidente. De allí, según es común aceptar, deriva el primer cuento policial de Poe, y desde allí alcanza a las novelas de detectives. Shibli invoca a un espíritu muy antiguo que pienso que no se pone de su lado.
El afán de la periodista parece ser la restauración de una experiencia más que la indagación lógica sobre unos hechos. Más Padre Brown que Holmes, para entendernos. Pero la autora impide la serendipia y no le permite aprender nada. Pone empeño en demostrar que no puede. Provoca un encuentro con una mujer beduina de una edad parecida a la que habría tenido la niña raptada de haber sobrevivido; la periodista la acompaña en su coche hasta su casa, cerca del verdadero lugar del crimen. Aunque se esfuerza por pensar, no es capaz de hablar con ella. Se atasca. Nada.
Antes había dejado pasar este detalle que expone el archivero del kibutz. Ella le pregunta si recuerda algún suceso luctuoso de aquellos días relacionado con alguna joven árabe, él le responde, con la misma retranca, que sí, que recuerda a dos chicas árabes arrojadas a un pozo por sus parientes. Imagino que en su determinación por recobrar la historia de la víctima podría haber dedicado un pensamiento a las razones que tendría para vivir con miedo. Shibli nos permite hacerlo, pero no a ella.
La novela rehúsa adentrarse en la trama de rasgos étnicos, lingüísticos y nacionales que complican el crimen. Más de un reseñista ha hecho hincapié en una escena en la que la chica pronuncia unas palabras “en un idioma distinto” que los soldados no entienden. El murmullo de la identidad siempre hace levantar la oreja al sabueso de campus. Aquí hay tema. Pero en otros lugares Shibli deja entender que la prisionera y sus captores se comunican. La realidad histórica es que solo el teniente y el sargento (los urdidores del crimen) hablaban hebreo y solo algunos soldados hablaban yidis. La mayor parte de la tropa eran judíos árabes, o lo que llamaríamos judíos árabes si la ideología en esa parte del mundo no se cogiera la identidad con papel de fumar. Judíos marroquíes, iraquíes, sirios. Judíos que hablaban árabe y que habían llegado muy recientemente a Israel.
Shibli no hace que su criatura siga los rastros y cuente una historia, sino que fracase y demuestre con su sacrificio cómo la violencia “se infiltra en el lenguaje”; cómo esta produce un tartamudeo que “no es una metáfora” sino una “experiencia colectiva”. Esa es, ha dicho en una entrevista, “la única verdad que importa para la novela”. Pero la verdad aparece en dos planos, autora y personaje. Al obligar a su protagonista a esquivarla hasta el límite de la insidia, lo que emerge con ingenuidad no es cómo la violencia le impide razonar, sino cómo Shibli fuerza una alegoría y le hace recitar como a una actriz sin carácter un papel aplastante.
Hay un juez en la historia del camello y lo hay en la historia de la víctima. La supresión de la individualidad es algo más propio de la ideología que de una investigación, de las leyendas más que de la historia, y de la guerra más que de la justicia. La literatura lo aguanta casi todo, pero su relación con la verdad no es indiferente para su valor, incluso estético. Además, se diría que en Israel y en Palestina lo que sobran son mentiras. ~
es profesor de sociología en la Universidad de Salamanca. En 2016 publicó La reforma electoral perfecta (Libros de la Catarata), escrito junto a José Manuel Pavía.