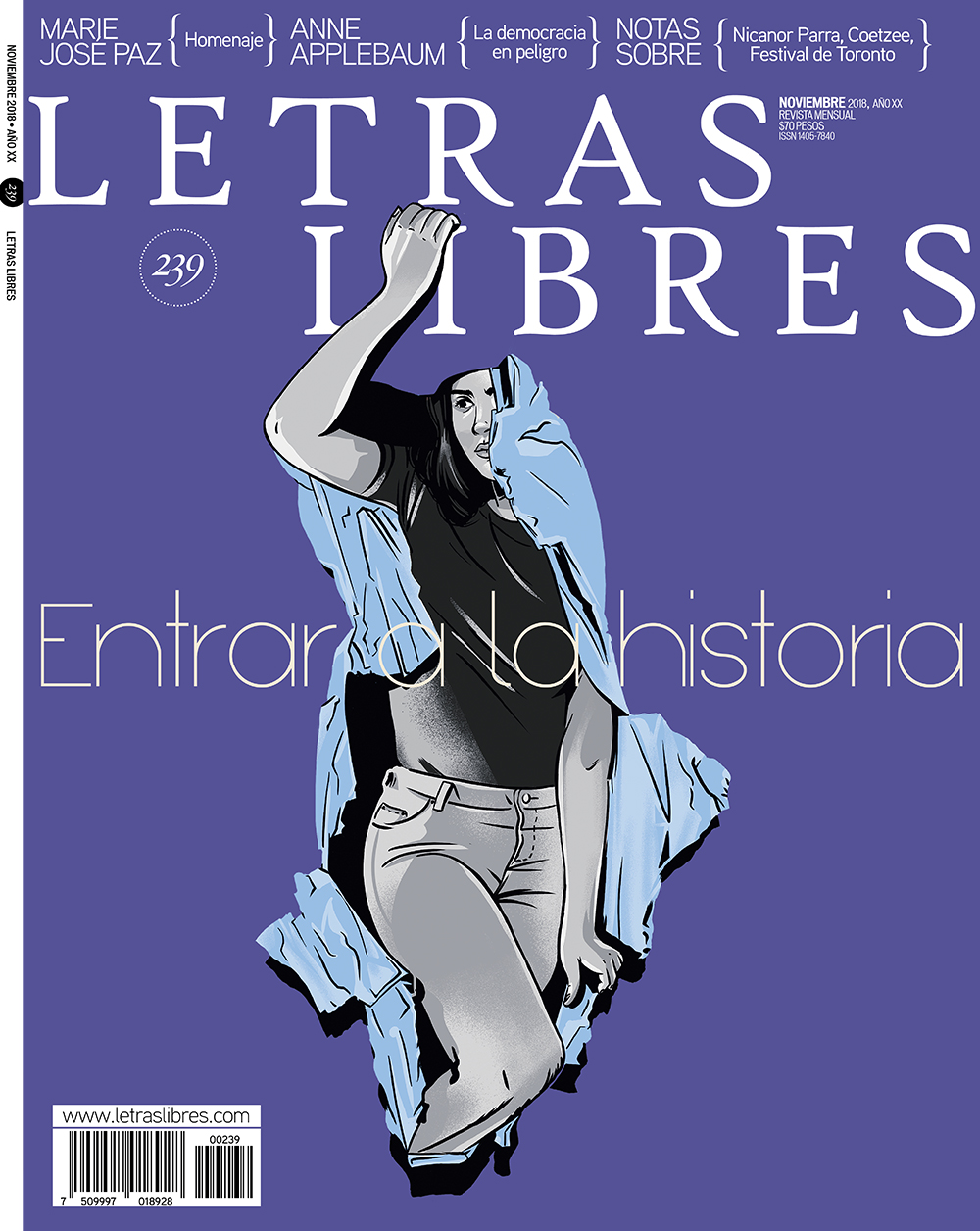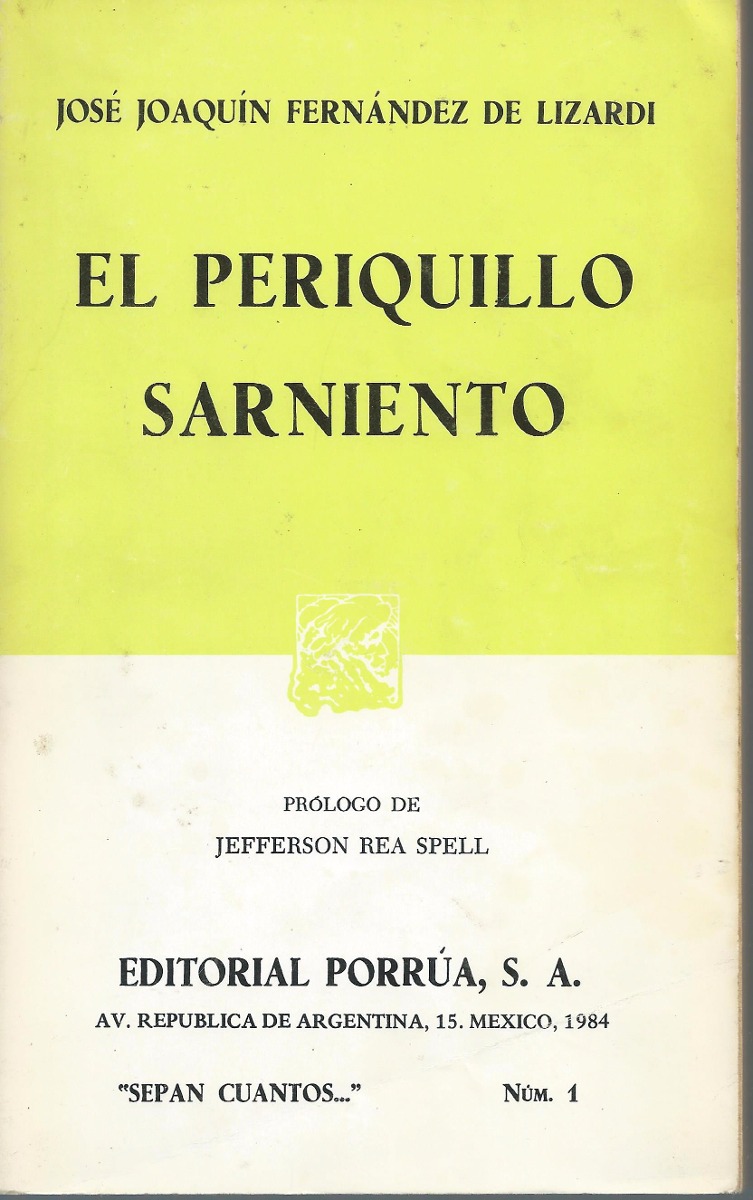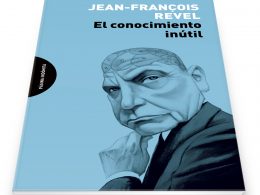El 31 de diciembre de 1999 celebramos una fiesta. Era el final de un milenio y el principio de otro nuevo; la gente tenía muchas ganas de celebrar, preferiblemente en algún lugar exótico. Nuestra fiesta cumplía ese criterio. La hicimos en Chobielin, la casa solariega del noroeste de Polonia que mi marido y sus padres habían comprado una década antes, cuando era una ruina invadida por las malas hierbas. Habíamos restaurado la casa, muy despacio. No estaba exactamente acabada en 1999. También tenía un salón grande, recién pintado y totalmente vacío de muebles: perfecto para una fiesta.
Los invitados eran variados: amigos periodistas de Londres y Berlín, algunos diplomáticos que vivían en Varsovia, dos amigos que vinieron de Nueva York. Pero en su mayoría eran polacos, amigos nuestros y colegas de mi marido, que entonces era segundo del ministro de exteriores del gobierno polaco. Vino también un puñado de jóvenes periodistas polacos –ninguno de ellos particularmente famoso– con unos cuantos funcionarios y dos miembros del gobierno.
Se podría haber incluido a la mayoría, aproximadamente, en la categoría general de lo que los polacos llaman la derecha: los conservadores, los anticomunistas. Pero en ese momento de la historia también se podría haber llamado a la mayor parte de mis invitados liberales –liberales partidarios del libre mercado o liberales clásicos– o quizá thatcheritas. Incluso los que tenían opiniones menos claras sobre la economía creían sin duda en la democracia, el Estado de derecho y en una Polonia que era miembro de la OTAN y estaba en camino de entrar en la Unión Europea: una parte integrada de la Europa moderna. En los años noventa, eso es lo que significaba “ser de derechas”.
Como fiesta, era un poco incompleta. No había nada parecido a un cáterin en la Polonia rural de los años noventa, así que mi suegra y yo hicimos cazuelas de guiso de ternera y remolacha asada. Tampoco había hoteles, y nuestro centenar de invitados se quedó a dormir en granjas locales o con amigos en una localidad cercana. Hice una lista de quién se quedaba dónde, pero aun así una pareja terminó durmiendo en un sofá de nuestro sótano. La música –cintas, en una época previa a Spotify– creó la única divisoria cultural grave de la velada: las canciones que mis amigos estadounidenses recordaban de la universidad no eran las mismas canciones que los polacos recordaban de la universidad, así que era difícil que todo el mundo bailara al mismo tiempo. En un momento subí al piso de arriba, me enteré de que Boris Yeltsin había dimitido, escribí una breve columna para un periódico británico, luego volví al piso de abajo y me tomé otra copa de vino. Más o menos a las tres de la mañana, una de las invitadas polacas más locas sacó una pequeña pistola de su bolso y empezó a disparar al aire por pura alegría.
Era ese tipo de fiesta. Duró toda la noche, siguió en el brunch al día siguiente, y estaba impregnada del optimismo que recuerdo de esa época. Habíamos reconstruido nuestra casa. Nuestros amigos reconstruían el país. Tengo un recuerdo particularmente claro de un paseo por la nieve –quizá fuera el día antes de la fiesta, quizá fuera el día después– con un grupo bilingüe: todo el mundo parloteaba a la vez, el inglés y el polaco se mezclaban y hacían eco en el bosque de abedules. En ese momento, cuando Polonia estaba a punto de unirse a Occidente, parecía que estábamos en el mismo equipo. Estábamos de acuerdo con respecto a la democracia, con respecto al camino a la prosperidad, con respecto a cómo iban las cosas.
Ese momento ha pasado. Casi dos decenios más tarde, ahora cruzo la calle para evitar a algunas de las personas que estaban en esa fiesta de nochevieja. Ellos, a su vez, no solo se negarían a entrar en mi casa: les daría vergüenza admitir que alguna vez han estado allí. De hecho, más o menos la mitad de la gente que estaba en esa fiesta ya no se habla con la otra mitad. Los distanciamientos son políticos, no personales. Polonia es una de las sociedades más polarizadas de Europa y nos hemos visto en lados opuestos de una profunda divisoria, una que circula no solo a través de lo que solía ser la derecha polaca sino también la vieja derecha húngara, la derecha italiana y, con algunas diferencias, la derecha británica y la derecha estadounidense.
Algunos de mis invitados polacos siguieron, como hicimos mi marido y yo, apoyando el centroderecha partidario de Europa, el Estado de derecho y el mercado, y permanecieron en partidos políticos que se alineaban, más o menos, con la democracia cristiana europea, con los partidos liberales de Alemania y los Países Bajos y con el Partido Republicano de John McCain. Algunos ahora se consideran de centroizquierda. Pero otros terminaron en un lugar distinto, apoyando un partido nativista llamado Ley y Justicia, una formación que se ha apartado drásticamente de las posiciones que tenía cuando llevó brevemente el gobierno por primera vez, entre 2005 y 2007.
Desde entonces, Ley y Justicia ha abrazado un nuevo conjunto de ideas, no solo xenófobas y profundamente sospechosas del resto de Europa sino también abiertamente autoritarias. Después de que el partido obtuviera una escasa mayoría parlamentaria en 2015, sus líderes violaron la constitución nombrando a nuevos jueces para el tribunal constitucional. Más tarde, utilizó un libreto igualmente inconstitucional para intentar controlar el Tribunal Supremo de Polonia. Se hizo con el control de la televisión pública estatal, Telewizja Polska; despidió a presentadores populares; y empezó a emitir propaganda descarada, espolvoreada de mentiras fácilmente refutables, a costa de los contribuyentes. El gobierno se granjeó críticas internacionales cuando adoptó una ley que restringía el debate público sobre el Holocausto. Aunque la ley fue cambiada gracias a la presión de Estados Unidos, disfrutaba de un amplio apoyo entre la base ideológica de Ley y Justicia: los periodistas, escritores y pensadores, entre los que había algunos de los invitados a mi fiesta, que creen que fuerzas antipolacas pretenden culpar a Polonia de Auschwitz.
Ese tipo de opiniones hacen imposible que hable con algunos de mis invitados de la fiesta de nochevieja. Por ejemplo no he tenido una sola conversación con la mujer que fue de mis mejores amigas, la madrina de uno de mis hijos –vamos a llamarla Marta– desde una llamada histérica de abril de 2010, un par de días después de que un avión que llevaba al entonces presidente se estrellara cerca de Smolensk, en Rusia. En años posteriores, Marta se ha acercado a Jarosław Kaczyński, el líder del partido Ley y Justicia y el hermano gemelo del difunto presidente. Lo invita a menudo a su apartamento y le dice a quién debería nombrar en su gabinete. Intenté verla hace poco en Varsovia, pero ella se negó. “¿De qué hablaríamos?”, me escribió, y luego se quedó callada.
Otra de mis invitadas –la que disparó la pistola al aire– se separó de su marido británico. Parece que ahora pasa el día como trol de internet a tiempo completo, promoviendo fanáticamente una gama completa de teorías de la conspiración, muchas de ellas virulentamente antisemitas. Tuitea sobre la responsabilidad judía en el Holocausto; una vez colgó una reproducción de un cuadro medieval inglés que mostraba a un niño supuestamente crucificado por judíos, con el comentario: “Y les sorprendía que los expulsaran.” Sigue y amplifica las luces que le guían de la “alt-right estadounidense”, cuyo lenguaje repite.
Casualmente sé que las dos mujeres están distanciadas de sus hijos por razones políticas. Pero eso también es típico: la división atraviesa familias y grupos de amigos. Tenemos una vecina que escucha una emisora de radio partidaria del gobierno, católica, propensa a las teorías de la conspiración, llamada Radio Marija. Repiten sus mantras, convierten a los enemigos del gobierno en los enemigos. “He perdido a mi madre”, me dijo mi vecina. “Vive en otro mundo.”
Para ser clara sobre mis intereses y sesgos, debería explicar que parte de estas ideas conspiratorias giran a mi alrededor. Mi marido fue el ministro de defensa de Polonia durante un año y medio, en un gobierno de coalición que dirigía el partido Ley y Justicia durante su primera y breve experiencia en el poder; más tarde, rompió con ese partido y durante siete años fue ministro de exteriores en otro gobierno de coalición, esta vez dirigido por el partido de centroderecha Plataforma Cívica; en 2015 no se presentó a las elecciones. Como periodista y como esposa nacida en Estados Unidos, ese año aparecí en dos revistas partidarias del régimen, wSieci y Do Rzeczy –antiguos amigos nuestros trabajan en ambas– como la clandestina coordinadora judía de la prensa internacional y la directora en secreto de su cobertura negativa de Polonia. Historias similares han aparecido en las noticias vespertinas de Telewizja Polska.
Al final, dejaron de escribir sobre mí: la cobertura internacional negativa de Polonia se ha vuelto demasiado amplia como para atribuir toda esa coordinación a una sola persona, por muy judía que sea. Aunque naturalmente el tema reaparece en las redes sociales de cuando en cuando.
En un diario célebre que compuso entre 1935 y 1944, el escritor rumano Mihail Sebastian traza la crónica de un cambio aún más extremo en su país. Como yo, Sebastian era judío; como yo, la mayoría de sus amigos pertenecían a la derecha política. En su diario, describió cómo, uno a uno, les atraía la ideología fascista, como un grupo de polillas que van hacia una llama de la que no saben escapar. Contó la arrogancia y la confianza que adquirieron a medida que se alejaban tras identificarse como europeos –admiradores de Proust, viajeros a París– y en cambio empezaron a llamarse rumanos de sangre y suelo. Los escuchaba mientras derivaban hacia los pensamientos conspiranoicos o se volvían crueles con ligereza. Gente a la que había conocido durante años lo insultaba a la cara y luego actuaba como si nada hubiera ocurrido. “¿Es posible la amistad”, se preguntaba en 1937, “con gente que tiene en común toda una serie de ideas y miedos extraños, tan extraños que solo tengo que entrar por la puerta y se quedan callados por vergüenza e incomodidad?”
No estamos en 1937. Sin embargo, en mi propio tiempo se produce una transformación paralela, en la Europa en la que vivo y en Polonia, cuya ciudadanía he adquirido. Y está sucediendo sin la excusa de una crisis económica del tipo de la que sufrió Europa en los años treinta. La economía de Polonia es la más exitosa de Europa de los últimos veinticinco años. El país no vivió una recesión ni tras la crisis financiera global de 2008. Es más, la ola migratoria que ha alcanzado otros países europeos no se ha notado aquí en absoluto. No hay campos de refugiados, y no hay terrorismo islámico, o terrorismo de ningún tipo.
Algo aún más importante, aunque la gente de la que escribo aquí, los ideólogos nativistas, quizá no tengan el éxito que les gustaría tener (sobre lo que hablaremos más adelante), no son pobres y rurales, no son en modo alguno víctimas de la transición política, y no son una clase empobrecida y marginada. Al contrario, tienen educación, hablan idiomas extranjeros y viajan fuera, como los amigos de Sebastian en los años treinta.
¿Qué ha producido esta transformación? ¿Algunos de nuestros amigos fueron siempre secretamente autoritarios? ¿O la gente con la que brindábamos en los primeros minutos del nuevo milenio ha cambiado a lo largo de las dos décadas siguientes? Mi respuesta es complicada, porque creo que la explicación es universal. Si se dan las condiciones adecuadas, cualquier sociedad puede volverse contra la democracia. De hecho, si la historia es algo por lo que podamos guiarnos, es lo que harán todas las sociedades.
El caso Dreyfus: un paréntesis
Antes de continuar, un paréntesis, y un recordatorio: todo esto ha pasado antes. Los profundos cambios políticos –acontecimientos que dividen repentinamente a familias y amigos, que atraviesan clases sociales y que reconfiguran alianzas de forma dramática– no ocurren cada día en Europa, pero tampoco son desconocidos. No se ha prestado ni de lejos la atención necesaria en los últimos años a una polémica francesa del siglo xix que prefiguraba muchos de los debates del siglo xx, y tiene algunos ecos claros en el presente.
El caso Dreyfus comenzó en 1894, cuando se descubrió que había un traidor en el ejército francés: alguien había pasado información a Alemania, que había derrotado a Francia un cuarto de siglo antes y había ocupado Alsacia y Lorena. El capitán francés Alfred Dreyfus era alsaciano, tenía acento alemán y era judío –y por tanto, a ojos de algunos, no era un verdadero francés–. Tal y como se vería después, también era inocente. Pero los investigadores del ejército francés crearon pruebas falsas y aportaron falsos testimonios; el resultado es que Dreyfus fue juzgado por la corte marcial, declarado culpable y enviado en confinamiento en solitario a la Isla del Diablo, en la costa de la Guyana francesa.
La controversia posterior dividió la sociedad francesa en líneas que ahora nos resultan familiares. Los que decían que Dreyfus era culpable eran la alt-right –o el Partido Ley y Justicia o el Frente Nacional– de su época. Impulsaban una teoría de la conspiración. Los apoyaban ruidosos titulares de la prensa amarilla de la derecha francesa, la versión decimonónica de una operación de troles de extrema derecha. Sus líderes mentían para mantener el honor del ejército; los adherentes se aferraban a su creencia en la culpabilidad de Dreyfus –y su absoluta lealtad a la nación– incluso cuando esta falsedad se había revelado.
Dreyfus no era un espía. Para demostrar lo indemostrable, los antidreyfusards tenían que denigrar la evidencia, la ley e incluso el pensamiento racional. Se sospechaba hasta de la ciencia, porque era moderna y universal y porque entraba en conflicto con el culto emocional de los antepasados y el lugar. “En cada obra científica”, escribió un antidreyfusard, hay algo “precario” y “contingente”.
Los dreyfusards, mientras tanto, sostenían que algunos principios están por encima del honor nacional, y qué importaba que Dreyfus fuera culpable o no. Sobre todo, argumentaban, el Estado francés tenía la obligación de tratar a todos los ciudadanos por igual, fuera cual fuese su religión. Ellos también eran patriotas, pero de otro tipo. Concebían la nación no como un clan étnico sino como la encarnación de un conjunto de ideales: justicia, honestidad, la neutralidad de los tribunales. Era una visión más cerebral, más abstracta y más difícil de entender, pero no falta de atractivo.
Esas dos visiones de la nación partieron Francia por la mitad. Se produjeron discusiones feroces. Había peleas en los salones de París. Familiares dejaron de hablarse, a veces durante más de una generación. La división se siguió notando en la política del siglo xx, en las diferentes ideologías de la Francia de Vichy y la Resistencia. Todavía persiste, entre el nacionalismo de la “Francia para los franceses” de Marine Le Pen y la visión más amplia de una Francia que representa un conjunto de valores comunes: justicia, honestidad y la neutralidad de los tribunales, así como la globalización y la integración.
Desde mi punto de vista, el caso Dreyfus es interesante sobre todo porque lo desató una sola cause célèbre. Un solo caso judicial –un proceso disputado– arrojó a un país entero a un debate iracundo, y creó divisiones irresolubles entre gente que antes no sabía que estaba en desacuerdo entre sí. Pero esto muestra que había ya ideas muy distintas de lo que era “Francia”, a la espera de ser descubiertas. Hace dos decenios, diferentes ideas de “Polonia” debían estar presentes también, a la espera de que las exacerbaran la oportunidad, las circunstancias y la ambición personal.
Quizá no sea sorprendente. Todos estos debates, sean en la Francia de 1890 o en la Polonia de 1990, tienen en el centro una serie de cuestiones importantes: ¿Quién define una nación? ¿Y, por tanto, quién la dirige? Durante mucho tiempo, pensamos que esas preguntas tenían respuesta. Pero ¿por qué debía ser así?
El legado de Lenin
La monarquía, la tiranía, la oligarquía, la democracia: todas eran conocidas para Aristóteles hace más de dos mil años. Pero el Estado iliberal de partido único, ahora localizable por todo el mundo –pensemos en China, Venezuela, Zimbabue– fue desarrollado por primera vez por Lenin, en Rusia, a partir de 1917. En los libros de texto de ciencia política del futuro, el fundador de la Unión Soviética no será recordado por sus convicciones marxistas, sino como inventor de esta duradera forma de organización política. Es el modelo que muchos de los incipientes autócratas del mundo actual utilizan.
A diferencia del marxismo, el Estado leninista de un solo partido no es una filosofía. Es un mecanismo para conservar el poder. Funciona porque define claramente quién es la élite: la élite política, la élite cultural, la élite financiera. En monarquías como las de Francia y Rusia antes de la revolución, el derecho a gobernar estaba garantizado a la aristocracia, que se definía por códigos rígidos de crianza y etiqueta. En las democracias occidentales modernas, el derecho a gobernar está garantizado, al menos en teoría, por distintas formas de competición: campañas y votaciones, pruebas meritocráticas que determinan el acceso a la educación superior y al funcionario, mercados libres. Normalmente las anticuadas jerarquías sociales son también parte de la combinación, pero en la Gran Bretaña moderna la competición es la forma más justa y eficiente de distribuir el poder. Los negocios mejor gestionados son los que deberían ganar más dinero. Los políticos más atractivos y competentes deberían gobernar. Las competiciones entre ellos deberían tener lugar en un campo igualado, para asegurarnos de que el resultado es justo.
El Estado de partido único de Lenin se basaba en valores diferentes. Derribó el orden aristocrático. Pero no puso en su lugar un modelo competitivo. El Estado bolchevique de un solo partido no era solo antidemocrático; también era anticompetitivo y antimeritocrático. Los puestos en universidades, en la adminstración y responsabilidades en el gobierno y en la industria no iban a los más industriosos o capaces. Iban a los más leales. La gente progresaba porque estaba dispuesta a seguir las reglas del partido. Aunque esas reglas eran distintas en momentos distintos, eran en algunos sentidos consistentes. Normalmente excluían a la élite dirigente anterior y a sus hijos, así como a grupos étnicos sospechosos. Beneficiaban a los hijos de la clase trabajadora. Sobre todo, favorecían a gente que profesaba ruidosamente el credo, que asistía a reuniones de partidos, que participaba en exhibiciones públicas de entusiasmo. A diferencia de una oligarquía ordinaria, el Estado de partido único permite la movilidad ascendente: los verdaderos creyentes pueden progresar. Como escribió Hannah Arendt en los años cuarenta, el peor tipo de Estado de partido único “sustituye de forma invariable talentos de primera fila, al margen de sus simpatías, por chiflados e idiotas cuya falta de inteligencia y creatividad sigue siendo la mejor garantía de su lealtad”.
El sistema de un partido de Lenin también reflejaba su desdén por la idea de un Estado neutral, de funcionarios apolíticos y medios objetivos. Escribía que la libertad de expresión “es un engaño”. Se burlaba de la libertad de reunión diciendo que era un “sintagma hueco”. En cuanto a la propia democracia parlamentaria, no era otra cosa que “una máquina para la supresión de la clase trabajadora”. En la imaginación bolchevique, la prensa podía ser libre y las instituciones públicas podían ser justas una vez fueran controladas por la clase trabajadora, a través del partido. Esta burla de las instituciones competitivas de la “democracia burguesa” y el capitalismo tiene desde hace mucho una versión de derecha, también. La Alemania de Hitler es el ejemplo que se suele dar. Pero hay muchos otros. La Sudáfrica del apartheid era de facto un Estado de partido único que corrompía a su prensa y su sistema judicial para expulsar a los negros de la vida política y promover los intereses de los afrikaners, africanos blancos que descendían de los colonos holandeses, que no prosperaban en la economía capitalista que había creado el imperio británico.
En Europa, dos partidos iliberales de ese tipo están ahora en el poder: Ley y Justicia, en Polonia, y el Fidesz de Viktor Orbán en Hungría. Otros, en Austria y en Italia, forman parte de coaliciones de gobierno o disfrutan de un apoyo amplio. Estos partidos toleran la existencia de oponentes políticos. Pero utilizan todos los medios posibles, legales e ilegales, para reducir la capacidad de acción de sus oponentes y limitan la competición en economía y en política. No les gusta la inversión extranjera y critican la privatización, a menos que esté diseñada para beneficiar a sus simpatizantes. Socavan la meritocracia. Como Donald Trump, se burlan de las ideas de neutralidad y profesionalidad, tanto en periodistas como en funcionarios. Desalientan a los negocios para que no se anuncien en los medios de la “oposición” (con lo que quieren decir ilegítimos).
De manera notable, uno de los primeros actos en el gobierno de Ley y Justicia, a comienzos de 2016, fue cambiar la ley del funcionariado, para que fuera más fácil despedir a profesionales y contratar a gente del partido. El servicio exterior polaco también quiere rebajar el requisito de que los diplomáticos hablen dos lenguas extranjeras, un obstáculo demasiado alto para los candidatos favoritos. El gobierno despidió a jefes de compañías estatales polacas. Antes, la gente que desempeñaba esos puestos tenía alguna experiencia en los negocios o el gobierno. Ahora esos puestos están en general en manos de miembros del Partido Ley y Justicia, así como de sus amigos y parientes. Un ejemplo típico es Janina Goss, una vieja amiga de Kaczyński que prestó una gran suma de dinero al ex primer ministro, al parecer para pagar un tratamiento médico a su madre. Goss, ávida fabricante de mermeladas y conservas, ahora está en el consejo de dirección de Polska Grupa Energetyczna, la mayor empresa energética de Polonia, que emplea a 40.000 personas.
Este fenómeno se puede llamar de muchas maneras: nepotismo, captura del Estado. Pero si decides hacerlo, también puedes hacerlo en términos positivos: representa el fin de las odiosas ideas de meritocracia y competición, principios que, por definición, nunca beneficiaron a los de menos éxito. Un sistema trucado y no competitivo suena mal si quieres vivir en una sociedad dirigida por los talentosos. Pero si ese no es tu interés principal, ¿qué hay de malo en ello?
Si crees, como ahora creen mis viejos amigos, que a Polonia le iría bien si la dirigiera gente que merece gobernar, porque proclaman ruidosamente cierto tipo de patriotismo, porque son leales al líder del partido, o porque son, por repetir las palabras del propio Kaczyński, una “mejor clase de polaco”, entonces un Estado de partido único es en realidad más justo que una democracia competitiva. ¿Por qué se debería permitir que compitan distintos partidos en un campo de juego igualado si solo uno de ellos tiene el derecho moral a formar el gobierno? ¿Por qué se debería permitir a las empresas que compitan en un mercado libre si solo algunas de ellas son leales al partido y por tanto dignas de alcanzar la riqueza?
El impulso se refuerza, en Polonia y en Hungría y en muchos otros países antiguamente comunistas, por la sensación bien extendida de que las reglas de la competición son defectuosas porque las reformas de los años noventa fueron injustas. En concreto, permitieron que demasiados excomunistas reciclaran su poder político en poder económico.
Pero este argumento, que hace un cuarto de siglo parecía tan importante, ahora parece débil y superficial. Al menos desde 2005, Polonia solo ha estado dirigida por presidentes y primeros ministros cuyas biografías políticas comenzaron en Solidaridad, un movimiento anticomunista. Y no hay empresarios poderosos excomunistas que hayan ganado dinero sin conexiones políticas especiales. Mordazmente, ahora mismo el político excomunista más destacado es Stanislaw Piotrociwz, un diputado de Ley y Justicia que, quizá de manera no sorprendente, es un gran enemigo de la independencia judicial.
Sin embargo, este argumento sobre la continuada influencia del comunismo conserva un atractivo para los intelectuales políticos de derecha de mi generación. Para algunos de ellos, parece explicar sus fracasos personales, o su mala suerte. No todo el que era disidente en los años setenta llegó a ser primer ministro o autor de best seller, o respetado intelectual público, después de 1989. Y para muchos esta es una fuente de resentimiento ardiente. Si eres alguien que cree que merece gobernar, tu motivación para atacar a la élite, golpear a los tribunales y doblegar a la prensa para alcanzar tus ambiciones es fuerte. El resentimiento, la envidia y por encima de todo la convicción de que el “sistema” es injusto son sentimientos importantes entre los intelectuales de la derecha polaca.
Esto no significa que el Estado iliberal carezca de un atractivo genuino. Pero también es bueno personalmente para algunos de sus proponentes, hasta tal punto que resulta muy difícil separar los motivos personales y políticos. Eso es lo que aprendí de la historia de Jacek Kurski, el director de la televisión estatal polaca y el principal ideólogo del iliberal Estado polaco. Empezó al mismo tiempo y en el mismo lugar que su hermano, Jarosław Kurski, que edita el periódico polaco más grande y más influyente. Son dos caras de la misma moneda.
Los hermanos Kurski
Para entender a los hermanos Kurski, es importante entender de dónde venían: de la ciudad portuaria de Gdańsk, en el mar Báltico, donde las grúas parecen cigüeñas gigantes sobre las fachadas hanseáticas. Los Kurski alcanzaron la edad adulta a comienzos de los años ochenta, cuando Gdańsk era tanto el centro de la actividad anticomunista en Polonia como un terreno desangelado y atrasado, un lugar donde convivían en dosis iguales la intriga y el aburrimiento. En ese momento particular, en ese lugar particular, los hermanos Kurski destacaban. El senador Bogdan Borusewicz, uno de los activistas del sindicalismo clandestino más importantes de la época, me dijo que su escuela se conocía bien como zrewoltowane, en rebelión contra el sistema comunista. Jarosław respresentaba la historia y la literatura. Jacek, un poco más joven, estaba menos interesado en la batalla intelectual contra el comunismo y se consideraba un activista y un radical. En la estela inmediata de la ley marcial, los dos hermanos iban a las manifestaciones, gritaban eslóganes y agitaban pancartas. Los dos trabajaron al principio en el periódico estudiantil ilegal y luego en Solidarność, el periódico ilegal de la oposición de Solidaridad, el sindicato de Gdańsk.
En octubre de 1989, Jarosław fue a trabajar como jefe de prensa de Lech Wałęsa, el líder de Solidaridad, que, tras la elección del primer gobierno no comunista de Polonia, se sentía abandonado e ignorado; en el caos que crearon las reformas económicas revolucionarias y el cambio político rápido, no había un papel obvio para él. A finales de los años noventa, Wałęsa se presentó a la presidencia y ganó, irritando a gente que ya se sentía molesta por las concesiones que habían acompañado el colapso negociado del comunismo en Polonia (la decisión de no encarcelar o castigar a excomunistas, por ejemplo). La experiencia hizo que Jarosław se diera cuenta de que no le gustaba la política, especialmente la política del resentimiento: “Vi de qué trataba la política… horribles intrigas, buscar basura, campañas de difamación.” Era también su primer encuentro con Kaczyński, “un maestro en ese terreno. En su pensamiento político los accidentes no existen… Si algo ocurre, fue la maquinación de un outsider. Conspiración es su palabra favorita. (A diferencia de Jarosław, Jacek no habló conmigo. Un amigo común me dio su número de móvil; le mandé un mensaje, y luego llamé un par de veces y dejé mensajes. Llamé otra vez y alguien se rio cuando dije mi nombre, lo repitió en voz alta y dijo: “Por supuesto, por supuesto.” Naturalmente, el director de la televisión polaca me devolvería la llamada. Pero nunca lo hizo.)
Al final Jarosław dejó el trabajo y entró en Gazeta Wyborcza, el periódico fundado cuando se celebraron las primeras elecciones parcialmente libres de Polonia, en 1989. En la nueva Polonia podía ayudar a construir algo, crear una prensa libre, me dijo, y eso fue suficiente para él. Jacek fue justamente en dirección opuesta. “Eres un idiota”, le dijo a su hermano cuando se enteró de que había dejado de trabajar para Wałęsa. Aunque seguía en el instituto, Jacek ya estaba interesado en su propia carrera política, e incluso sugirió que tomara el trabajo de su hermano, sobre la base de que nadie se daría cuenta. Siempre –en palabras de su hermano– estuvo fascinado por los hermanos Kaczyński, por las intrigas, los planes, las conspiraciones. Aunque era de derechas, no estaba particularmente interesado en las características del conservadurismo polaco, en los libros o en los debates que habían cautivado a su hermano. Una amiga de los dos hermanos me dijo que no creía que Jacek tuviera ninguna filosofía política. “¿Es un conservador? No creo que lo sea, al menos no según una definición estricta del conservadurismo. Es una persona que quiere estar en la cima.” Y desde finales de los ochenta en adelante es donde quería estar.
El relato completo de lo que hizo Jacek a continuación requeriría más espacio que un artículo de revista. Al final se volvió contra Wałęsa, quizá porque Wałęsa no le dio el trabajo que pensaba que merecía. Se casó y se divorció; puso varias querellas al periódico de su hermano, y el periódico hizo lo mismo con él. Coescribió un libro feroz e hizo una película conspiranoica sobre las fuerzas secretas alineadas contra la derecha polaca. Fue miembro, en ocasiones distintas, de distintos partidos o facciones, a veces bastante extremas y a veces más centristas. Fue diputado en el parlamento europeo. Se especializó en lo que se denominan relaciones públicas negras. Se sabe que ayudó a torpedear la campaña presidencial de Donald Tusk (que acabó siendo primer ministro), en parte extendiendo el rumor de que Tusk tenía un abuelo que se había unido voluntariamente a la Wehrmacht, el ejército nazi. Cuando le preguntaron por su intervención, Jacek supuestamente dijo a un pequeño grupo de periodistas que, por supuesto, no era cierto, pero “Ciemny lud to kupi”, que, en una traducción aproximada, sería: “Los campesinos ignorantes se lo creerán”. Borusevicz lo describe como “sin escrúpulos”.
Jacek no ganó el aplauso popular que pensaba que era su derecho como activista adolescente de Solidaridad. Y esto fue una decepción enorme. Jarosław dice de su hermano: “Durante toda su vida, creyó que se merecía una gran carrera… que sería primer ministro, que estaba predestinado a hacer algo grande. Pero el destino ha dictado que fracase una y otra vez. Concluyó que esto es una gran injusticia.” Y, por supuesto, Jarosław tenía éxito, pertenecía al establishment.
En 2015, Kaczyński sacó a Jacek de la relativa oscuridad de la política extremista y lo hizo director de la televisión pública. Desde que llegó a Telewizja Polska, el joven Kurski ha dejado la emisora irreconocible, ha despedido a los periodistas más famosos y ha reorientado radicalmente su política. Aunque la emisora recibe dinero de los contribuyentes, los informativos no tienen la menor pretensión de neutralidad u objetividad. En abril de este año, por ejemplo, la emisora hizo un anuncio. Mostraba un clip de una rueda de prensa; al líder del partido de la oposición, Grzegorz Schetyna, le preguntan qué logró su partido en sus ocho años de gobierno, de 2007 a 2015. Schetyna se detiene y frunce el ceño; el vídeo se ralentiza y termina. Como si no tuviera nada que decir.
En realidad, Schetyna habló varios minutos y enumeró una lista de logros, desde la construcción de carreteras a inversiones rurales y progresos en política exterior. Pero este clip manipulado se consideró tal éxito que durante varios días fue el tuit fijado de Telewizja Polska. Bajo Ley y Justicia, la televisión estatal no solo produce propaganda del régimen; celebra el hecho de que lo hace. No solo tergiversa y manipula información; disfruta del engaño.
Jacek –privado de respeto durante tantos años– tiene por fin su venganza. Está donde cree que debería estar: en el centro de atención, el radical que arroja metafóricos cócteles Molotov a la gente. El Estado iliberal de partido único es perfecto para él. Y si el comunismo ya no está disponible como verdadero enemigo contra el que luchen él y sus colegas, habrá que encontrar nuevos enemigos.
Mentiras de tamaño medio
De Orwell a Koestler, los escritores europeos del siglo xx estaban obsesionados con la idea de la Gran Mentira. Los enormes edificios ideológicos que eran el comunismo y el fascismo, los carteles que pedían lealtad al partido o al líder, los camisas pardas y camisas negras marchando en formación, los desfiles con antorchas, la policía del terror; estas grandes mentiras eran tan absurdas e inhumanas que requerían de una violencia prolongada para imponerse y de la amenaza de la violencia para mantenerse. Requerían una educación forzosa, un control total de toda la cultura, la politización del periodismo, el deporte, la literatura y las artes. Por el contrario, los movimientos políticos polarizadores del siglo xxi en Europa exigen mucho menos a sus seguidores. No requieren de una creencia en una ideología total, y por lo tanto no necesitan la violencia o la política del terror. No obligan a la gente a creer que el negro es blanco, que la guerra es la paz y que las granjas estatales han conseguido aumentar en un 1.000% su producción prevista. La mayoría de ellos no despliega una propaganda que contradice la realidad de cada día. Y sin embargo todos dependen, no de una gran mentira, pero sí de lo que el historiador Timothy Snyder una vez me dijo que debería denominarse una mentira de tamaño medio, o quizá un conjunto de mentiras de tamaño medio. Por decirlo de otra manera, todos ellos invitan a sus seguidores a que, al menos una parte del tiempo, entren en una realidad alternativa. A veces esa realidad alternativa se ha desarrollado orgánicamente; más a menudo, ha sido elaborada con cuidado, con la ayuda de técnicas modernas de marketing, segmentación de audiencias y campañas en redes sociales.
Los estadounidenses saben por supuesto que una mentira puede aumentar la polarización e inflamar la xenofobia: Donald Trump llegó a la política estadounidense de la mano del birtherism, la idea falsa de que el presidente Barack Obama no nació en Estados Unidos, una teoría de la conspiración cuyo poder fue seriamente cuestionado en el momento, y que preparó el camino para otras mentiras, desde los “mexicanos violadores” al “Pizzagate”. Pero en Polonia, y también en Hungría, tenemos ahora ejemplos de lo que pasa cuando quien propaga una mentira de tamaño medio –una teoría de la conspiración– es primero un partido político como su eje principal de campaña y luego un partido en el gobierno, con toda la fuerza de un Estado moderno y centralizado detrás.
En Hungría, la mentira no es original: es la creencia, compartida por el gobierno ruso y la alt-right estadounidense, en los poderes sobrehumanos de George Soros, el judío multimillonario húngaro que está supuestamente detrás de un complot para destruir la nación a través de la importación deliberada de migrantes, a pesar de que no existen esos migrantes en Hungría.
Una teoría de la conspiración
En Polonia, la mentira al menos es sui generis. Es la teoría de la conspiración de Smolensk: la creencia de que un complot infame derribó el avión del presidente en abril de 2010. La historia tiene una fuerza especial en Polonia porque el accidente tenía unos ecos históricos inquietantes. El presidente que falleció, Lech Kaczyński, iba a un acto en conmemoración de la masacre de Katyn, el lugar donde Stalin asesinó a más de 21.000 polacos –una buena parte de la élite del país– en 1940. A bordo iban también decenas de personalidades militares y políticas, muchos amigos míos. Mi marido recuerda que conocía a todo el mundo en ese avión, incluidos los asistentes de vuelo. Una ola inmensa de emoción surgió tras el accidente. Una especie de histeria, parecida a la locura en Estados Unidos tras el 11s, se apoderó del país. Los presentadores de televisión llevaban corbatas negras de luto; mis amigos y yo nos reunimos en nuestra apartamento de Varsovia para hablar de cómo la historia se repite en ese bosque ruso oscuro y húmedo. Al principio parecía que la tragedia uniría al país. Después de todo, políticos de cada partido importante estaban en el avión, y se celebraron enormes funerales en muchas ciudades. Incluso Vladimir Putin, entonces el primer ministro ruso, parecía conmocionado. Fue a Smolensk a reunirse con Tusk, entonces primer ministro polaco, la noche del accidente. Al día siguiente, uno de los canales de televisión más vistos en Rusia emitió Katyn, una película polaca emocionante y muy antisoviética, dirigida por Andrzej Wajda, el director de cine más importante del país. Nada como eso se había emitido antes en Rusia y no se volvería a emitir. Pero el accidente no unió a la gente. Tampoco la investigación sobre sus causas.
Un equipo de expertos polacos se trasladó al terreno el mismo día. Intentaron identificar los cuerpos lo mejor que pudieron, aunque algunos no eran más que ceniza. Examinaron los escombros. Cuando encontraron la caja negra, comenzaron a transcribir la cinta de la cabina. La verdad, como comenzó a verse, no resultaba tranquilizadora para el Partido Ley y Justicia ni para su líder, el hermano gemelo del presidente muerto. El avión había despegado tarde; el presidente posiblemente tenía prisa por aterrizar, porque quería usar el viaje para presentar su campaña de reelección. Había una niebla espesa en Smolensk, que no tenía un aeropuerto de verdad sino una simple pista de aterrizaje en el bosque; los pilotos pensaron en desviar el avión, lo que habría implicado un viaje en coche de varias horas hasta la ceremonia. Después de que el presidente tuviera una breve conversación telefónica con su hermano, sus asesores supuestamente presionaron a los pilotos para que aterrizaran. Algunos de ellos, contra el protocolo, entraron y salieron de la cabina durante el vuelo. También contra el protocolo, el jefe de las fuerzas aéreas entró y se sentó junto a los pilotos. “Zmieścisz się śmiało.” “Lo vais a conseguir, sed valientes”, dijo. Segundos después, el avión chocó contra la parte alta de los árboles, dio una vuelta y se estrelló contra el suelo.
Al principio, parece que Jarosław Kaczyński creyó que se trataba de un accidente. “Es culpa tuya y de los tabloides”, le dijo a mi marido, por entonces ministro de exteriores, que le informó del accidente. Era culpa del gobierno porque, intimidado por un periodismo populista, se había negado a comprar nuevos aviones. Pero a medida que la investigación fue avanzando, sus resultados dejaron de gustarle. No había nada malo en el avión. Quizá, como mucha gente que confía en teorías de la conspiración para dar sentido a tragedias aleatorias, Kaczyński simplemente no podía aceptar que su querido hermano hubiera muerto en vano; quizá no podía aceptar el hecho cada vez más irrefutable de que Lech y su equipo habían presionado a los pilotos para que aterrizaran, lo que provocó el accidente. O quizá, como Donald Trump, vio que la teoría de la conspiración podría ayudarle a obtener el poder.
Al igual que Trump usó el birtherism y la amenaza inventada del crimen de inmigrantes para motivar a sus simpatizantes más fieles, Kaczyński usó la tragedia de Smolensk para galvanizar a sus seguidores, y convencerles de que no se fiaran del gobierno o de los medios. A veces ha sugerido que fue el gobierno ruso el que derribó el avión. En otras ocasiones, ha culpado al anterior partido en el gobierno, ahora el mayor partido de la oposición, de la muerte de su hermano: “¡Lo destrozasteis, lo asesinasteis, sois escoria!”, gritó en el parlamento.
Pero ninguna de sus acusaciones tiene pruebas. Quizá para distanciarse de algún modo de las mentiras que había que contar, encargó la tarea de promover la teoría de la conspiración a uno de sus camaradas más viejos y extraños. Antoni Macierewicz pertenece a la generación de Kaczyński, es un anticomunista de toda la vida, aunque tiene extraños amigos y costumbres. Su rara mirada y sus obsesiones –ha dicho que cree que los Protocolos de los Sabios de Sión son un documento plausible– hicieron que incluso el Partido Ley y Justicia hiciera una promesa electoral en 2015: Macierewicz definitivamente no sería el ministro de defensa.
Pero tan pronto como el partido ganó, Kaczyński rompió la promesa y nombró a Macierewicz. Inmediatamente, Macierewicz comenzó a institucionalizar la mentira de Smolensk. Creó una nueva comisión de investigación compuesta por chiflados, entre ellos un etnomusicólogo, un piloto retirado, un psicólogo, un economista ruso y otras personas sin conocimientos sobre accidentes de avión. El anterior informe oficial se eliminó de la web del gobierno. La policía entró en las casas de expertos de aviación que habían testificado durante la investigación original, los interrogó, y confiscó sus ordenadores. Cuando Macierewicz fue a Washington, D. C., para reunirse con sus homólogos estadounidenses, lo primero que hizo fue preguntar si la inteligencia estadounidense tenía alguna información secreta sobre Smolensk. Me han contado que la reacción fue de preocupación por el estado mental del ministro.
Cuando, semanas después de las elecciones, las instituciones europeas y los grupos de derechos humanos comenzaron a responder a las acciones del gobierno de Ley y Justicia, se centraron en el debilitamiento de los tribunales y los medios públicos. No se centraron en la institucionalización de la teoría de la conspiración de Smolensk, que era, francamente, demasiado extraña para que los outsiders la entendieran. Y sin embargo la decisión de colocar una fantasía en el centro de la política gubernamental era realmente el origen de las acciones autoritarias que siguieron.
Aunque la comisión de Macierewicz no produjo nunca una explicación alternativa al accidente, la mentira de Smolensk estableció los pilares para otras mentiras. Aquellos que aceptaron esta elaborada teoría, sin ninguna evidencia, podían aceptar cualquier cosa. Podían aceptar, por ejemplo, la promesa rota de no poner a Macierewicz en el gobierno. Podían aceptar –a pesar de que Ley y Justicia es supuestamente un partido patriótico y antirruso– las decisiones de Macierewicz de despedir a muchos comandantes militares de alto rango, cancelar contratos de armas, promover a gente con extraños vínculos con Rusia, asaltar un edificio de la otan en Varsovia en mitad de la noche. La mentira también dio a los soldados de a pie de la extrema derecha una base ideológica para tolerar otras ofensas. No importan los errores que pueda cometer el partido, las leyes que pueda romper, al menos la “verdad” sobre Smolensk finalmente será contada.
La teoría de la conspiración de Smolensk, como la teoría de la conspiración sobre la inmigración en Hungría, tenía otro propósito: para una generación más joven que ya no recuerda el comunismo, en una sociedad donde los excomunistas habían desaparecido de la política, ofrecía una nueva razón para desconfiar de los políticos, los empresarios y los intelectuales que emergieron de las luchas de los años noventa y que ahora dirigen el país. Más aún, ofrecía un medio para definir una nueva y mejor élite. No hacía falta competencia, o exámenes, o un currículum lleno de logros. Cualquiera que profese la creencia en la mentira de Smolensk es por definición un verdadero patriota, y, casualmente, está cualificado para un trabajo en el gobierno. La atracción emocional de una teoría de la conspiración está en su simplicidad. Simplifica fenómenos complejos y la posibilidad del azar o de que sea un accidente, ofrece al creyente la sensación satisfactoria de tener un acceso especial y privilegiado a la verdad. Pero –de nuevo– separar el atractivo de la conspiración de las maneras en las que afecta las carreras de aquellos que lo promueven es muy difícil. Para aquellos que se convierten en los guardianes del Estado unipartidista, para aquellos que repiten y promueven las teorías de la conspiración oficiales, la aceptación de estas simples explicaciones también proporciona otra ventaja: poder.
La casa del terror en Hungría
Mária Schmidt no estaba en mi fiesta de fin de año, pero la conozco desde hace mucho tiempo. Me invitó a la inauguración de Terror Hàza –el museo de la Casa del Terror– en Budapest en 2002, y he estado en contacto con ella más o menos desde entonces. El museo, que ella dirige, explora la historia del totalitarismo en Hungría y, cuando se inauguró, era uno de los nuevos museos más innovadores en Europa del Este. Desde su apertura, ha tenido también duros críticos. A muchos visitantes no les gustaba la primera sala, que tiene un panel con televisiones en una pared emitiendo propaganda nazi, y un panel de televisiones en el lado opuesto emitiendo propaganda comunista. En 2002, era todavía llamativo comparar a los dos regímenes, aunque quizá ahora lo es menos. Otros creían que el museo daba insuficiente peso y espacio a los crímenes del fascismo, aunque los comunistas gobernaron Hungría mucho más tiempo que los fascistas, así que hay más que mostrar. Me gustaba el hecho de que el museo mostrara húngaros comunes colaborando con ambos regímenes, algo que pensé que podría ayudar a Hungría a comprender su responsabilidad en su propia política, y evitar la estrecha trampa nacionalista de culpar de los problemas a agentes externos.
Pero es en esta estrecha trampa nacionalista donde ha caído Hungría hoy. Frente a lo que pensaba, el tardío reconocimiento húngaro de su pasado comunista –creando museos, realizando ceremonias conmemorativas, nombrando a los perpetradores– no ayudó a cimentar un respeto por el Estado de derecho, las limitaciones al Estado, el pluralismo. Al contrario, dieciséis años después de la apertura de Terror Háza, el partido en el gobierno no respeta las restricciones de ningún tipo. Ha ido mucho más allá que Ley y Justicia en la politización de los medios estatales y la destrucción de los privados, y ha conseguido esto último lanzando amenazas y bloqueando el acceso a la publicidad. Ha creado una nueva élite empresarial que es leal a Orbán. Un empresario húngaro que prefirió permanecer en el anonimato me dijo que poco después de que Orbán llegara por primera vez al poder, los amigos del régimen le pidieron que vendiera su empresa a un precio bajo; cuando se negó, organizaron “inspecciones fiscales” y otras formas de hostigamiento, y comenzaron una campaña de intimidaciones que le obligaron a contratar guardaespaldas. Finalmente vendió sus propiedades en Hungría y se marchó del país.
Al igual que el gobierno polaco, el Estado húngaro promueve una mentira de tamaño medio: emite propaganda que culpa de los problemas de Hungría a inexistentes inmigrantes musulmanes, la Unión Europea y, como ya he comentado, George Soros. Schmidt –historiadora, investigadora y comisaria del museo– es una de las principales autoras de esa mentira. Publica periódicamente largos posts en su blog llenos de ira contra Soros, contra la Universidad Centroeuropea en Budapest, originalmente financiada con el dinero de Soros, y contra los “intelectuales de izquierdas”, que son según ella básicamente malvados liberales demócratas desde el centroizquierda al centroderecha.
Su vida personal está llena de ironías y paradojas. Schmidt es una de las principales beneficiarias de la supuesta transición corrompida; su exmarido hizo una fortuna en el mercado inmobiliario poscomunista, gracias a lo cual ella vive en una casa espectacular en las colinas de Buda. Aunque ha liderado una campaña contra la Universidad Centroeuropea, su hijo se graduó ahí. Y aunque dice saber muy bien lo que ocurrió en su país en los años cuarenta, siguió, paso a paso, la estrategia del Partido Comunista cuando se apropió de Figyelő, una revista húngara respetada: echó a los periodistas independientes y los sustituyó con escritores progubernamentales.
Figyelő sigue siendo de propiedad privada. No es difícil ver quién apoya a la revista. Un número que presentaba un ataque contra las ong húngaras –en la portada se las comparaba visualmente con el Estado Islámico– incluía también una docena de páginas de anuncios pagados por el gobierno, por el Banco Nacional Húngaro, el Tesoro, la campaña estatal anti-Soros. Es una reinvención moderna de la prensa progubernamental y de partido único, con el mismo desprecio y tono cínico que usaban las publicaciones comunistas.
Schmidt aceptó hablar conmigo –después de llamarme “arrogante e ignorante”– solo si escuchaba sus objeciones a un artículo que acababa de escribir para el Washington Post. Con esta invitación, volé a Budapest.
Previsiblemente, lo que esperaba –una conversación interesante– fue imposible. Schmidt habla un excelente inglés, pero me dijo que quería usar un traductor. Trajo a un joven bastante asustado que, a juzgar por las transcripciones, se dejó fuera grandes fragmentos de lo que dijo. Y aunque me conoce desde hace casi dos décadas, colocó una grabadora encima de la mesa, en lo que interpreté como una señal de desconfianza.
Entonces comenzó a repetir los mismos argumentos de sus posts en el blog. Su principal prueba de que George Soros es “dueño” del Partido Demócrata de Estados Unidos es un episodio de Saturday Night Live. Como prueba de que Estados Unidos es un “poder radical colonizador e ideológico”, citó un discurso de Barack Obama en el que menciona que una fundación húngara había propuesto construir una estatua a Bálint Hóman, el hombre que escribió las leyes antijudías de Hungría en los años treinta y cuarenta. Repitió la idea de que la inmigración es una amenaza dramática para Hungría, y se enfadó cuando le pregunté, varias veces, dónde estaban los inmigrantes. “Están en Alemania”, soltó finalmente, añadiendo que los alemanes tarde o temprano obligarán a Hungría a quedarse con “esa gente de nuevo”. Schmidt representa lo que el escritor búlgaro Ivan Krastev describió recientemente como el deseo de muchos europeos del centro y este de “sacudirse la dependencia colonial implícita en el propio proyecto de la occidentalización”, de deshacerse de la humillación de haber sido imitadores, seguidores de Occidente y no fundadores. Schmidt me dijo que los medios occidentales, entre los que imagino que me incluía a mí, “hablan desde arriba a los que están abajo como solía ocurrir en las colonias”. La crítica occidental del antisemitismo húngaro, de la corrupción y el autoritarismo es “colonialismo”. A pesar de estar dedicada a la originalidad de Hungría y la promoción de “lo húngaro”, ha adoptado mucho en su ideología de Breitbart News, hasta la descripción caricaturesca de las universidades americanas y las bromas condescendientes sobre los “baños para transexuales”. Incluso invitó a Steve Bannon y Milo Yiannopoulos a Budapest.
Al escucharla, me di cuenta de que nunca hubo un momento en el que las ideas de Schmidt “cambiaron”. Nunca se enfrentó a la democracia liberal, porque nunca creyó en ella, o al menos nunca pensó que fuera muy importante. Para ella, el antídoto para el comunismo no es la democracia sino una visión de la soberanía nacional antidreyfusiana. Y si la soberanía nacional se convierte en un Estado cuyas élites se definen no por sus talentos sino por su “patriotismo” –es decir, en la práctica, su disposición a seguir a pie juntillas a Orbán–, entonces no le parece mal. Su cinismo es profundo. El apoyo de Soros a los refugiados sirios no puede ser filantropía, ha de provenir de un deseo profundo de destruir Hungría. La política de refugiados de Angela Merkel tampoco puede surgir de un deseo de ayudar a la gente. “Creo que eso es una idiotez”, me dijo Schmidt. “Diría que quiere demostrar que los alemanes, esta vez, son buena gente. Y pueden dar lecciones sobre humanismo y moralidad. No importa de qué den lecciones los alemanes al resto del mundo; siempre tienen que estar dando lecciones a alguien.”
Es evidente que la mentira de tamaño medio le está funcionando a Orbán –igual que a Donald Trump– aunque sea simplemente porque centra la atención mundial en su retórica y no en sus acciones. Schmidt y yo estuvimos la gran mayoría del tiempo en nuestra conversación de dos horas discutiendo sobre preguntas sin sentido: ¿George Soros es dueño del Partido Demócrata? ¿Los inmigrantes inexistentes, que de todas formas no quieren vivir en Hungría, son una amenaza para la nación? No dedicamos nada de tiempo a discutir sobre la influencia de Rusia en Hungría, que hoy es bastante fuerte. No hablamos de corrupción, ni de la miríada de formas (documentadas por el Financial Times y otros) que tienen los amigos de Orbán de beneficiarse de subsidios europeos y trucos legislativos. (Un partido en el gobierno que ha politizado sus tribunales y suprimido los medios es un partido que encuentra mucho más fácil robar.)
Tampoco, al final, aprendí mucho sobre la propia Schmidt. Algunos en Budapest creen que la impulsa su propio deseo de riqueza y poder. Zsuzsanna Szelényi, una diputada que perteneció a Fidesz, el partido de Orbán, pero que ahora es independiente, fue una de las muchas personas que me dijeron que “nadie puede enriquecerse en Hungría sin tener algún tipo de relación con el primer ministro”. Gracias a Orbán, Schmidt controla el museo y un par de institutos históricos, lo que le da una habilidad única para moldear cómo los húngaros recuerdan su historia, algo que ella saborea. Quizá piensa de verdad que Hungría sufre una amenaza dramática y existencial en la forma de George Soros y algunos sirios invisibles. O quizá es simplemente tan cínica con los suyos como con sus oponentes, y es todo un elaborado juego.
Lo que pasó después de que la entrevistara da una pista: sin mi permiso, Schmidt publicó en su blog una transcripción considerablemente editada, que se presentaba de manera confusa como una entrevista que me hacía a mí. La transcripción apareció también en la web oficial de gobierno de Hungría, en inglés. (Imagina que la Casa Blanca publica la transcripción de una conversación entre, digamos, el director del Instituto Smithsonian y un crítico extranjero de Trump y entenderás lo extraño que es.) Por supuesto, la entrevista no estaba editada en mi favor. Era una performance diseñada para demostrar a otros húngaros que Schmidt es leal al régimen y está dispuesta a defenderlo. Y así es.
Un ciclo sin fin
No hace mucho, cenando pescado en una fea plaza de Atenas, en una preciosa noche, le describí a un politólogo griego mi fiesta de año nuevo de 1999. Se rio de mí en silencio. O más bien, se rio conmigo; no quería ser maleducado. Pero lo que yo llamaba polarización no era nada nuevo. “El momento liberal después de 1989 fue una excepción”, me dijo Stathis Kalyvas. La polarización es normal. Más aún, añadiría, el escepticismo hacia la democracia liberal es también normal. Y la atracción del autoritarismo es eterna.
Kalyvas es, entre otras cosas, el autor de varios libros conocidos sobre guerras civiles, incluida la guerra civil griega, en los años cuarenta, uno de tantos momentos en la historia de Europa en los que grupos políticos radicalmente divergentes toman las armas y comienzan a matarse entre ellos. Pero guerra civil y paz civil son términos relativos en Grecia en los mejores momentos. Estábamos hablando sobre cómo algunos intelectuales griegos estaban teniendo un momento centrista. De pronto estaba de moda ser “liberal”, según me dijo mucha gente en Atenas, y con eso querían decir que no eran ni comunistas ni autoritarios, ni extrema izquierda, como el partido en el gobierno Syriza, ni extrema derecha, como su compañero de coalición nacionalista, los Griegos Independientes. Los jóvenes más vanguardistas se denominaban “neoliberales”, adoptando un término que había sido anatema solo unos años antes.
Pero incluso los centristas más optimistas no estaban convencidos de que este cambio fuera a durar. “Sobrevivimos a los populistas de izquierdas”, me dijo mucha gente de forma deprimente, “y ahora estamos acercándonos a los populistas de derechas”. Durante mucho tiempo llevaba fraguándose el desagradable debate sobre el nombre y estatus de Macedonia, la república exyugoslava vecina de Grecia. Poco después de marcharme, el gobierno griego echó del país a varios diplomáticos rusos por fomentar la histeria anti-Macedonia en el norte. Sea cual sea el equilibrio que una nación alcanza, siempre hay alguien, dentro y fuera, que tiene razones para desbaratarlo.
Es un recordatorio útil. Los estadounidenses, con la poderosa historia de nuestra fundación, nuestra inusual reverencia por la Constitución, nuestro relativo aislamiento geográfico, y nuestros dos siglos de éxito económico, llevamos tiempo convencidos de que la democracia liberal, una vez conseguida, no puede alterarse. La historia de Estados Unidos se cuenta como una historia de progreso, siempre hacia adelante y hacia arriba, con la Guerra de Secesión como una especie de bache en el medio, un obstáculo que fue superado. En Grecia, la historia no se percibe como lineal sino circular. De la democracia liberal se pasa a la oligarquía. Luego otra vez democracia liberal. Luego una intervención extranjera, un intento de golpe de Estado comunista, luego guerra civil, y luego dictadura. Y así, desde la época de la democracia ateniense.
La historia también parece circular en otras partes de Europa. La divisoria que ha fracturado Polonia es parecida a la que dividió a Francia durante el proceso Dreyfus. El lenguaje usado por la derecha radical europea –la demanda de una “revolución” contra las “élites”, los sueños de “erradicar” la violencia y un choque cultural apocalíptico– es inquietantemente similar al lenguaje usado alguna vez por la izquierda radical europea. La presencia de intelectuales descontentos y poco satisfechos –gente que siente que las reglas no son justas y que la gente errónea tiene influencia– no es algo ni siquiera único de Europa. El escritor venezolano Moisés Naím visitó Varsovia unos meses después de que Ley y Justicia llegara al poder. Me pidió que le describiera a los nuevos líderes: ¿cómo eran personalmente? Le di varios adjetivos: enfadados, vengativos, resentidos. “Parecen chavistas”, me dijo.
En realidad, el debate sobre quién debe gobernar nunca termina, especialmente en una época en la que la gente ha rechazado la aristocracia y ya no cree que el liderazgo se hereda en el nacimiento o que la clase dirigente es elegida por Dios. Algunos de nosotros, en Europa y América del Norte, nos hemos acostumbrado a la idea de que las diversas formas de competición democrática y económica son la alternativa más justa al poder heredado o por decreto.
Pero no debería sorprendernos –no debería haberme sorprendido– cuando los principios de la meritocracia y la competición son desafiados. La democracia y los mercados libres pueden producir consecuencias insatisfactorias, después de todo, especialmente cuando se regulan mal o cuando nadie confía en los reguladores o cuando la gente entra en la competición desde muy diferentes puntos de partida. Tarde o temprano, los perdedores de la competición acaban cuestionando el valor de la propia competición.
Más aún, los principios de competición, incluso cuando fomentan el talento y crean movilidad hacia arriba, no responden a preguntas más profundas sobre identidad nacional, o satisfacen el deseo humano de pertenecer a una comunidad moral. El Estado autoritario, o incluso el Estado semiautoritario –el Estado de partido único, el Estado iliberal–, ofrece esa promesa: que la nación va a ser gobernada por la mejor gente, la gente que lo merece, los miembros del partido, los creyentes en la mentira de tamaño medio. Quizá la democracia tiene que moldearse y los negocios tienen que corromperse y los tribunales deben destrozarse para conseguir ese Estado. Pero si crees que eres uno de los elegidos, lo harás.
Traducción del inglés de Ricardo Dudda y Daniel Gascón.
Publicado originalmente en The Atlantic.
es escritora. Entre sus libros están Gulag y El telón de acero, ambos en Debate. En 2017 publicó Red famine: Stalin’s war on Ukraine