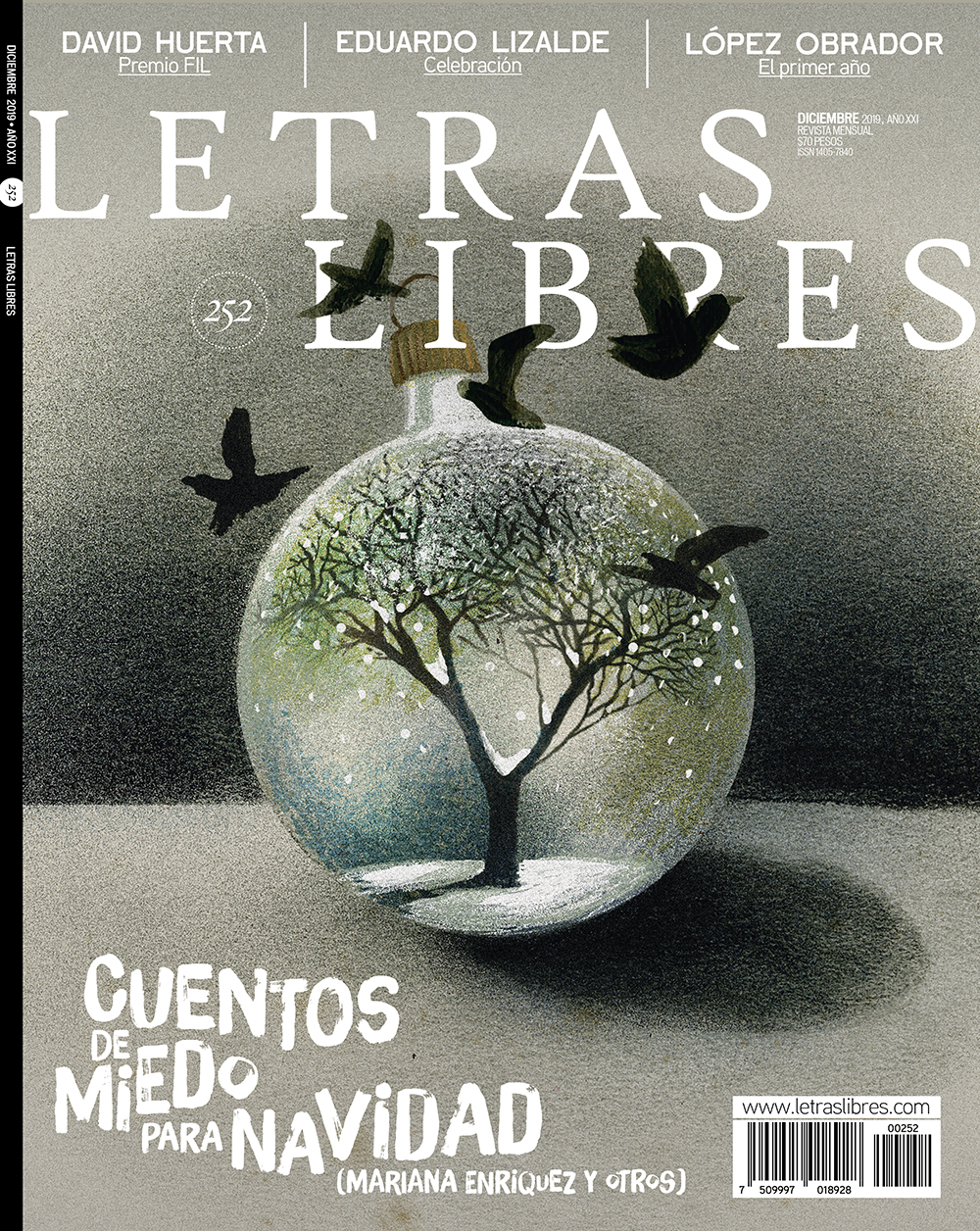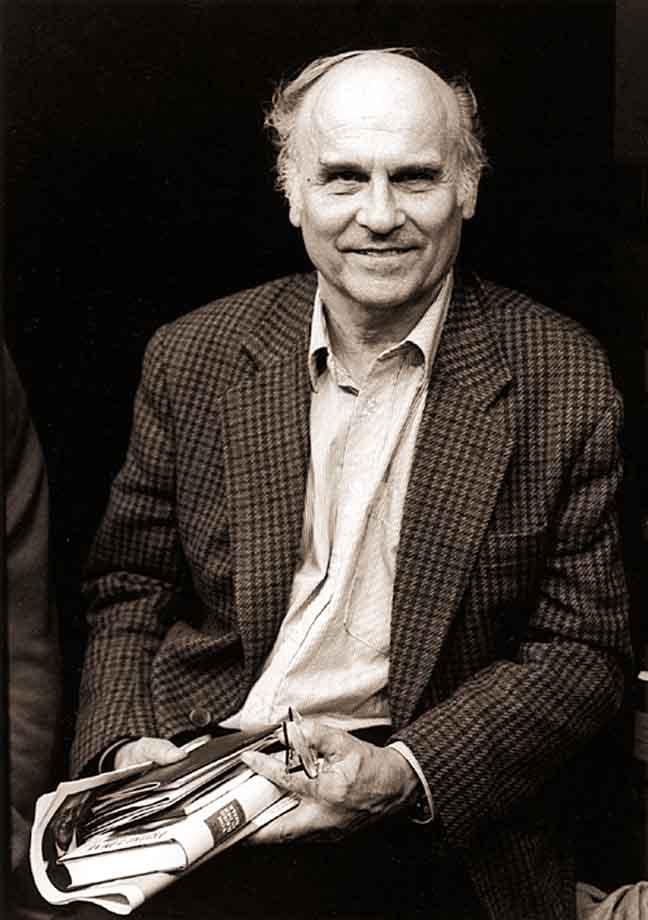Ion tiene una madre con nombre de cabaretista, Sabrina. En el dedo anular presume el anillo que ella le acaba de comprar en las tiendas del puerto, engalanadas ya para esta Navidad que se acerca veloz: vitrinas recubiertas de espumillón, falsos abetos sobrecargados de bolas y estrellas fugaces y el bueno de Papá Noel que anuncia, insistente, “Merry Christmas” o “Joyeux Noël”, y las correspondientes felicitaciones para el año nuevo que entra exactamente en diez días.
Una txapela de color verde aceituna cubre la cabeza de Ion y hace que destaque aún más su piel morena, que contrasta con la de su madre, blanca, extremadamente blanca, salpicada por algunas pecas.
Sabrina lo mima en exceso y ella lo sabe. Le compra todo lo que desea, incluso lo que intuye que desea, porque cree firmemente en las compensaciones de lo material, o porque es a través de ellas, de esas compensaciones, como suple el poco tiempo que pasa con su hijo.
Ion es de origen argelino. Lo adoptaron cuando apenas era un bebé de seis meses y Sabrina cuenta que se enamoró de él en el preciso instante en que lo vio dentro de la cuna de un orfanato de las afueras de Argel.
Le gusta jugar a las cocinitas. “¿Y ahora qué le traigo, señora?”, le pregunta a su madre con la formalidad de un avezado camarero, y se pinta los labios con el carmín granate que ha robado del neceser de Sabrina. Disfruta con las princesas de Disney y canta, con voz de pito, la canción de Frozen y repite hasta la saciedad la tonadita de “Let it go” con un acento perfecto, “como si fuera del mismísimo Ohio”, dice su madre, que lo lleva a clases de inglés desde que tiene cinco meses.
Ahora, Ion lo observa todo con mirada curiosa, sus ojos de color miel escrutan cuanto lo rodea. A nosotras, a Sabrina y a mí, pero especialmente a los misteriosos asistentes a la cena en una sociedad gastronómica, una de las más antiguas de San Sebastián.
En una mesa corrida, catorce editoras y editores polacos están sentados mientras uno de los socios del espacio gastronómico hace una demostración de cómo se prepara uno de los pintxos más famosos de aquí, la Gilda.
–La verdad es que no tiene mucho misterio. Cogéis el palillo y, con él, atravesáis dos aceitunas, añadís una anchoa doblada así –y lo muestra– y, por último, una guindilla.
–¡Bravo! –suelta uno de ellos, un polaco que misteriosamente pronuncia todas las “r” como si fuera francés.
–Ahora vamos a hacer un pimiento rojo relleno de morcilla –sigue el chico.
–¡Mortzilla! –vuelve el de las erres.
Los polacos no se pierden un detalle y se animan a imitarlo. Observan cómo el chico coge el pimiento con la mano izquierda, y se sirve de una cuchara para ir rellenándolo de morcilla de Burgos que ha sido previamente desmigada. Todos lo observan atentamente, incluso Ion que, con sus manitas pequeñas, intenta preparar también un pintxo.
Todos los años, cuando llega diciembre, invitamos a un grupo de editores extranjeros a San Sebastián. Sabrina y yo trabajamos en el área de literatura del departamento de cultura de la diputación y nos encargamos de la promoción al extranjero de nuestros autores. Llevamos siete años haciéndolo y ahora por fin nos empieza a ir bien. Organizamos un programa en el que, a la vez que damos a conocer la tradición literaria de aquí –organizamos lecturas de poesía, sesiones conjuntas de trabajo–, los llevamos a comer txuleta, a tomar sidra o a la casa de Victor Hugo en Pasajes de San Juan. Lo peor siempre es el tiempo. Las lluvias, este eterno gris de la ciudad que saca su peor cara en estas fechas de diciembre.
El taller de pintxos suele ser una de las actividades estrella del programa, una especie de curso de manualidades para ellos, siempre tan supuestamente acostumbrados a pensar, debatir, leer. Solemos hacerlo el último día cuando todos estamos ya cansados y no hay ganas de asistir a más conferencias. Son tres días intensos y los temas de conversación se van agotando. Al llegar a la sociedad, uno de ellos se ha referido a este taller con esa expresión que a mí me pone los pelos de punta: “Salir de la zona de confort.”
Este año ni Sabrina ni yo hemos intimado mucho con ellos. Sin embargo, hay uno que me cae bien. Se llama Michael y aunque viene con el grupo de polacos es oriundo de Canadá. Creo que no le interesa en absoluto todo esto de la literatura y que está aquí más bien porque le hemos invitado. No le culpo, yo haría lo mismo: no está el mundo como para ir rechazando invitaciones.
Ion está sentado a mi lado y lo voy ayudando con su pimiento, que ha llenado demasiado.
–¡Mamá, mira! Es como un pez globo –y Sabrina sonríe desde la otra punta de la mesa a la vez que mantiene una conversación sobre las ayudas a la traducción que damos cada año, una conversación que repetimos una y otra vez. Trata de rellenar también su pimiento, pero detesta la cocina. El taller es, en realidad, un trámite, la última oportunidad para cerras últimas ventas, festivales. Para lograr, como ella dice, “nuevas sinergias”.
Ion se cansa del pimiento y se queja de que se le está ensuciando su anillo nuevo.
–Ya no quiero más –y me da su pimiento mientras limpia el anillo con una servilleta de papel.
–¿Me lo puedo probar? –le pregunto.
No es un anillo cualquiera. Emocionado, Ion me ha contado que se trata de un anillo especial: dependiendo de la persona que se lo pruebe, adquiere una tonalidad u otra y cada uno de estos colores tiene un significado que se explica en el folleto. A él le ha salido el color azul que, según las instrucciones, quiere decir “Felicidad”.
–Va, Ion, déjamelo que así veo qué me sale.
Sabrina, que ya ha terminado de hablar sobre las ayudas de traducción, se sienta con nosotros para ver cuál es el resultado y, al verlo, suelta una exclamación.
–¡Vaya, le ha salido verde! Y verde quiere decir… ¡romance, Ion!
Me acerca el folleto que venía junto al anillo y eso es lo que pone, verde: romance.
–¿Viene alguna explicación sobre los colores, Sabrina?
–No da más detalles. Cada uno de los colores está asociado a una palabra. Verde: romance, azul: felicidad…
–Sí, pero eso puede querer decir muchas cosas: que viviré un romance, que estoy enamorada, que me enamoraré de alguno de estos polacos…
–Shh, anda, calla –y se sienta en la mesa y me indica que haga lo mismo–. A ver si se acaba ya esta cena que estoy cansada de tanta parafernalia. Y tú quítate el anillo que se lo perderás a Ion.
Una vez sentados todos alrededor de la mesa, los camareros empiezan a servir txakoli y la conversación vira inevitablemente hacia temas que nos son conocidos y de los que ya hemos hablado a lo largo de estos días. Literatura, autores revelación. Relatos que hemos leído últimamente. El gremio de los editores y los escritores es casi tan ombliguista como el de los médicos. Como todas las profesiones, sospecho. Terminamos hablando siempre de los mismos temas.
–¿Habéis leído un relato llamado “Lo que queda dentro”? –pregunta un editor de poesía a quien admiro.
–No. ¿De quién es? –le respondo.
–Ahora no me acuerdo, puede que sea una autora checa, pero no me viene el nombre a la cabeza. En cuanto tenga internet lo busco. No sé, habla sobre lo que llevamos dentro…
–Como su propio nombre anuncia –lo corta irónicamente el de las erres, siempre al quite de la broma fácil.
–Es un relato escalofriante. En él, un grupo de gente sentado alrededor de una mesa, como estamos nosotros ahora, empieza a sacar trapos sucios del pasado y resulta que nadie es lo que parece ser. Esta cena –y nos señala a todos– me acaba de recordar al relato.
–Bueno, es una historia que suena bastante a cliché, ¿no crees? –le pregunta una mujer que edita libros de no ficción en Varsovia–. Esto de los secretos y las apariencias…
–¡Yo tengo un secreto! –exclama Ion, que no sabe muy bien de qué estamos hablando.
–A ver, pues cuéntanos tú, Ion. Dinos tu secreto –le digo.
–No puedo –mira a Sabrina–, si no ya no será un secreto. Pero puedo contaros qué es lo que les he pedido a los Reyes Magos porque eso no tiene que ser secreto, ¿no, mamá?
La conversación me aburre pronto y miro a Michael de reojo, el único joven. Me sonríe y calculo mentalmente su edad. Treinta y cinco o treinta y siete, quizás.
Michael dice:
–¿Queréis jugar a un juego?
–¿Conejito de la suegte?
Si el de las erres vuelve a hacer otra broma ya no voy a callarme.
–En realidad no es un juego. Es más bien una dinámica de grupo de esas que se han puesto de moda y se utiliza para que la gente se conozca. Se trata de lo siguiente: cada uno de nosotros tiene que contar una historia de su infancia que no haya contado a nadie. Absolutamente a nadie.
Se hace un silencio y todos nos miramos extrañados y volvemos la vista hacia Michael.
–Es que si no siempre se acaba hablando de lo mismo –sigue–. No hace falta que sea nada del otro mundo. No hablo de muertes, adulterios o incestos… Va, será divertido.
–Yo me niego a jugar a esto, me aburre –digo sorprendida por mi arranque de honestidad.
Sabrina me mira. Michael también.
–Bueno, por el momento. Luego me lo pienso. Yo os miro, empezad vosotros –añado tratando de suavizar mis palabras anteriores.
Me levanto para ir a buscar una copa de vino blanco. Un rueda. El txakoli me da dolor de cabeza. Como en las sociedades gastronómicas vascas se prohíbe la entrada de mujeres a la cocina pido, desde la barra de fuera, que me saquen una copa de vino blanco y desde ahí, recostada sobre la barra de madera, observo la conversación.
Ion se levanta de la mesa y se acerca a mi lado. Se abraza a mi cintura y me dice que está cansado.
–Yo también –le respondo.
Me da de nuevo su anillo.
–Pruébatelo otra vez –me dice.
Así que me lo pongo y ahora sale otro color: violeta.
–¡Quiere decir odio! ¿Estás enfadada?
Me echo a reír. A ver qué interpretación puedo darle ahora. Romance y odio.
En la mesa, uno de los polacos, un hombre regordete y bajo, empieza a contar su historia: de niño estaba enamorado de su profesora de dibujo. Hacía todo lo que estaba a su alcance para llamar su atención: se portaba bien, aparecía perfumado el día que ella les daba clase, llevaba las uñas siempre limpias y trataba de entregarle los dibujos sin que estuvieran demasiado arrugados. Pero por mucho que se esforzara seguía siendo el más torpe de la clase. Para describir a la profesora utiliza una expresión, otra de las que me pone los pelos de punta: “Era como un ángel”, dice. La mujer también daba clases de catequesis y les hablaba a menudo sobre aquella necesidad de ser honestos y decir la verdad.
Un día de invierno llegó tarde a clase. Su madre se había dormido y lo había llevado al colegio más tarde de lo habitual. Sus ansias de conquista le llevaron a inventarse otra historia: aquel día había ido solo en autobús y, como el revisor no estaba atento, no había picado su tarjeta para ahorrarse el viaje. Al llegar al colegio se había sentido mal y, como sabía que el autobús pasaría en dirección contraria en diez minutos, lo esperó de nuevo. Se subió y le pidió disculpas al conductor y pagó el importe que debía.
Cuando se lo contó a la profesora, le dijo: “Es lo que usted nos enseñó el otro día en catequesis, ¿verdad? Siento mucho no haber pagado al principio.”
Ella, feliz, le había pedido que saliera delante del resto de alumnos para contar su historia y, antes de sentarse, le acarició la mejilla. Aquel gesto fue la mejor recompensa.
Los polacos se ríen al final de la historia.
–¡Estaba locamente enamorado de esa mujer! Ya veis que uno hace cualquier tontería por amor. Desde niños ya… qué condena…
Aprovecho el final de la historia para sentarme de nuevo a la mesa. Ion se sienta a mi lado.
–¿Te ha gustado el secreto? –me susurra.
Le digo que sí.
–A mí no, era aburrido.
Me dice que puedo quedarme con su anillo un rato porque está cansado de llevarlo. Sigue siendo violeta: odio. Pienso, con fastidio, que querría que volviera a ser verde. Romance. Le sonrío a Michael.
El polaco que fuerza las erres continuamente empieza a contar su anécdota mientras acaricia lentamente el espumillón rojizo que decora el centro de mesa.
–Bueno, no tiene más misterio –dice quitándose importancia–. Mi madre estaba obsesionada con su edad y siempre mentía sobre ella. Yo sabía que había nacido en el 58 pero ella, cuando estábamos con más gente, decía que tenía seis años menos. En un cumpleaños de un amigo del colegio escuché cómo decía delante de todos que el próximo mes cumplía años. Se quitó los seis años de rigor y entonces yo grité: “¡No le hagáis caso, es una mentirosa! Mirad su dni, yo lo he visto.” Mi madre se quedó callada y de camino a casa, cuando ya estaba segura de que nadie podía vernos, se paró en seco y me dio una bofetada que se me quedó grabada para el resto de mi vida.
–Qué cabrón –dice Michael–. ¿Por qué lo hiciste?
–Lo peor de todo es que ni siquiera lo sé. No recuerdo los motivos. Ella me trataba bien, nunca me hizo nada malo… Tampoco le pedí perdón por lo que hice.
Se hace un silencio. Ion dice:
–¿Por qué no se lo pides ahora?
–Murió.
Ion ya no pregunta más porque está en esa edad en que los niños empiezan a detectar que en las conversaciones de los adultos hay límites y convenciones. Momentos en los que hay que callar.
Michael empieza la suya y antes me mira de nuevo. Tiene los ojos verdes, color del romance.
–Pues veréis, esto me da un poco de vergüenza… –hace una pausa–. De niño quería saber qué era dar un beso… con lengua, pero me daba miedo hacerlo mal. Me gustaba una chica y en esa época yo no debía de tener más de ocho años. Luego veía esos besos de tornillo en las películas y no sabía qué tenía que hacer uno en la vida real. Así que un día le propuse a mi mejor amigo que nos diéramos un beso para practicar. Nos metimos dentro del baño, apagamos la luz y ¡nos enrollamos!
Hay risas, comentarios.
–¿Y te gustó? –le pregunto yo, pícara.
–¡No, no!
Todos vuelven a reír.
–¿Y tú, no vas a contar nada? –me pregunta Michael.
–Se me dan mal estas cosas. No sé si tengo ninguna historia divertida o anecdótica que contar.
Se hace un silencio e inexplicablemente, de repente me suelto. Quizás es por el vino o porque tengo ganas de gustarle a Michael. No lo sé.
–O bueno, sí. Hay una historia divertida. Sí, esperad… Yo tendría cinco años y estábamos en un McDonald’s. Mi prima celebraba ahí su séptimo cumpleaños y mi padre, que se acababa de divorciar de mi madre, me vino a buscar a casa para llevarme a la fiesta. Estaba ilusionada porque me encantaban los McDonald’s y las galletitas calientes de postre que venían incluidas en el menú de niños. No sé si sabéis de las que os hablo, eran redondas con dibujos de animales… bueno, qué más da. El tema es que mi tío nos había comprado una bolsa enorme de chucherías para cada uno de los niños y en ella venía una piruleta en forma de corazón. No eran las típicas piruletas pequeñas, no. La piruleta se sujetaba en un palo de plástico larguísimo y nada más sacarla de la bolsa se me cayó al suelo y se rompió.
–Ohhh –me interrumpe Michael.
Le sonrío, sonrisa color verde, verde romance.
–Y me enfadé mucho. Empecé a llorar porque quería que mi padre viniera y me consolara, pero no me hacía caso. Estaba hablando con una mujer. Le grité para que viniera y él lo hizo pero se negó a pedirle a mi tío otra piruleta. Me dijo que eso me pasaba por no saber cuidar de mis cosas, que tenía que ser más responsable. Pero vamos, ¡tenía cinco años! Me quedé sola, desconsolada. Los demás niños eran mayores que yo y me dejaron llorando en la mesa, rodeada de las cajas de cartón del happy meal y restos de patatas y kétchup. Me manché la falda de kétchup. Cuando mi padre vio el numerito que estaba montando vino hacia mí, avergonzado, me cogió en brazos y cuando se giró para avisar a mi tío de que nos íbamos, le clavé el palo de la piruleta en el ojo. Sentí como se hundía en el tejido blando y gritó de dolor. ¡No sabéis lo que gritaba el muy imbécil!
Se hace un silencio en la mesa y siento que todos me miran y entiendo que tengo que seguir. Que decir algo más.
–Perdió el ojo.
–¿Está ciego? –me pregunta Ion incrédulo.
–Bueno, de un ojo sí. Pero aún le queda otro, ¿no?
Ion me escucha, me mira con sus ojos grandes y almendrados y siento que no entiende lo que estoy contando. No porque lo haga en inglés, que lo habla. Sabrina no dice nada. Me mira asustada. Empiezo a reír cada vez más fuerte, pero nadie lo hace. Ni siquiera Michael o el de las erres.
Trato de quitarme el anillo, me asfixia. Pero no puedo. Está atascado. ~
Es escritora. Ha publicado el libro de relatos Piscinas vacías (Alfaguara, 2016) y la novela Qué vas a hacer con el resto de tu vida (Alfaguara, 2017)