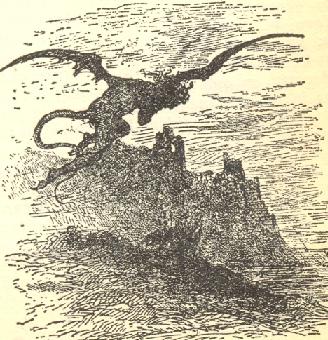Cuatro décadas han transcurrido desde la publicación de “Por una democracia sin adjetivos” (Vuelta, enero de 1984), el, en muchos sentidos, señero y preclaro ensayo de Enrique Krauze con el que diagnosticaba el difícil momento político y económico del país en los primeros años del gobierno de Miguel de la Madrid y trazaba un rumbo para enfrentar el “agravio insatisfecho” que inundaba a nuestra sociedad. Se trató de un texto en el que, como un par de años después lo haría Arnaldo Córdova en “Nocturno de la democracia mexicana” (Nexos, febrero de 1986), se reivindicaba a la democratización del país como la ruta entonces obligada para modernizar a México y encauzar por el camino democrático el creciente pluralismo político y la cada vez mayor conflictividad y efervescencia social que caracterizaron la difícil década de los ochenta.
Luego de las promesas incumplidas de riqueza y abundancia que, como vendedor de ilusiones, le hizo el gobierno encabezado por José López Portillo a la sociedad mexicana, vino el desencanto… y el desastre. Sumido en una crisis que marcaría el fin de la etapa del desarrollo estabilizador y el arranque de la política económica neoliberal, el país se debatía entonces en cómo salir del atolladero en el que se encontraba metido sin abrir la puerta a una ruptura que fracturara al país, pero que tampoco nos mantuviera en el inmovilismo autoritario que había sido incapaz, hasta entonces, de renovar el pacto social de manera incluyente y respetuosa de las diferencias. Para Krauze la solución estaba clara: había que transitar por la ruta democrática –así, sin ambages ni adjetivos– que nos permitiera procesar y mitigar ese “agravio insatisfecho” que se había generado.
Para justificar la necesidad de ese cambio, Krauze recurrió a la “teoría del péndulo” que su maestro Daniel Cosío Villegas había retomado de James Bryce para tratar de explicar la evolución política del México independiente. Según esa idea, la vida del país había transcurrido a través de cambios que, bajo una lógica de causa-efecto, habían surgido como reacciones al respectivo estado de cosas que se habían producido en determinados momentos de nuestra historia, con una lógica pendular que alternaba, por contraposición, fuerzas o tendencias de un lado al otro.
Esos cambios, sostiene Krauze, en gran medida habían tenido el propósito de atender y dar solución a los agravios que paulatinamente habían tenido lugar en diversos momentos de nuestra historia. Así, bajo bajo esa óptica, la Independencia respondía a los agravios de los españoles durante la Colonia, pero aquella provocó a su vez un agravio a las estructuras coloniales que perduraron en el México independiente ya sin la presencia de España. Por su parte, la Reforma y las presidencias de Juárez y Lerdo de Tejada fueron un periodo de libertad política que resultó del triunfo frente al agravio que las luchas intestinas y los gobiernos conservadores habían implicado en la primera mitad del siglo XIX, pero también fueron el prolegómeno que provocó a su vez la reacción porfirista centrada en una importante apuesta de progreso económico y de autoritarismo político, bajo la premisa de que “la democracia era un fruto del progreso material”
{{ Enrique Krauze, “Por una democracia sin adjetivos”, en Por una democracia sin adjetivos (1982-1996), Ciudad de México, Debate, 2016, pp. 50-51.}}
y no al revés. Más tarde, la revolución maderista implicó el cambio de sentido del péndulo que reclamaba el agravio democrático incubado durante los años de opresión del porfiriato y, por su parte, la Revolución fue a su vez la reacción al golpe huertista que había dado fin al efímero régimen democrático de Madero. Y así sucesivamente.
Sin embargo, a juicio de Krauze, el estancamiento que el gobierno de López Portillo y la crisis económica que su desastrosa gestión habían producido demostraban que esa lógica pendular se había detenido en un impasse en el que el régimen revolucionario se había agotado, que salir de esa situación resultaba imposible a través de la propia lógica sobre la que hasta entonces había prevalecido y que debía nuevamente ponerse en marcha el péndulo para permitir, sin una ruptura revolucionaria, deshacer el agravio generado y consentirle al país avanzar en una nueva dirección.
En efecto, decía Krauze en 1984:
Existen muchos signos de erosión en el sistema. Aun sus más empedernidos defensores admiten que el pri atraviesa por una etapa de baja participación, desorientación ideológica y falta de cuadros profesionales. Todo por servir se acaba: hasta la ideología de la Revolución mexicana. El sistema de integración funcionó por cincuenta años sobre premisas financieras –y cinismos ocultos– que permitieron su proliferación. Estas premisas desaparecieron con la crisis. Su mayor timbre de gloria –el crecimiento económico– guardará silencio por un tiempo. Por primera vez en su historia inmediata el gobierno mexicano no puede cumplir su proverbial función de dar. Lo decisivo es que, a los ojos de un amplio sector de la población, el agravio provino precisamente del gobierno.
(Op. cit., p. 54.)
La solución, para Krauze, podía venir de una lección histórica que le sugirieron tanto las reflexiones de Emmanuel Le Roy Ladurie como las de Tomás Segovia, a propósito del paralelismo que ambos encontraban entre muchas de las características del sistema político mexicano de entonces con la situación de la Inglaterra del siglo XVIII en donde, luego del largo periodo de hegemonía política del bando whig sobre la aletargada y marginada ala conservadora (tories), y de la corrupción política que se había apoderado de la vida pública, el cambio se había producido a través de una serie de reformas en tres grandes ámbitos: la economía, la política y la creación de una prensa libre. Esos cambios, en los cuales Krauze recuerda la relevancia del pensamiento y de la acción política de Edmund Burke, trajeron como consecuencia la democratización y el crecimiento económico de Inglaterra que bien pronto se convirtió, por esa conjugación de factores, en la principal potencia mundial de su tiempo.
En ese sentido, a Krauze lo esperanzaba la trayectoria intelectual de Miguel de la Madrid, algunas de cuyas tesis revisa en “Por una democracia sin adjetivos”. El historiador veía a un político bien intencionado que podía encabezar un proceso de transformación que le permitiera paliar el mencionado agravio que padecía gran parte de la sociedad y transformar la vida política del país.
Hoy, a cuarenta años de distancia, sabemos que Miguel de la Madrid no fue ese gran transformador, sino que en muchos sentidos incrementó y exacerbó las razones del “agravio insatisfecho”.
En primer lugar, la prometida “renovación moral” del gobierno de De la Madrid no erradicó la corrupción que continuamos padeciendo y que todavía hoy –a pesar de los marginales avances que se tuvieron en el camino, de los intentos por instrumentar políticas públicas para combatirla y de los pomposos discursos de condena e innumerables promesas de erradicación que los gobiernos que se han sucedido han hecho– sigue siendo una patológica y arraigada característica de la política mexicana.
En segundo lugar, el gobierno de Miguel de la Madrid no solo no profundizó lo necesario la transformación democrática que la reforma política de 1977 había iniciado, sino que, durante su gobierno, y en los años posteriores a la publicación del ensayo de Krauze, tuvieron lugar episodios regresivos, como el vanagloriado “fraude patriótico” cometido en Chihuahua en 1986, o las graves irregularidades presentadas durante la elección presidencial de 1988 que generaron en el imaginario colectivo la convicción, suficientemente fundada, de que había ocurrido un gran fraude electoral. Así, con De la Madrid no solo no se concretó la agenda democratizadora, sino que se agudizaron los agravios que volverían impostergable, al término de su mandato, reinventar el sistema electoral en clave democrática a partir de una nueva construcción institucional, normativa y procedimental desde cero.
En tercer lugar, la terapia de choque a la que, con De la Madrid, se sometió a la economía mexicana en la década de los ochenta y las bases que entonces se sentaron para dar pie a la gran transformación económica a partir de los postulados neoliberales no han cumplido ni de lejos las grandilocuentes promesas de crecimiento y bienestar que en su momento se hicieron. Hoy, a cuatro décadas del viraje en clave neoliberal de la política económica –cuyos postulados esenciales, por cierto, se han seguido manteniendo puntualmente en el actual gobierno, muchas de cuyas políticas, sin duda, suscitarían la aprobación de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan–, el crecimiento de la economía nacional ha ocurrido a niveles precarios y los grandes problemas estructurales de pobreza y desigualdad están lejos de haberse resuelto.
Sin embargo, más allá de la expectativa en la capacidad y voluntad de Miguel de la Madrid de encauzar la transformación de un sistema político agotado y caduco, el ensayo de Enrique Krauze tiene el indiscutible mérito de señalar con absoluta nitidez el derrotero que debía seguirse. Una vía que, además de contar con elecciones libres como condición existencial de toda democracia (“la democracia comienza por el respeto a las urnas”,
{{ Op. cit., p. 70. }}
señalaba el autor), también requiere de construir auténticos contrapesos, como un poder judicial
{{ “El poder ejecutivo debe colocar –señalaba Krauze–, por encima de su poder, a otro poder: el judicial […porque] grandes actos de justicia suelen hacer maravillas con la mentalidad pública” (op. cit., p. 68).}}
y una prensa libre que, a pesar de los cambios que para la mitad de los años ochenta ya se tenían, aún no había logrado generar alguna alternativa que representara al centro político (que todavía permanecía como “tierra de nadie”) y que resultaba indispensable para conquistar con una visión libre y crítica, y con independencia de las naturales tendencias y orientaciones políticas que las diversas publicaciones periodísticas pueden tener, un territorio democrático.
(( Cfr. op. cit., pp. 73-74.))
A juicio de Krauze, solo la democracia y la redistribución del poder eran el camino que podía concretar el desagravio que la sociedad demandaba y que, paradójicamente, constituía el “as olvidado en la manga desde la presidencia de Madero” que el gobierno tenía a su disposición.
(( Cfr. op. cit., pp. 48-49.))
El cambio no fue inmediato. Tendría que pasar más de un lustro y una serie de nuevos descalabros para quienes postulaban la inaplazable necesidad de democratizarnos, para que pudiera construirse un consenso en torno a una nueva institucionalidad política centrada, primero, en elecciones libres, auténticas y cada vez más equitativas para elegir a nuestros gobernantes y representantes; segundo, en un sistema de partidos cada vez más abierto, plural y competitivo y, tercero, en una serie de contrapesos institucionales en donde el ejercicio del poder autoritario que nos había caracterizado por décadas diera paso, en los hechos y ya no solo en la teoría, al sistema de controles y equilibrios presente en nuestra Constitución desde 1917 –e incluso antes– pero que hasta entonces había sido papel mojado.
A pesar de su lentitud, el cambio fue profundo. A diferencia del caso español –referido por Krauze en su ensayo–, que en apenas unos años implicó la reformulación de su arreglo político y social cristalizado en una nueva Constitución y que supuso una transformación democrática total, en México el proceso fue gradual y paulatino. Si bien involucró a muchos ámbitos (entre otros, la reforma al poder judicial, la introducción de reglas y órganos de garantía de la transparencia y del derecho a la información, así como la creación de diversos órganos autónomos de control del poder), el eje articulador del cambio político, como lo había advertido Krauze, fue la construcción de un conjunto de reglas, instituciones y procedimientos electorales que nos permitiera tener comicios libres.
El resultado está a la vista y es innegable: pasamos en un par de décadas de ser un país prácticamente monocolor en el ámbito de la representación política a vivir en uno cruzado por la pluralidad y la diversidad, en el que fenómenos típicamente democráticos –como las alternancias, la ausencia de mayorías parlamentarias predefinidas, los gobiernos divididos y las elecciones competidas– son parte de la normalidad política.
Tres alternancias presidenciales en lo que va del siglo, y el contar en las 334 elecciones que ha organizado el Instituto Nacional Electoral desde 2014 hasta la fecha con un índice de alternancia agregado a nivel nacional de más del 62%, en donde no hay un único partido beneficiario de ese fenómeno y en donde todos, en mayor o menor medida, se han favorecido del mismo y también lo han padecido, son hechos que constituyen la mejor prueba de que el desagravio democrático que Krauze planteaba como una necesidad impostergable hace cuarenta años ha sido satisfecho.
Y, sin embargo, hoy enfrentamos riesgos sin precedente de una regresión autoritaria. Casi tres décadas de vivir en democracia no nos permitieron erradicar ese ominoso estigma que ha caracterizado a la sociedad mexicana a lo largo de su historia y que Octavio Paz definía como el “hilo de la dominación”,
{{ Cfr. Octavio Paz, Posdata, Ciudad de México, Siglo XXI, 1970, p. 123. }}
ni tampoco logramos desarticular todos los mecanismos del poder autocrático que construimos durante el siglo pasado. En efecto, bastó con que, en 2018, luego de dos décadas de una falta de mayorías parlamentarias afines al gobierno en turno, el partido que ganó la Presidencia de la República obtuviera también una mayoría afín en las cámaras del Congreso para que se reactivaran muchos de los resortes del viejo presidencialismo autoritario.
No solo por la obra de devastación institucional que ha emprendido el actual gobierno, empeñado en destruir todo lo que hemos construido en nuestro proceso de transición política, sino por la mentalidad autocrática y la intolerancia que se han impuesto en el modo de hacer política, nuestras esforzadas conquistas democráticas están en peligro.
Por eso, hoy vale la pena releer “Por una democracia sin adjetivos”: para recordar de dónde venimos y, sobre todo, para aprender a no pedirle a la democracia más de lo que esta puede darnos. Como dice Krauze: “El caso es empezar en todos los frentes y comprender […] que la democracia no es la solución de todos los problemas sino un mecanismo –el menos malo, el menos injusto– para resolverlos.”~
(( Op. cit., p. 75.))