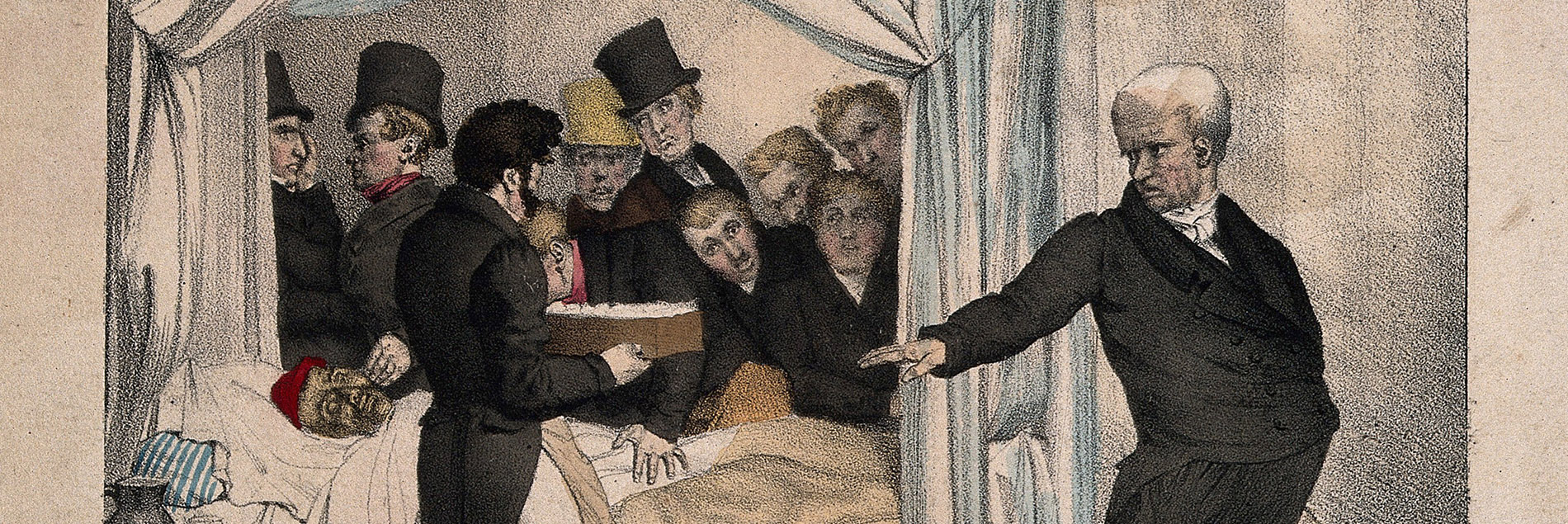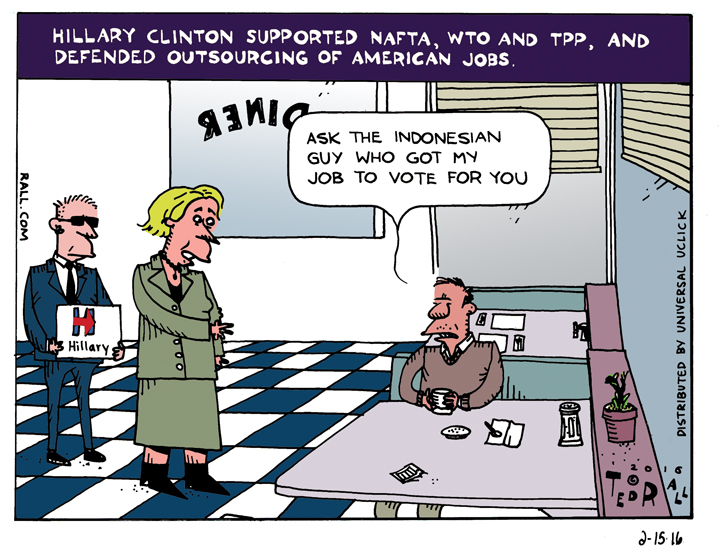Si de Aníbal Jarkowski (2022) es una novela desconcertante en su extrañeza porque moviliza múltiples conocimientos sobre Jorge Luis Borges, y al mismo tiempo los anula de forma insalvable. Desde el título hasta la contratapa, que habla “de lo que tal vez ocurrió y de lo que podría haber ocurrido”, se insiste sobre la naturaleza condicional de todo el relato. Hay un epígrafe, una cita de Faulkner donde se dice: “existe un podría haber sido que es más cierto que la verdad”. Esa apuesta por el condicional evoca la definición de la ficción como discurso potencial. Lo que podría haber sido. Toda la fuerza cognitiva de la ficción está ahí, en la medida en que la ficción carece de referentes reales en el mundo; se habla de denotación nula; se dice que la ficción describe, pero no refiere, y en su enunciación se genera eso que Nelson Goodman llamó “referente metafórico” y que los chicos llaman más simplemente “hacer como si”.
En una segunda lectura, entonces, la impresión es que la novela hace “como si” ni el narrador ni los lectores supiéramos que la historia que se cuenta es la de Borges. O como si el sujeto llamado primero B. y luego Borges fuera plenamente un personaje, es decir, una proyección imaginaria sin referencia en el mundo. Un lector que no supiera que Borges existió podría leer Si como una de esas historias donde los personajes son escritores: las de Paul Auster, el Monsieur Teste de Paul Valéry. En otros momentos, el libro parece escribirse desde la incertidumbre de una vida de la que se sabe muy poco.
No es el caso, claro, con Jorge Luis Borges, de quien se saben muchas cosas. Y eso es lo perturbador en la novela de Aníbal Jarkowski: la tensión entre lo que sabemos y el punto de vista. Porque los atributos que caracterizan a B. los reconocemos; cualquier lector más o menos versado en borgismo identifica en la novela Un ensayo autobiográfico, el Borges a contraluz; los trabajos de Jorge Rivera sobre el episodio municipal durante el peronismo cuando Borges se ve obligado a renunciar a su trabajo en la Biblioteca Miguel Cané; las cartas a Sureda y Abramowicz, así como los propios textos de Borges, más aún cuando las menciones son a veces calcos o paráfrasis muy finas de los documentos fuente. Sin embargo, ese reconocimiento no funciona, o funciona a medias, porque en el momento mismo en que identificamos las fuentes documentales, el narrador las sustrae, las generaliza y las pone en relación con todo un contexto que está silenciado en los textos de origen, y que remite a la vida de los figurantes y a la vida más común.
Parte de la extrañeza de la novela surge de la tensión entre esas dos posibilidades: por un lado, la historia conocida; por el otro, la perspectiva de lo común, en el doble sentido de la palabra: lo compartido y lo ordinario. Esa tensión hacia lo común está en las comidas y la vida con la madre: los tiempos muertos de la charla familiar, el ruido de los cubiertos, la lectura del diario. En esa domesticidad de clase media no entran ninguno de los dos linajes de los que habla Ricardo Piglia. Otro ejemplo es la muerte del padre, un hecho central de Un ensayo autobiográfico. En la novela, sin embargo, por el modo en que está narrado (cómo le avisan, cómo viaja hacia el lugar donde el padre se está muriendo), esa podría ser la muerte de cualquier padre. Un tercer ejemplo es el episodio del inspector de aves, un punto central del antiperonismo de Borges, pero que en la novela es mediado por la descripción del legajo burocrático de B., que lo devuelve a la duración del oficinista (es la misma atemporalidad que Borges marca en la vida de los copistas Bouvard y Pécuchet). Nada es excepcional: la poliglotía del niño educado en la biblioteca inglesa del padre es un instrumento para el trabajo del funcionario; la septicemia que motivó “Pierre Menard…” es un certificado médico que la novela reproduce, etc.
Así, el anecdotario borgeano es aplanado. A eso hay que añadir que, en la novela, la escritura de Borges pasa a un segundo lugar; lo vemos escribir “El muerto” en el mismo momento en que siente que Estela lo va a traicionar: lo escribe por eso, porque la escritura sigue la vida. La novela se abre de hecho sobre una situación vital dilemática de B.: si acepta o no ese puesto de inspector municipal (que lo humilla políticamente) para ganar más dinero y poder casarse. Esa duda de B. se nivela con otros relatos de vida que el narrador también expone: que si tal compañero de trabajo le dice a la exnovia que no se case con otro; que si aquella vecina del barrio acepta acostarse con el novio antes del casamiento.
Hay un efecto de nivelación, más o menos irónico, entre la historia de B. y las historias que lo rodean, es decir: la novela pone a B. en la encrucijada vital, como al resto. Y como al resto, a B./Borges le va más o menos, porque su dilema se pierde en la duración. “Jueves y viernes”, “Sábado”, “Semanas después”, esos son los títulos de las tres partes de la novela. Lo que hay, entonces, es decurso temporal y aceptación. De hecho, lo último que Borges le dice a Estela en el hospital psiquiátrico es “Qué se le va a hacer”.
En esto, la propuesta es del todo antiborgeana porque en su duración, que ni culmina ni se corta, se obtura la tópica del impulso único que define un destino: el momento íntimo de Tadeo Isidoro Cruz, de Juan Dahlmann, de Droctulft, el bárbaro. En Si no hay eso; hay decurso temporal y aceptación, un poco como en la vida. Una lectura melancólica evocaría aquella carta donde Flaubert habla del final del Cándido de Voltaire. Tras haber conocido la maldad del mundo, Cándido se retira a un lugar perdido, vive con una mujer a la que ya no quiere, cultiva un jardín. Escribe Flaubert: “El final de Cándido es para mí la prueba de un genio de primer orden; el zarpazo del león está marcado en esa conclusión tranquila, tonta como la vida.” La novela ofrece para Borges una conclusión de ese estilo: en la tercera parte nos enteramos de que finalmente aceptó el puesto de inspector municipal y Estela sospecha que se enamoró de una mujer que trabaja en el mercado.
Se dijo siempre de Borges, a favor o en contra de él, que su vida desaparecía frente a la literatura; es una idea que él mismo fomentó: “Vida y muerte le han faltado a mi vida”, escribió en el prólogo de Discusión. En la novela, en cambio, la vida sobra y los cuerpos además existen: hay erotismo, incluso amor, por ejemplo, en la relación entre Luz, la prostituta catalana, y el joven B., un episodio que Jarkowski inventa a partir de una carta del joven Borges a su amigo Abramowicz, escrita en francés.
Ir hacia lo común y sexualizarlo: en esos dos gestos la novela le devuelve el cuerpo y de algún modo lo libera, exime a Borges del peso de la automitografía. Creo que es un gesto de generosidad, casi de amor hacia él. Ofrecerle una vida donde el “podría haber sido” de la ficción busca modificar el “ya no seré feliz”del poema, y donde el condicional le responde al futuro, es como ofrecerle a Borges algo que no tuvo, o que le fue quitado, o que no debía tener.
Frente a esa conclusión “tranquila” para Borges, “tonta como la vida”, emergen en la novela las otras historias, las de los contemporáneos de B., que van copando el espacio ficcional: la historia del escritor alcohólico y antes la del zapatero que se suicida, la del médico joven asesinado en Rosario, la de Estela en el Uruguay. Se pone en marcha una máquina de narrar según géneros y tradiciones que se salen de Borges, que configuran en la novela algo así como un territorio no-Borges, que oscila entre las narraciones periódicas de los años veinte en la Argentina (“La costurerita que dio aquel mal paso”), las ficciones de Arlt, Saer, Piglia, y el propio universo de las novelas anteriores de Jarkowski. Es un juego delicado de balanzas narrativas, que atrae a algunos lectores y a otros deja afuera.
La tercera parte de la novela, donde habla Estela Canto, es en ese sentido la más radical, con su falansterio de primos nudistas y hermanos incestuosos. Al mismo tiempo, Estela escribe desde un hospital psiquiátrico, tras (lo que parece ser) una tentativa de suicidio; es una mujer rota. Ambas circunstancias son modos metafóricos de representar su lugar en la literatura argentina: es Estela Canto según lo que Borges hizo con ella (Beatriz Viterbo y sus cartas obscenas con su primo Carlos Argentino Daneri) y es Estela Canto rota, en el sentido en que esa mujer que fue novelista, traductora, periodista, militante, no ha sido otra cosa, en estos últimos ochenta años, que algo de Borges. Si uno busca una foto de Estela Canto solo encuentra fotos con Borges, que todo lo fagocita: es una imagen congelada en los años cuarenta, y si no fuera por Borges a contraluz, un libro que la narra a ella desde Borges, un libro que escribió cuarenta años más tarde, en 1989, su voz personalísima sería inaudible.
Y sin embargo, esa voz disputa en la tercera parte de la novela la materia narrativa borgeana que, aunque intencionalmente aplanada y disfuncional, acapara las dos primeras. Lo que Estela escribe en su cuaderno entra en colusión con la poética y el universo ficcional de Jorge Luis Borges y dispara la máquina de narrar de quienes escribieron después de él. En 1999 Josefina Ludmer preguntaba cómo salir de Borges; es extraño y poético y seguramente justo que la novela de Jarkowski busque hacerlo, en pleno siglo XXI, desde la voz de Estela Canto. ~